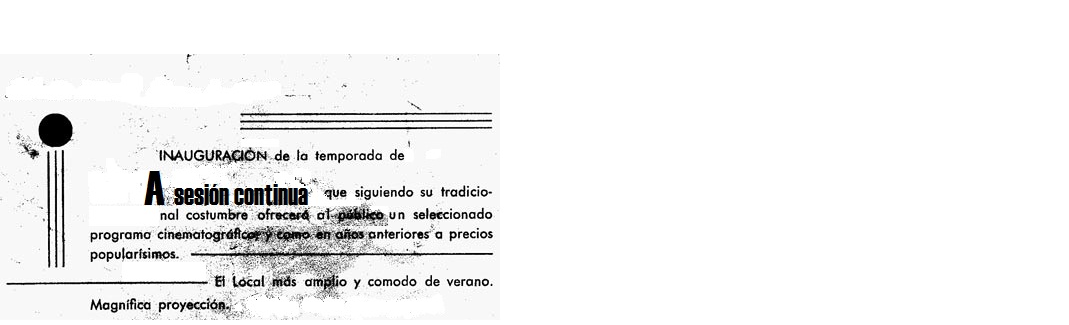Tom Selznick
(Elijah Wood) tiene miedo al fracaso. Un paralizante temor a fallar una sola nota
en el escenario que abandonó hace años, cuando fue incapaz de encarar, con la
dignidad que se le presupone al pianista de mayor talento de su generación, la Partitura Imposible, escrita por su
mentor y genio de la composición musical Stepha Yeranosian, el único junto con
Selznick con el talento suficiente para poderla acometer. Pero con la ayuda de
su afamada y pudiente esposa Emma (Kerry Bishé), de profesión estrella de cine
y actriz, Selznick reúne las fuerzas y los fondos necesarios para sentarse
frente a frente con sus demonios de teclas blancas y negras que le aguardan
silenciosos a la espera de las caricias que han hecho delicias en los oídos de
los que pudieron escucharlo ante de la debacle. Así, en la ciudad de Chicago y ante
un numeroso y ávido público, Tom vuelve a la vida pública encontrándose al
sentarse frente al Grand Piano en el que aprendió a tocar y que ha sido
trasladado hasta allí para hacerle sentir como en casa, con una siniestra advertencia
garabateada sobre sus partituras: Si
fallas una nota, morirás.
Con este
sobresaliente punto de partida empieza no sólo la historia, sino también la
música que vertebra la película dirigida por Eugenio Mira[1],
Grand Piano. Film escrito por Damien
Chazzelle que desde el guión se asienta en unas coordenadas muy concretas: el
género de suspense o thriller como
tono predominante, el teatro en el que transcurre el concierto por el que
tantas personas y personalidades abarrotan la sala con la mirada fija en el
pianista como geografía en la que va a transcurrir la acción, y el tiempo
transcurrido el mismo que el de la maravillosa música que tanto Selznick como
la anónima orquestra que lo acompaña tocan ante el público y la atenta mirada de
un asesino que se hace llamar Clem (John Cusack) del que sólo el pianista
conoce su existencia y violento poder. Planteada así como un tour de force en “tiempo real”, Grand Piano mueve sus piezas formales en
terrenos cinematográficos tan reconocibles como aprovechados, invocando el cine
de Alfred Hitchcock a través de dos de sus más reputados e idiosincrásicos
herederos como son Brian de Palma o Dario Argento[2]
y encerrándose en sí misma como artificiosa e irreal película que refleja el
estado anímico y mental de su protagonista. Así, lo físico del retrato inicial
del engolado mundillo musical representado en el escenario de Chicago da paso
al de los demonios internos de un Selznick al borde del bloqueo, incapaz de
sobreponerse a su temor a un nuevo fracaso, y la música toma el control de una
película que en sus mejores momentos funciona antes por intuición o, mejor aún,
por emoción, que por una lógica bastante inconsistente desde un punto de vista
racional en un guión agrietado y sobrepasado, para bien, por todos los
elementos formales de la película.
Igualmente, una
vez la presencia del omnipresente asesino -que podría estar en cualquier lugar
de la sala y asegura conocer todos los
movimientos de Tom- se ha revelado sin mostrarse físicamente, el espacio
mental usurpa la geografía que hasta entonces delimitaban las lujosas paredes
del teatro, y lo etéreo, o lo fílmico a
diferencia de lo escrito, se adueña
de la quietud general para trocear el espacio mediante el montaje, obra de Jose Luís Romeu, rítmico y conciso
como un diapasón hasta dotarlo de una musicalidad indistinguible de la de su
banda sonora, coloristas y antinaturales virajes en la iluminación de la mano
de Unax Mendía para subrayar una emoción determinada de la que sólo el
protagonista -y el espectador de la película- es víctima consciente creando una
suerte de montaje interno. Al igual
que la composición (incluyendo cambios de perspectiva y enfoque) de los planos
que conforman Grand Piano siempre en
tonalidades extremas, otorgan al conjunto un irreal dinamismo que se sobrepone
al algo gris guión de Chazelle para elegir un guía más emotivo y adecuado a sus
ambiciones: la música.
La excelente
banda sonora de Víctor Reyes, inestimable presencia sin la que Grand Piano no sería ni de lejos la
misma película, no sólo condiciona lo que ocurre en el film, sino que hace de
él, junto con los otros elementos mencionados, una película musical en el sentido más estricto y
menos genérico[3],
aunque no alcance la voladura que podría acariciar con un guión menos
arquetípico. Esta preponderancia del sonido dentro de la ficción como forma de
ampliar las fronteras narrativas de lo que se expone es llevada al extremo en
el caso del asesino que se esconde entre la muchedumbre que abarrota el patio
de butacas. La amenazadora presencia que se comunica con Tom a través de un
pinganillo es, durante la mayor parte de la película, una voz sin cuerpo que le
dice a Tom lo que debe hacer mientras le espeta lo que el pianista es incapaz
de asumir sobre su vida y sus miedos, funcionando como amenaza, pero también a
modo de sádico Pepito Grillo, de demiurgo y conciencia que espolea el orgullo
de Selznick que condensa hasta lo letal todos sus miedos escénicos y artísticos
mientras amenaza con acabar con sus seres queridos presentes en la sala si no
es obedecido. Y si este planteamiento ya resulta interesante de por sí,
ampliando gracias -una vez más- al uso del sonido el conflicto a fértiles
terrenos más introspectivos que físicos, Mira completa el retrato de un hombre
superado por la ambivalente sensación, entre el placer y el terror, y la obligación y el deseo propio paralizado
por el miedo, que tiene al sentarse frente a un piano al hacer del verborreico
personaje de Cusack uno prácticamente mudo cuando su presencia es física y, por
ello, también vulnerable y extrañamente sosegada. Algo muy similar a lo que ocurre
con el pianista encarnado por Elijah Wood, cuya mímica resulta tan adecuada y
angustiosa en pantalla como superada y modulada por esa insistente voz que
resuena en su cabeza pidiéndole que se relaje y disfrute mientras lo amenaza de
muerte… y que planteada de esta manera, bien podría ser la de su propia
conciencia.
Así, la banda
sonora que aglutina música y diálogos, y que es parte de la acción y a la vez
condicionante y elemento atmosférico
de primer orden sin distinción posible entre ambos aspectos del film, solapa lo
que ocurre en la realidad física de los personajes de Grand
Piano con las emociones de Selznick en su particular via crucis encadenado
a su amado y odiado instrumento. Haciendo del film que lleva su nombre uno
expresionista en el que la acción exterior y la interior -recogidas ambas con
una artisticidad plástica que
refuerza esta impresión anulando las fronteras entre ambas- se retroalimentan y
se muestran desde una misma perspectiva o desde el mismo plano de realidad al que nos asoma la película. Así, y
tomando las palabras de Clem que asegura que del mismo modo que Selznick es un
artista del piano, él lo es del crimen, Grand
Piano se plantea tanto como un reto artístico y personal para el personaje
interpretado por Elijah Wood dentro de la ficción como parece serlo para el
propio realizador del film, Eugenio Mira, fuera de él como cineasta.
Partiendo de
un guión que, como se decía algo más arriba y pese a sus ideas de interés,
resulta bastante pobre una vez ha empezado a deslizarse desde su temprana cima
asentada en su premisa inicial, Mira arrincona, mejor que peor, los elementos
más tediosos de la trama que le permiten, en su debilidad, orquestar un esmerado
ejercicio de estilo cinematográfico que afortunadamente dista de ser hueco.
Unos personajes secundarios premeditadamente irritantes y al borde de la
parodia (con los caricaturescos personajes interpretados por Tamsin Egerton y
Allen Leech llevándose la palma), considerables boquetes en la lógica del
relato a un nivel más o menos racional o, en menor medida, el permitirle al
pianista deambular entre bambalinas oxigenando algo la acción haciéndola más tragable pero diluyendo un tanto la
tensión acumulada, son algunos de los escollos que el realizador y su equipo
consiguen hasta cierto punto ningunear gracias al vigoroso empaque formal de la
película, que la dota de una irrealidad que relativiza lo inverosímil del
conjunto y lo hace más disfrutable por excitante. Pese a todo, la soltura con
la que Grand Piano se lanza al vacío
en algunos instantes tan arriesgados como la batalla final entre Tom y Clem
mientras la esposa del primero inunda con su cantarina voz el teatro, realzando poéticamente la épica del enfrentamiento y
que muy fácilmente habría podido caer en el más estrepitoso ridículo, se ve
algo lastrada por el peso de un guión que se obliga a atar todos los cabos de
forma algo artificiosa por pretendidamente creíble.
Algo difícil de lograr una vez la irrealidad del film ha ganado, muchos minutos
antes, el fácil pulso a un libreto que no tenía en la verosimilitud una de sus
mayores bazas pero que no por ello no deja de suponer una constante atadura en
cuanto obliga a cerrar todas las puertas abiertas, algunas con ingenio pero
comparativamente con indudable desgana respecto al duelo entre el pianista y el
asesino. La pulida concisión del libreto de Chazelle en el primer tramo del
film, espoleado por la prisa de entrar en materia cuanto antes mejor ahorra
innecesarias florituras, funciona hasta el instante en que Mira saca pecho y
apuesta por la forma como caballo ganador, haciendo de la funcionalidad del
libreto una rémora, un peaje que implica que la densidad formal de los mejores
momentos se diluya, de manera un tanto frustrante, en aras de lo formulario. Esta
situación se resuelve, por suerte, gracias al buen hacer del realizador que consigue
transmitir la tensión necesaria -con la inestimable y comentada ayuda de la
banda sonora musical de la película- en base a montajes en paralelo, ingeniosas
elipsis y un brioso ritmo asentado en el más difícil todavía, consciente de que
la fría reflexión que podría surgir en lo que dura un tiempo muerto es capaz de
desmontar muy fácilmente un castillo de naipes que se sostiene sobre la cálida
y turbia ilusión que se destila de la voluptuosa forma de Grand Piano, capaz de transmitir la angustia de su protagonista y
también el placer que este acaba sintiendo, muy a su pesar, una vez ha empezado
a tocar.
Este estira y
afloja entre una forma que no alza por completo el vuelo y un fondo que la
retiene con los pies en el suelo, y que paradójicamente la hace más artificiosa,
por mecánica, que verosímil, evita que Grand
Piano pueda ser la poética película que podría haber sido, pero también
hace que, desde su modesta condición de cine de evasión, resulte tremendamente sólida y jamás se pierda en
pretensiones o ínfulas presuntamente artísticas[4]
muy bien integradas en un conjunto con la única -y ahí es nada- intención de
entretener al público desde la elegancia.
Pero nada de
lo anterior implica que un film asumidamente modesto en sus ambiciones (que no
en producción[5])
por todo lo comentado hasta aquí, pero de interesantes resultados como Grand Piano, no sea una de esas raras
películas que narran una historia aparentemente sencilla para explicar una
historia paralela que se desprende de sus imágenes y de la manera en que ha
sido estructurada. La sustitución de las prioridades que parecían agitarse tras
la palidez del guión por otras mucho más vivificantes reflotadas gracias a la
forma en que éste es plasmado en -y confrontado desde- la pantalla hacen de Grand Piano una película inferior a su
magistral punto de partida pero muy superior al desarrollo de su guión. No resulta
extraño que la película culmine sin mostrar el detonante de la acción y objeto
de deseo del asesino Clem, relegando su presencia a los títulos de crédito
finales sin la más mínima espectacularidad o que el algo anticlimático enfrentamiento entre el pianista y su sádico demiurgo
se dirima de manera tan contundente como el cómico punto final que lo culmina, pero a cambio se regodee en el solitario
instante en el que el Selznick, en las tripas de un oscuro camión bajo la
lluvia y sobre un desvencijado piano, se reconcilie consigo mismo.
La
reconversión de toda la ninguneada trama criminal, ahogada por una plasmación
formal que la convierte -como casi toda la película en su conjunto- en un mero macguffin, prácticamente omitida dentro
de la película hasta hacer de ella una mera excusa para enfrentar a Tom con sus
demonios personales, hace de Gran Piano
un film que se presenta bajo los ropajes de un thriller para acabar siendo una oscura fábula de superación
personal que no reniega del género cinematográfico en el que se integra
cómodamente, más interesante de lo que habría sido si el realizador se hubiese
sometido a su guionista, tal y como Tom Selznick lo hace con su más violento
admirador. Algo que el siempre entretenido film de Mira, oculto tras su envoltorio de cine de evasión y gracias a su
creatividad audiovisual y sus intermitentes fogonazos de magia, a veces
consigue y otras no, haciendo buena en sus mejores momentos la consoladora
máxima que el pianista escucha en boca de algunos de sus compañeros de profesión:
Si fallas una nota, el público no se
enterará.
Título: Grand Piano. Dirección: Eugenio Mira. Guión: Damien Chazelle. Producción: Gabriel Arias-Salgado,
Rodrigo Cortés, Alex Corven Caronia, Adrián Guerra, Axel Kuschevatzky, Myles
Nestel, Nicolás Tapia, Núria Valls, César Vargas. Dirección de fotografía: Unax Mendía. Montaje: Jose Luís Romeu. Música:
Víctor Reyes. Año: 2013.
Intérpretes: Elijah
Wood (Tom Selznick), John Cusack (Clem), Kerry Bishé (Emma Selznick), Allen
Leech (Wayne), Tamsin Egerton (Ashley).
[1]Eugenio Mira nació el 23 de septiembre de 1977 en Castalla,
Alicante, dirigió su primera película en el año 2004 y tras dirigir el
cortometraje Fade. Fue el film The Birthday, protagonizado por Corey
Feldman, el que le abriría las puertas del Festival de Sitges, tras cuyo paso
fue ganándose una creciente fama de film de
culto que a día de hoy sigue creciendo, amén de merecerle el Permio a la
Mejor Película del Festival de Fantasporto ese mismo año. Tras unos pinitos en
el mundo de la interpretación y de la composición de bandas sonoras, esto
último bajo el seudónimo de Chucky Namanera, y fruto de sus estudios y afición
musicales, bajo las órdenes de compañeros y amigos de generación como Rodrigo
Cortés (para el que interpretó el papel de un joven Robert De Niro en Luces rojas) y Nacho Vigalondo
(pergeñando la banda sonora de Los cronocrimenes),
Mira encaró su segundo largometraje como director en el año 2010: Agnosia. Suponiendo un considerable giro
de timón respecto a su opera prima
aunque sólo sea a nivel argumental y tonal, Agnosia,
que contaba con un reputado elenco de actores patrios, fue acogida con cierta
frialdad por parte del público y su montaje retocado antes por decisión de los
productores que del propio realizador. Tres años más tarde nos llega el film
que nos ocupa en esta entrada, el único que el abajo firmante ha podido ver del
realizador Eugenio Mira por el momento, del que por lo tanto poco puedo decir
como realizador excepto lo que en la entrada se comenta.
[2]Que la sombra de Alfred Hitchcock es alargada en cualquier ficción
de suspense, con asesino de por medio y tratada en tiempo real es algo
plausible. Aunque las referencias más directas, en algunos casos prácticamente
citados literalmente, son el norteamericano Brian De Palma y el italiano Dario
Argento. El primero es homenajeado explícitamente en una escena planteada
mediante una extraña y algo renqueante pantalla partida que muestra uno de los
crímenes que tienen lugar en Grand Piano
mientras el personaje de Elijah Wood no deja de tocar, ausente a todo. La sutil
planificación del momento crea la ilusión inicial de estar viendo ambas
acciones dentro de un mismo plano y desde una perspectiva imposible. Cosa que
se revelará falsa cuando una de las dos mitades de la imagen, la que muestra al
pianista en un distante plano general, pasa a un primer plano mientras la otra
mitad no varía ni un ápice… Por no hablar del virtuosismo del que hace gala
Mira en largos planos de seguimiento que podrían recordar también a algunos de
los lugares comunes del director del primer Carrie.
Y Argento es casi una referencia ineludible cuando se trata de historias
criminales centradas no sólo en entornos propios de lo artístico, sino tratadas
como un objeto de arte en sí mismas… siendo Ópera,
ya desde su argumento, la más próxima a Grand
Piano. Estas continuas reversiones del director italiano de la oscura
ideología que latía bajo Del asesinato
como una de las bellas artes, se ve algo atemperada en el caso de Mira, que
opta por una versión más racionalizada por su guión, aunque igualmente irreal y
elegante en lo formal, que los arrebatados, en ocasiones genialoides y otros
fallidos, delirios de Argento y De Palma, expertos en saltos al vacío sin red.
Otras películas con elementos en común con el film de Mira que laten bajo su superficie son el insulso thriller incomprensiblemente protagonizado
por Johnny Depp A la hora señalada,
la entretenida Última llamada y la
comparativamente muy superior Las
zapatillas rojas, magistral película fruto del tándem creativo formado por
Emmerich Pressburger y Michael Powell que también podía entreverse entre las imágenes de esa
buena película llamada El cisne negro.
[3]Ésta musicalidad audiovisual que respira Grand Piano complicó sobremanera las composiciones de plano y la
adecuación del montaje interno del planos con el externo, que une un plano con
otro, y el acompañamientos musical. Según parece, Mira desglosó un movimiento
musical de los cuatro existentes en el guión y, interpretando los papeles de
los diferentes actores que en él aparecían, calculó su duración en pantalla
grabándose a sí mismo. Más tarde lo montó calculando los tiempos muertos y
reacciones de los personajes hasta tener un computo global al que pondría un
sonido de claqueta que subrayaba la importancia de un determinado corte o
momento de la película. Recombinando las imágenes y el sonido hasta dar con la
medida precisa, Mira rellenó los espacios sonoros que resultaban entre claqueta
y claqueta con tonadillas sonoras preexistentes pero adecuadas a la sensación
que buscaba transmitir en ese momento del film. Más tarde le pasó a Victor
Reyes el resultado de todo lo anterior para que, sobre esos ritmos y instantes
precisos, creara la magnífica partitura musical que puede oírse en la película,
antes de que esta fuese filmada y al contrario de lo que suele hacerse en estos
casos, componiendo la banda sonora con el film ya rodado y en muchas ocasiones,
montado. Además de lo dicho, Grand Piano tiene
el aliciente de poder disfrutar de una excelente banda sonora que si se
disfruta en pantalla grande y con los equipos de sonido de que disponen muchas
de las salas de exhibición, es una delicia que se da sólo de vez en cuando.
Ojala no tengamos que esperar a que la todopoderosa Factoría Disney se saque de
la chistera un nuevo Fantasía para
poder disfrutar de buenas piezas de clásica en las mejores condiciones sonoras
posibles.
[4]Extraña y extendida distinción entre cine de entretenimiento en oposición a cine artístico que tantos quebraderos de cabeza da a cualquier
persona con sentido común, pues en el momento en el que el entretenimiento es
extirpado del cine artístico, el
resultado está claro: el arte, o la cultura,
aburre y lo estúpido, poco trabajado y lo banal, entretiene. Ante esta
insalubre dicotomía, a mi modo de ver tan simplista como equivocada, el entretenimiento entendido como sinónimo
de nula sensibilidad y uso de la razón convierte la cultura en algo casi sacro
y sólo al alcance de los que tengan una paciencia de santo y quieran amargarse
la vida. Como si entretener dignamente no pudiese ser considerado un arte o
hubiese algo más entretenido que pensar, más aún cuando se plantea de forma tan
fascinante que, de carambola, resulta emocionante o al inrevés. Algún día
sabremos en aras de que oscuras intenciones se dividió, supuestamente, lo
entretenido y lo cultural, estupidizando a la gente que vea la vida como algo
más que un amargo via crucis, y
provocando como respuesta que aquellos que quieran amasar dinero se conformen
con producir estupideces para recuperar su inversión.
[5]La co-producción hispano norteamericana de Grand Piano ha implicado hasta cuatro productoras en total:
Nostromo Pictures, Antena 3 Films, Telefónica Producciones y Nostromo Canarias
1AIE, y fue precisamente la primera de ellas la que puso en manos de Mira el
guión de Daniel Chazelle que acabaría dando como fruto la película que nos
ocupa. Fueron Adrián Guerra y el director Rodrigo Cortés, miembros y creadores
ambos de la productora Nostromo Pictures, quienes tras leer el guión y al
observar que tenía lugar en un solo espacio y en tiempo real (como ocurre con The Birthday, la primera película de
Mira), con el añadido de contar con la música como elemento esencial de la
trama, vieron en el director de Agnosia
la persona perfecta para llevarlo a la pantalla. El voluntarioso actor Elijah
Wood entró a formar parte de las filas de Grand
Piano tras conocer a Mira en el Fantastic Fest del año 2010, donde presentó
Agnosia, a través de Álex De la
Iglesia, que a su vez presentaba Balada
triste de trompeta (comentada en este blog en el mes de junio del año 2012)
y que había trabajado con el actor en Los
crímenes de Oxford. Gracias a esta relación, alentada por el hecho de que
Wood era un gran admirador de Los
cronocrímenes, de un Nacho Vigalondo que también paseaba por el festival,
lo que, todo junto hizo que tanto Mira como Wood se conocieran y entendieran la
mar de bien. Y de ahí, y del guión y las obras anteriores del realizador, la
apetencia del actor por entrar a formar parte del proyecto de Grand Piano.