Ellos viven y
Nosotros dormimos.
Los Estados Unidos del año 1988 fueron un horno en el que, al
calor del neoliberalismo auspiciado y aplaudido por el Presidente Ronald
Reagan, un anabolizado cuerpo económico americano se deshacía de toda la grasa
social considerada nociva para la salud del mercado. La dieta compuesta por la
desregulación político-económica, alivio de la presión fiscal para las rentas
altas, o numerosos recortes en fondos estatales destinados a políticas públicas
a favor de otros como los militares, fueron pronto sinónimos primero de paro y
posterior intemperie económica y vital en un nuevo mundo en el que todo
ciudadano tenía la esperanza de una oportunidad de triunfar y aparecer al otro
lado de la pantalla televisiva, tras la que nadie parecía sufrir los embates de
la progresivamente precaria vida cotidiana de gran parte de la población. Nada
(Rody Piper), pulcro vagabundo en busca de un sustento, es uno de los
repudiados sociales que anhelan volver a entrar en la ruleta americana que
puede hacer ricos de la noche a la mañana a los que juegan en la realidad de la
era Reagan[1]
situada en el punto de mira de la ácida sátira Están vivos, de John Carpenter[2]
llevada a cabo en los estertores del último mandato del entonces Presidente de
los Estados Unidos. Nada es un paria ya desde su significativo nombre (uno de
los pocos elementos más o menos abstractos de un film que no destaca por su
sutileza), uno de tantos moradores de una urbe cualquiera de Norteamérica, inicialmente
esperanzado y ajeno a los oscuros poderes fácticos que pretenden distraerle de
su verdadera condición: la de esclavo. Porque la realidad mostrada de forma
agradablemente pausada por Carpenter, mediante una planificación tan sencilla
como diáfana como si no hubiese trampa ni cartón en lo que muestra, escenario de la parábola política que exhibe
su película, es una puramente artificial. Una ilusión indistinguible de la
Norteamérica de finales de los ochenta[3]
provocada por las ondas televisivas que no sólo venden inalcanzable y abúlica
felicidad, sino que ocultan una terrible realidad que la modestia de Están vivos convierte en socarrona y
necesaria complicidad. Y esta realidad es una considerablemente familiar en que
la raza humana ha sido colonizada por una raza extraterrestre que ha copado
nuestras más altas esferas políticas, económicas y mediáticas con el único
objetivo de hacer de la inmensa mayoría de la especie humana una armada de autosatisfecha
mano de obra, antes de agotar todos los recursos que la Tierra pueda dar de sí
misma para luego expirar… En un Apocalipsis que los alienígenas no verán al
huir a otros confines de la galaxia en los que podrán perpetuar su crematístico y esclavista estilo
de vida.
Así, Están vivos narra el nada recargado periplo
de Nada desde su benévola visión de una Norteamérica que parece despreciarlo
amablemente pero en la que un día, antes o después, tendrá su oportunidad,
hasta su despertar a una toma de
conciencia de su condición de ganado humano. Un arco perceptivo recogido entre
la primera escena del film, que muestra a plena luz del día a un vagamente
esperanzado protagonista deambulando por unas calles en las que la pobreza -sin
cargar nunca las tintas en lo dramático ni lo sórdido- parece campar a sus
anchas, y una muy posterior en la que Nada, mediante una planificación muy
similar en la que se repiten algunas situaciones bajo un prisma
considerablemente distinto. Donde antes había cierta pulcritud en una urbe en
la que ni el frío ni la miseria parecía hacer mella en la resignada esperanza
del protagonista, ahora Nada se siente perdido, tiembla congelado en la
oscuridad de la noche y parece un hombre peligroso y malherido tras haber sido
perseguido por la policía y agredido por una mujer que lo toma por loco. Este
paralelismo visual, que revela una toma de conciencia de la escala de valores
sociales imperante por parte del protagonista de Están vivos y, por tanto, de su condición de paria, es una de las
escasísimas figuras retóricas cinematográficas que pueden encontrarse en esta
película del otrora virtuoso Carpenter, y también una inaudita muestra de
cierto dramatismo dentro de un conjunto gobernado por una agradecida falta de
afectación y, más aún, de trascendencia. Ésta falta de énfasis colabora a crear
no sólo una parábola sobre un determinado estado de las cosas a través de la
distancia que otorga su condición de película sino que, al ser indistinguible
del modelo que pretende satirizar (o revelar sus intenciones sin más) al obviar
toda floritura escenográfica, resulta mucho más contundente y, sobretodo, mucho
más próximo e inconfundible en un lugar y una época determinadas. Un momento en
el que el creciente batiburrillo de imágenes y sonido que a (buen) decir del
film de Carpenter nublan la razón y encubren una ideología que se hace pasar por
entretenimiento o realidad, parecen
hacer necesario un repliegue por parte del realizador como ilustrador de un
guión cuya mayor baza es su más que evidente poso ideológico, tan obvio y
sincero como frágil ante los más nimios embates formales, que el realizador
minimiza sin por ello hacer de Están
vivos una película insípida.
Así, y mediante
una puesta en escena resistente por sólida y poco enfática, pero para nada adocenada -situada en algún honroso lugar
de esa pantanosa categoría llamada clasicismo-
y esquivando para bien todo ánimo de cargar las tintas, el film de Carpenter,
muy bien planificado, se escuda en su condición de malintencionado guiño al
público, de revancha contra un status quo del que Están vivos hace diana de sus dardos de una manera tan superficial
como precisamente por ello muy disfrutable cuando la película se repliega en un
consabido e interminable tiroteo que a pesar de todo es, y con mucho, lo peor
de la función una vez el tiempo concedido en la película a la sátira más realista ha llegado a su fin. Pero antes
del digno toque de queda que desinfla a tiros la ácida pegada inicial de Están vivos, se asiste a soluciones formales
tan poco espectaculares como efectivas, como la que atañe a la primera toma de
conciencia de Nada mediante unas gafas de sol que se revelan como único acceso
a la realidad que la televisión (y las ondas que se propagan a través de ella)
y su presuntamente inocua programación han recubierto bajo una pátina de afable
clasismo. Unas lentes ahumadas que una vez puestas, revelan al ojo humano, acostumbrado
al cálido cromatismo del film de Carpenter y a su modelo a este lado de la
pantalla, el mundo tal y como es… en blanco y negro.
Esta fácil
solución visual, que permite al realizador diferenciar la realidad tal y como
la percibimos y su pernicioso subtexto ideológico, cuyo solapamiento revela que
en muchas ocasiones lo inocuo no
existe sino que sencillamente hace las veces de cortina de humo manejada por
oscuros intereses, sirve también como paradigma (a buen seguro involuntario por
parte de un realizador muy poco dado a intelectualizar su discurso) de la
absoluta falta de matices morales de la película.
Una salvaje y desprejuiciada,
y precisamente por ello muy disfrutable en los tendenciosamente cautelosos
tiempos que corren, demagogia que aproxima Están
vivos al panfleto ultraizquierdista más violento en su fondo, a pesar de lo
atemperado de su forma[4].
Pese a la escasez de sangre y muestras de dolor[5]
en una película en la que no faltan, ni mucho menos, los tiroteos o las peleas
a puñetazo limpio, Carpenter orienta la benevolencia de un público ya cómplice
desde el instante en que se sitúa del lado de Nada como protagonista y su
finalmente belicosa visión del mundo como la única verdadera. Una visión,
familiar y normalizada a partes iguales, en la que las enormes vallas
publicitarias que señorean el horizonte con enormes puestas de sol y atractivas
jóvenes en bikini ofreciéndose a los ojos del consumidor dan paso a unas
palabras escritas en negro sobre fondo blanco que rezan Casaos y reproducíos, en los que los billetes de dólar señalan un
temible mantra en el que aseguran ser nuestro
Dios, y en la que las zonas residenciales de la ciudad son habitadas por
cuerpos de hombres y mujeres con una expresión similar a la de un rostro
desollado que deja asomar su calavera revelando su condición de seres de otro
mundo, y donde las incontables palabras de un periódico dominical se extinguen
para condensarse en una sola: Obedeced[6].
Siendo esta última la orden que mejor resume la ideología, desperdigada en
varias palabras que empapan la mente de proclamas sumisas ocultas bajo
brillantes fotografías a todo color, al igual que el mundo en el que Nada
empieza a despertar, propugnadas por el siniestro lobby compuesto por economía,
política y medios de comunicación que ha sustituido la realidad para
establecerse como la única Verdad posible, Carpenter no pierde el tiempo en
matices dramáticos que puedan ser una rémora al divertido integrismo
anticonsumista de su personaje. Ni la figura de un hombre armado hasta los
dientes, cuya “evolución” de hombre de paz a hombre de acción de gatillo fácil
transcurre en un abrir y cerrar de ojos, disparando a diestro y siniestro
contra aquellos que hasta hacía unos pocos minutos eran sus conciudadanos, parecen hacerle temblar el pulso ante las
evidentes contradicciones no sólo morales, sino también mediáticas, que el
realizador torea y para bien en aras de hacer de su película una tan modesta en
su frontalidad, que invita a la carcajada cómplice ante un conjunto que se toma
a sí mismo como un vitriólico divertimento. Porque pese a la condición de
película, algo inherente a Están vivos,
no hay ni un ápice de reflexión o sospecha sobre su posible condición de ente
social manipulador, como sí se expone una y otra vez dentro de la ficción del
film pese a contar entre muchos de sus elementos en juego algunos tan reconocibles
como parte de la mitología norteamericana como la figura del maverick o rebelde, encarnado en Nada, o
la sempiterna división entre buenos y malos sin matices que en poco se
diferencian del cine de acción más adocenado y fascistoide. Un cine que se
sirvió (y aún sirve, a día de hoy) de su normalización para esconder su
capacidad propagandística e ideológica, tal y como hace Están vivos desde una perspectiva mucho más vistosa y valiosa, por
solitaria.
No por casualidad, la figura del predicador (Raymond St. Jacques) en
cuya parroquia se pertrecha la resistencia[7]
contra Ellos, los que viven (y por todo lo alto y a nuestra costa) mientras
Nosotros dormimos, es un hombre ciego y por tanto más o menos inmune a la
hipnosis colectiva inducida por la televisión como condensación de todos los
medios de comunicación y perpetuación que modulan y crean la realidad, aunque
ni mucho menos inmune a sus resultados. La fría paliza que le propina el
anónimo comando policial formado por agentes indistinguibles los unos de los
otros, antes de arrasar hasta las
cenizas el campamento en el que un variopinto y multirracial grupo de vagabundos[8]
intentan organizarse a modo de comuna en una escena que logra despertar una
considerable sensación de amenaza y de inhumana frialdad en la ejecución del
desahucio[9],
contrasta sobremanera con la violencia de otro instante: el que ilustra la
interminable pelea entre Nada y Frank (Keith David), en la que el primero
intenta convencer al segundo de que se ponga las gafas de sol que le permitirán
despertar y tomar las riendas de su
vida.
Ésta última
secuencia, interminable y risible por lo desproporcionado de su duración y la
brutalidad de los golpes que se propinan ambos hombres sin ceder ante una
proposición tan absurda, está dotada de un sentido del humor rayando en la viril
camaradería entre ambos, del que carecen los actos de violencia perpetrado
contra los parias sociales que aquí se erigen como héroes de la función. Para
más inri, los extraterrestres -cuyos efectos de maquillaje son, desde la
perspectiva que da el tiempo, encantadoramente cutres y tan físicos como toda la película- con los
que conviven los humanos de Están vivos,
mueren bajo fuego amigo en el distanciador blanco y negro
aportado por las mismas lentes que revelan su condición no-humana, mientras que
las víctimas de la resistencia sangran copiosamente en un agresivo rojo y entre
quejidos que poco tienen que ver con las mudas muertes de los esclavistas
invasores, automáticamente catalogados como blanco tanto por Nada como por un
Carpenter que se lo pasa (y hace pasar) de lo lindo obviando todo matiz más o
menos pacifista o bienintencionado para con los opresores. Un sesgo ideológico que toca techo cuando el mentado sacerdote
invidente reconoce a Nada como humano tocándole las manos y reconociéndolas
como las de “un trabajador”…
Así, y como se
decía algo más arriba, Carpenter no sólo subvierte el habitual discurso de
determinadas élites socioeconómicas y su correspondiente escala de valores[10],
poniendo en su lugar otro igualmente sesgado y unilateral pero bastante más
lúcido, sino que también rebaja sobremanera la habitual tendencia a la
militarista épica propia del cine de acción de la década de los ochenta, pese a
ciertos paralelismos en lo demagógico de su discurso. A cambio, y gracias a una
ironía y falta de pretensiones que realzan la cualidad de parábola socialista
del film por encima de su posible acepción de película de acción, las numerosas escenas con tiroteos o puñetazos de por
medio carecen de subrayados, incluso en los instantes más peliagudos para su
protagonistas, que hagan de sus personajes mártires o sufrientes mesías que
traen la mala nueva a una humanidad estupidizada. Debido a esta falta de
pretensiones, estridentes vestimentas que rozan lo hortera, desarmantes y
chulescas réplicas de diálogo que
coexisten con lúcidas reflexiones hechas en voz alta sobre un preocupante
estado de las cosas, y con la inestimable ayuda de un sorprendentemente
competente equipo actoral[11]
capaz de otorgar naturalidad y amable estoicismo a unos personajes que bajo la
piel de actores de más renombre resultarían poco menos que increíbles en su
inocente pulcritud, Están vivos
quizás no sea la gran película que podría haber sido con una mayor amplitud
presupuestaria, pero en su resistente pequeñez saca fuerzas para llevar a cabo
su corte de mangas al mundo y a una determinada forma de entenderlo. Obviando,
gracias a su asumida falta de matices y sentido del humor, toda trascendencia
que la habrían convertido en un insuficiente y antipático sermón, el film de
Carpenter se erige en un coherentemente modesto, y por barato[12]
muy eficaz y honesto, trasunto del parabólico cine de ciencia ficción de serie
B que tantas veces hizo de distanciado reflejo de una Verdad esquiva tras las
opacas formas del mundo real de otras décadas, pero capaz de traspasar lo
coyuntural para amoldarse a realidades tan artificiales como perniciosas son
sus consecuencias. Un mundo en el que Ellos viven y Nosotros dormimos mientras
soñamos despiertos gracias a películas que, como Están vivos, ofrecen una gozosa revancha que descarta toda
autorreflexión como vehículo de catarsis que ofrece una divertida sesión de fantasiosa
terapia frente a la pantalla. Pero tal y como está el complejo horno que
amenaza con asarnos a muchos para servirnos a unos pocos, no muchos platos resultan
más sabrosos para el paladar…
Título: They live. Dirección: John Carpenter. Guión: John Carpenter bajo el seudónimo
de Frank Armitage, basándose en el relato corto de Ray Nelson Eight o’clock in the morning. Producción: Larry Franco. Dirección de fotografía: Gary B. Kibbe.
Montaje: Gib Jaffe y Frank E.
Jimenez. Música: John Carpenter y
Alan Howarth. Año: 1988.
Intérpretes: Roddy Piper (Nada), Frank (Keith
David), Meg Foster (Holly Thompson), George “Buck” Flower (Drifter), Raymond St. Jacques
(Predicador), Peter Jason (Gilbert).
[1]Sobre el presidente electo Reagan, que abandonaría la Casa Blanca
al terminar su mandato un año después del 1988 en que se llevó a cabo Están vivos, pueden encontrar
información en un de las notas al pie del análisis de la película Jungla de cristal, publicada en este
blog el pasado diciembre de 2013. La comparación entre ambas películas, con
algunos puntos en común pero de fondo social casi en las antípodas el uno del
otro, resulta bastante curioso, más aún si tenemos en cuenta que vieron la luz
en el mismo año.
[2]Director puramente norteamericano sobre cuya vida y filmografía
pueden informarse en el análisis hecho a su Asalto
a la comisaría del distrito 13, en el mes de julio del año 2013.
[3]Y eso que el relato corto escrito por Ray Nelson que sirve de base
al guión de Están vivos, y que tenía
por título Eight o’clock in the morning,
era mucho más abstracto respecto al momento histórico y al contexto social en
el que ocurre la acción. Además de llamar a los alienígenas fascinadores y de estar situada en una
sociedad totalitaria que no se sabe subyugada pero que podría ser tanto
norteamericana como propia de algún país perteneciente al bloque comunista,
entre otras diferencias respecto a Están
vivos, el tono utilizado por Nelson para narrar su historia resulta la
mayor distinción respecto al film dirigido por Carpenter. Si en Están vivos, el tono es más bien jocoso
y consciente de su complicidad con el público pese a la frialdad en la
planificación, el de Eight o’clock in the
morning es mucho más turbio, más distante en su descripción de las muertes
de los fascinadores a manos del protagonista George Nada, que en fácilmente
podría confundirse con un asesino a sangre fría, o un violento enajenado capaz
de amenazar y golpear a su novia cuando ésta cree, con toda lógica, que su amado novio se ha
transformado en un asesino en serie que ve fantasmas por todas partes. La enigmática
atmósfera del relato, y la inquietante seriedad que desprende, llena el hueco
moral que aparece en Están vivos, que
antepone su condición satírica por encima de la turbia ambigüedad moral del
original, al situar la acción en unas coordenadas reconocibles en los Estados
Unidos de entonces y, de forma muy preocupante, también aquí y ahora.
[4]Siendo un realizador que creció como persona y profesional en la
década de los sesenta y los setenta, no es de extrañar el carácter
contestatario de las líneas maestras de su cine. Lo que sí sorprende es la
frontalidad que exhibe en Están vivos
respecto a su opinión de las políticas de Estados Unidos tanto dentro como
fuera de sus fronteras. Partidario de un gobierno fuerte y regulador de las
actividades económicas que tienen lugar bajo su mando, Carpenter sólo volvería
a ser tan ácido -siempre dentro de la mencionada frontalidad que lima todos los
matices posibles en películas con el único propósito de entretener al
respetable sin traicionar sus principios ideológicos- de forma tan obvia como
divertida en 2013: rescate en L.A.,
analizada en este blog en el mes de enero de 2013.
[5]Sorprende el escaso ensañamiento físico para tratarse del hombre
que revolvió numerosos estómagos con La
cosa en 1982 y que no escatimaría agresividad en películas como Asalto a la comisaría del distrito 13 o
la magnífica y muy menospreciada Vampiros,
entre muchas otras. Aunque Están vivos
contiene un curioso guiño al respecto en un debate televisado entre dos
invasores como contertulianos que coinciden en considerar nociva la violencia y
el pesimismo del cine de directores como George A. Romero o… John Carpenter.
[6]Las órdenes lanzadas desde los diferentes medios de comunicación y
propaganda que aparecen en Están vivos
fueron, al menos durante un tiempo, curioso pasto de algunas letras de bandas
musicales o djs a modo de canción
protesta en el fondo tan zalameras con un público ya convencido como lo es la
película de Carpenter. Por otro lado de un tiempo a esta parte el que suscribe
no deja de ver esporádicamente sudaderas con un gran Obey (Obedeced en
castellano) enfundadas en adolescentes… de forma tan descontextualizada que uno
ya no sabe si se trata de obedecer al portador de la prenda o de algo más
próximo a su origen cinematográfico.
[7]Una de las escasísimas figuras clericales del cine de Carpenter
que merece una visión benevolente o constructiva por parte de un realizador
mucho más amigo de poner en tela de juicio toda forma de autoridad antes que de
celebrarla o dar por supuestas sus presumibles bondades. A cambio, y dentro de
la misma película, se asiste a una rueda de prensa por parte del Presidente de
los Estados Unidos, cuyo nombre no se menciona, pero de cuya alienígena cara
descompuesta no dejan de oírse interminables peroratas sobre la necesidad de
mantener el optimismo a ultranza… en un discurso de fondo y forma muy similar a
los habituales en el Presidente Ronald Reagan.
[8]En uno de los elementos más sutiles de la película de Carpenter,
que aparca temporalmente la turbiedad moral de algunas de sus mejores películas
o las magníficas narraciones hechas en base a una férrea planificación para dar
a luz a uno de su films más panfletarios (que no peores) pero que no carece de
algunas pinceladas sutiles: el que los alienígenas que se han adueñado del
mundo son hombres y mujeres de etnia blanca, mientras el resto de la población,
sus esclavos, contienen una gran variedad racial e incluso física en todos los
aspectos.
[9]Escena que tiene un divertido y bastante surrealista punto final
con un plano general que muestra lo que antes era el mentado campamento
desaparecido de la faz de la tierra a excepción de… un televisor encendido en
medio del calcinado descampado a modo de declaración de principios por parte de
los alienígenas. Para más inri, la pasarela de moda que puede verse en la pantalla de dicho televisor tiene su
lamentable contraste en el grupo de vagabundos que aún merodean por allí
recogiendo (¿por desesperación o por influencia mediática?) la poca ropa que
hay en el suelo.
[10]Una mentalidad que aplicada a lo cinematográfico sin duda habría
merecido a Nada y los suyos la etiqueta de terroristas, o siendo algo más
exactos, de anarquistas violentos.
[11]Pese a sus obvias limitaciones, el que se lleva la palma al
respecto es la estrella de lucha libre americana que aquí ejerce de
protagonista. Roddy Piper, en la piel de John Nada, ofrece una más que digna
interpretación de un hombre corriente cuya naturalidad sólo se ve algo
traicionada por su fornida complexión y por la pulida estética que Carpenter
ofrece de un grupo de gente que vive en la pobreza. En la comentada escena de
la pelea con Keith David, excelentemente coreografiada y planificada, pero muy
mal interpretada (tanto como agitar la cabeza cada vez que reciben un golpe
pero sin cambiar lo más mínimo su expresión, como si les resbalara) que se
diría rememora algunas peleas propias del género western tan querido por Carpenter, pueden verse con incredulidad
hasta algunas llaves más propias de dos luchadores sobre un ring que de dos hombres
enzarzados en una pelea callejera. A pesar de todo, la inexpresividad de Piper
ayuda a dotar a su personaje de una aureola de rudeza no exenta de la simpatía
que despierta el actor que lo interpreta.
[12]Están vivos, como lo fue la anterior película del realizador de 1987 titulada
El príncipe de las tinieblas, formaba
parte de un acuerdo de John Carpenter con la productora “independiente” (de
bajo presupuesto) curiosamente llamada Alive, con la que debía llevar a cabo
cuatro proyectos con un presupuesto medio de tres millones de dólares por film
tras el batacazo del film anterior de su realizador, la divertidísima Golpe en la Pequeña China. Siendo un
presupuesto muy reducido para lo que es habitual en la industria del cine de
Hollywood, más propio de la serie B no sólo en su forma sino también y por una
vez en lo presupuestario, y pese a que Carpenter, como director de éxito en su
día, había manejado cantidades presupuestarias muy, muy superiores en el
pasado, dicha colaboración se frustró al interrumpirse amistosamente tras el
rodaje de la película que nos ocupa. La causa poco tuvo que ver con la tibia
acogida comercial de ambas películas, compensadas por lo reducido de su coste,
sino por el progresivo alejamiento de Carpenter del mundo del cine para poder
atender a su hijo recién nacido, intentar salvar del naufragio su matrimonio
con la actriz Adrienne Barbeau sin conseguirlo, o asistir a su padre en la
fatal enfermedad de la que no se recuperaría. A pesar de todo, los mandamases
de Alive Films, Shep Gordon y Andre Blay volverían a producir una nueva
película de Carpenter más adelante, el soso remake
del buen film de Wolf Rilla El pueblo de
los malditos.
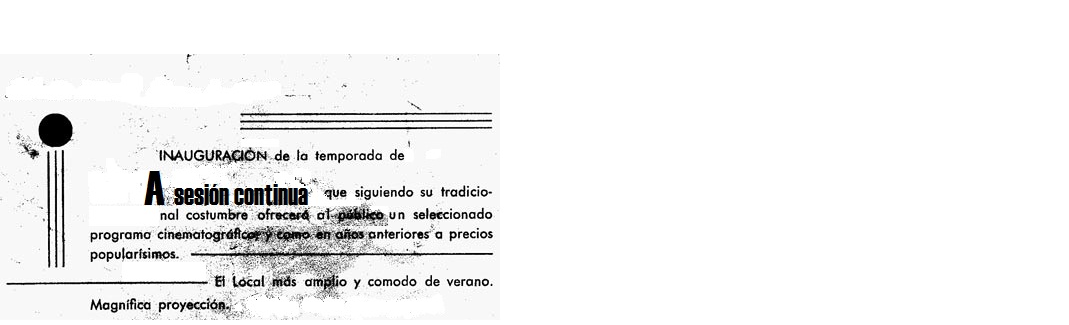

.png)