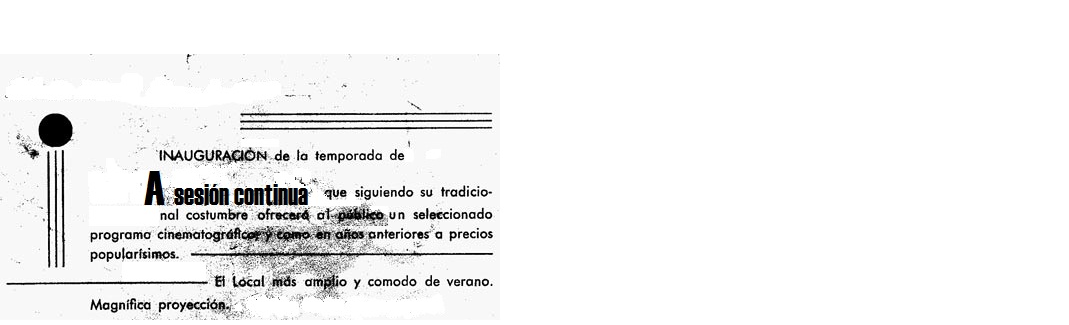Año 1971. En
el desesperado intento de frenar la devaluación del dólar ante las diferentes
crisis políticas y económicas que minaban la confianza mercantil en los EEUU,
el presidente Richard Nixon desvinculó el valor de la moneda norteamericana del
baremo económico mundial establecido desde 1944: el oro. Esta interesada
estrategia supuso el pistoletazo de salida a presiones, llevadas cabo a nivel
internacional, con el objetivo de que el flujo económico se viese libre de todo
tipo de restricción más o menos político[1].
Dicho y hecho, el equilibrista techo normativo que ponía límite a la cantidad
de dinero que podía fabricarse desapareció de la vista de oscuros intereses, que
vieron luz verde para enriquecerse y enriquecer a costa de todo y todos. Pero
poco o nada de eso le importa a un joven emprendedor como Jordan Belfort[2]
(Leonardo Di Caprio), gran tiburón blanco en la pequeña pecera de la década de
los ochenta que los broker
convirtieron, a golpe de desregulaciones legales y stock options, en un ilusorio mar de oportunidades. Belfort amasó,
como otros, desorbitadas cantidades de
dólares, con su consecuente grado de poder en permanente ascenso, en un mundo
vendido al dinero por el dinero que sin embargo, y en su absoluta
desregularización, permitió un creciente y peligroso endeudamiento
generalizado. Pero eso tampoco parece importar en la lujosa y frívola burbuja,
de reflejos casi lisérgicos en su exuberante hedonismo vital, retratada en el
último film de Martin Scorsese[3],
El lobo de Wall Street. Película narrada
de forma brutalmente solipsista por parte del depredador que la protagoniza, un
hombre adicto al dinero y sus parabienes materiales, con la compulsión como
única naturaleza reconocible y sin más atributos que lo que él nos muestra de
forma tan desvergonzada como acaramelada para los ojos. Automóviles recubiertos
por las más estilizadas carrocerías y los más potentes motores, esculturales
prostitutas que pasan a pares por su cama, cantidades industriales de cocaína,
cualudes, crack, alcohol de alta graduación… Todo confundido en un parco
equilibrio en el que el punto medio ha sido enviado al cementerio de lo tibio,
siempre calibrado entre lo anestesiante y lo excitante sustentado en la más
infecciosa droga que parece resucitar a Belfort, y a su creciente manada de
asalvajados seguidores, de sus brutales resacones matutinos: el dinero.
Montañas y montañas de dinero que Belfort asegura saber como conseguir de la
noche a la mañana… y cuyo mecanismo se guarda muy mucho de revelar. Mientras,
se regodea en narrar sus divertidas golferías de opulento crápula como haría un
cazador que exhibe cabezas de animal como trofeos tras haber limpiado la sangre
y escondido el cuerpo de su presa.
Porque la estrategia
dramática de El lobo de Wall Street,
que muestra a sus personajes en una continua farra que sólo termina cuando sus
intoxicados organismos dicen basta, no es baladí. Desde el instante, temprano
en la película, en que la voz en off que acompaña al espectador por el continuo
carnaval erigido por Scorsese, que convierte a Belfort en narrador omnipotente
capaz de cambiar el color de su flamante coche del rojo al azul cuando pasa
ante nuestros ojos en una misma toma, se revela el truco de un protagonista que
rehace su propia historia a placer e
interés propios. Un poder, el de contarse a sí mismo por parte de Belfort así
como la etapa vital contenida en el excesivamente largo metraje de El lobo de Wall Street, que Scorsese
subraya una y otra vez gracias a constantes peroratas del arrogante broker mirando y hablando al público del
film, o en la forma en la que se estructura el propio relato de la película,
situándolo siempre en el lógico lugar que cree merecer un narcisista dentro de esta
historia contada por él mismo. Así, y hablándole al espectador directamente o vendiéndose sesgadamente como quien dice
ser, sin explicar nunca nada de especial relevancia que no sea sepultado por la
gozosamente agresiva catarata de vicios mostrada en pantalla, Belfort se
significa así mismo bajo los parámetros de un triunfador del Sueño Americano prácticamente sin el más mínimo
matiz de duda o sombra que pueda hacer temblar su buen nombre. Por lo que ni lo
descaradamente ilegal de sus métodos, ni el evidente desprecio de Belfort por
todos aquellos a los que promete un paraíso material en la tierra sin más
esfuerzo que el de entregar su dinero y esperar que les lluevan los beneficios,
asoman en la atractiva ficción manejada por el protagonista.
En este
sentido, El lobo de Wall Street se
asemeja al testimonio de un juerguista cuya labia y carisma logran hacer divertida
la situación más lamentable: numerosos flashbacks trufan el film de Scorsese
hasta convertirlo en una narración casi desmembrada y sin otro centro que no
sea el personaje interpretado por
DiCaprio. Y siempre en continua reconversión, mostrando algunos
acontecimientos que Belfort vivió bajo los efectos de alguno de los incontables
narcóticos que se consumen alegremente en el film, para luego rehacer la acción
que estaba narrando unos minutos antes con un saldo muy diferente y más acorde
con su estado de sobriedad, suponen la mejor muestra de cómo el film parece
verse a sí mismo no como la exposición de una serie de hechos a la luz de la
verdad, sino como una historia tan expositiva como dudosa en su veracidad.
Esta cualidad
subjetiva y además interesadamente sesgada de lo explicado por Belfort, muy
evidenciada por Scorsese gracias a algunos de los elementos comentados algo más
arriba, marca sobremanera no sólo la forma en que se arma lo explicado en El lobo de Wall Street sino también, y
de forma más equívoca, en como se percibe.
Si el
personaje real, excelentemente interpretado en la película por un Leonardo Di
Caprio de contagiosa energía, era un engatusador de lengua viperina capaz de
hacer épico el mayor de los crímenes, difícilmente habría logrado encontrar,
visto lo visto, mejor aliado para plasmar sus atractivos delirios materialistas
en una pantalla que bajo el poderoso ojo de Martin Scorsese[4].
Realizador que, en esta ocasión, y resiguiendo algunas líneas argumentales y formales
ya trazadas por algunas de sus películas anteriores, se esmera en revelar la
cualidad de narración de la película
y por tanto de una visión de los
hechos que ocurrieron, y que debido al carácter del protagonista, filtro a
través del cual transcurre toda la película, son puestos en pantalla con un
exhibicionismo tan espectacular como contagiosamente festivo. Las impresionantes
coreografías, dignas herederas del género cómico slapstick y del mejor musical, que armonizan en pantalla el
dionisíaco caos en el que se revuelcan los animalizados hombres y mujeres que
viven a todo tren bajo el ala de un Belfort convertido en líder espiritual y casi
religioso modelo de conducta, otorgan una altura de vuelo a El lobo de Wall Street que soslaya el
moralismo en el que muy fácilmente podría
haber caído. La monumental e ininterrumpida juerga puesta en imágenes por el
realizador salva, gracias al talento de Scorsese, del más soberano aburrimiento
un film que casi nunca avanza argumentalmente, sino que se dedica a girar sobre
si mismo en un suma y sigue hecho de caranavalescas fiestas mostradas en impresionantes
set-pieces impulsadas por rayas de
cocaína y una agresividad desatada sólo a la zaga de la estupidez galopante que
parecen acarrear la mayoría de sus personajes… pero que dentro del subjetivismo
del film, bien podrían ser un engaño que reviste de infantil y exculpatoria incompetencia
los actos de un diabólico broker más
listo que el hambre.
Lo que no
implica que El lobo de Wall Street no
lo deje ocasionalmente en ridículo: secuencias como la que muestra la
inolvidable caída de Belfort en su propia piscina borracho como una cuba
haciendo saltar todas las alarmas, o la memorable escena en la que Belfort y su
mejor amigo y consorte Donnie Azoff (un divertidísimo Jonah Hill), se enzarzan
en una incomprensible discusión incapaces casi de moverse tras presenciar la
hilarante epopeya de Belfort “conduciendo” hasta su casa puesto hasta las
cejas, merece entrar en los anales del cine de su director como una de las
mejores muestras de comedia visual tan rematadamente idiota como divertidísima.
Pero también, y en su mala baba, los convierte en objeto de burla de una forma
tan distanciada pese a lo divertida que resulta una escena con un punto final
que compara al broker esnifando ¡con
Popeye comiendo espinacas! que la memez de ambos hombres cae por su propio peso…
Aunque una vez
más, desenfocando lo realmente reprobable de la vida de ambos: escenas
magníficas como el rescate del navío de un Belfort que se aventura en una
descomunal tormenta marítima envalentado por las drogas, que parecen retratarlo
como un pobre imbécil, distraen la atención de lo tremendamente astuto que es,
algo que no se ve en esta película narrada por un mentiroso, pero cuyas
mentiras son apoyadas por una estupenda puesta en escena que raya en el
expresionismo. Si la vida de Belfort sería y acaba siendo según sus palabras, un aburrimiento, cuando abandona el
consumo de drogas del que ha hecho gala durante casi todo el metraje, es
precisamente ahí donde la película echa el freno y se atempera hasta alcanzar
la sobriedad en la que ahora malvive el protagonista y que acaba por contagiar
de su falta de fuelle al film. El buen hacer de Scorsese y su talentosa
planificación y coordinación de todos los elementos expresivos que conforman su película, hacen de El lobo de Wall Street un ejemplo de
película excelentemente narrada y también cómo se construye esa narración, pero se cobra el antipático y coherente
peaje de estar asistiendo a una juerga monumental en la que el público tiene
vetada su participación… Tanto por la propia naturaleza de la película como tal,
como por la brutal desigualdad económica, astutamente omitida por Belfort y su película, sustentada sobre la misma
ideología que ha hecho de Belfort quien es y que necesita de gente que quiera ser como él para subsistir.
No parece
causal que la película dé sus primeros pasos con un anuncio televisivo de Stratton
Oakmond, la firma llevada por Belfort como un fanático religioso con el dinero
y todo lo que este pueda comprar (y en El
lobo de Wall Street, lo que se puede comprar es todo) como único ídolo digno de culto… después de él mismo. La
presencia de un león paseando apaciblemente en las oficinas con la aquiescencia
de los trabajadores no sólo podría funcionar como metáfora alrededor de un
protagonista al que se apoda (y se publicita) bajo el nombre del animal que
aparece en el título, también pone el acento en la cualidad casi propagandística del modo de vida de
Belfort y los suyos tal y como se muestra en el film de Scorsese[5].
Puede que por eso, una vez la debacle, propia de un gran hombre que ha llegado
muy arriba, ha comenzado, el cerco policial que se estrecha alrededor de
Belfort acaba por cerrarse durante el rodaje de un anuncio, como si la imagen
que el broker pretende vender a los
demás, y que es la base de su negocio, empezara a resquebrajarse y a ser puesta
en duda.
Vista así, y
gracias a esclarecedores instantes en los que el protagonista arenga a su
progenie dándose continuos baños de masas micrófono en mano y observando a sus
tropas desde una tarima como centro de todas las miradas, la estructura del
relato es equivalente a la visión que Belfort tiene de sí mismo dentro de su
vida. Una muy similar a la de fanático religioso o político (e idéntica a la
del fanático ¿signo de los tiempos? nunca considerado como tal: el económico) y
que como tal Scorsese plantea como un enigma que nunca se resuelve pero
reescribiendo su historia hasta hacerse muy difícil de atrapar. Elementos como
la mencionada interpretación de Di Caprio, que como la propia película (no en
vano está contada por y a través de él) seduce al espectador vendiéndole el
modo de vida que él mismo representa dirigiéndose al público esporádicamente,
dejan entrever bajo su orgullosa fachada el tiburón empresarial que la
perspectiva del film, visto desde este lado de la pantalla, no deja de
ocultarnos interesadamente pese a dejar clara y cristalina una sola cosa: él no
es un economista, es un vendedor.
Más aún, las esporádicas
referencias al primitivismo hacia el que parecen deslizarse Belfort y los suyos
a cada día que pasa, golpeándose el pecho y murmurando todos a una a modo de
secta prehistórica, o las continuas orgías sexuales y destructivas en las que
se practica el sexo más desenfrenado sobre las mismas mesas sobre las que se
mueven descomunales cifras de dinero y que luego son destrozadas a golpes de
bate sin otro motivo aparente que el puro placer del descontrol más
animalizado, podrían haber sido los únicos contrapuntos moralistas ante un
conjunto tan magníficamente pagado de sí mismo como el protagonista. Pero
afortunadamente, al menos en este aspecto, Scorsese no ofrece la compulsiva
drogadicción de sus personajes como actos reprobables, ni tampoco se muestra
crítico con su desatada sexualidad o con su frívolo estilo de vida, presentado
bajo oropeles más atractivos en su fuerza y contagioso salvajismo, que
repelentes en su proximidad a la horterada más desfasada.
Más bien
muestra a los hombres y mujeres que reptan a los pies de Belfort y a este
último como imbéciles encantados de serlo, y sólo en una ocasión carga las
tintas en la animalización de las huestes capitalistas de Stratton Oakmond
ofreciendo el grotesco espectáculo de una mujer rapándose el cuero cabelludo a
cambio de dinero para poder pagarse unos implantes mamarios, mientras se
suceden las orgías y los bailes bajo una iluminación que parpadea a modo de
tormenta. La imagen de dicha mujer con boquetes de calvicie dando traspiés,
aturdida por el ruidoso circo orquestado a su alrededor mientras se acerca
tambaleante a uno de los grupos de prostitutas que se entremezclan con los
empleados, mientras es esporádicamente engullida por las tinieblas que van y
vienen por efecto de los estropeados fluorescentes de Stratton Oakmond es lo
más cerca que Scorsese está en El lobo de
Wall Street de adoptar una postura decididamente hiriente (por moral) para
con su público. Esta apocalíptica secuencia, tan brillante en su ejecución como
todas las demás, pero infinitamente más perturbadora, no es sólo quizás la
mejor del film, sino también la más descolgada del mismo, por lo demás
perfectamente sellado como desmadrada fantasía masculina y machista de poder (básicamente
económico) envasada al vacío, y gracias a la puesta en escena de Scorsese, consciente de serlo. Un estilizadísimo retrato
en primera persona en el que el sufrimiento, la pobreza, la falta de ambición,
el respeto por el bienestar de los demás o un mínimo de autocontrol son
síntomas de debilidad o, en palabras del depredador ultracapitalista Belfort,
rasgos de un perdedor.
Quizás por
eso, todo lo que haga de él alguien vulnerable o que lo haga sospechoso de las
presuntas debilidades recién enumeradas es notablemente minimizado. Ahí están
escenas como el abandono de su primera esposa (Cristin Milioti), no por
casualidad comparativamente más fea que la imponente Naomi (Margot Robbie) que
de algún modo viene a sustituirla como si fuese un complemento más acorde con
las capacidades económicas de Belfort. Dicha ruptura es plasmada por Scorsese
de forma tan concisa que prácticamente es tratada como si no tuviese la más
mínima importancia dentro del marasmo hedonista que es la existencia del
protagonista, no se sabe si porque efectivamente no la tiene, o porque asumir
esa importancia lo convertirían un ser humano corriente y la visión que tiene de él mismo como triunfador, se vería comprometida. Por
otro lado, Belfort sigue yéndose a la cama con todas las mujeres que pueda
comprar o engatusar, mientras su rubia acompañante es mostrada como una muestra
de poder, más acorde a alguien de su posición dentro de la particular escala de
valores del protagonista. Incluso en su debacle, mostrado con una gelidez por
parte de Scorsese que le honra en su ánimo de no enaltecerlo cargando las
tintas de lo dramático, Belfort se muestra impasible y hasta heroico: su mujer
lo abandona cuando él más la necesita (no se sabe si por amor o por representar
uno de los pocos artículos de clase alta que aún podrían sostener su identidad
de exuberante nuevo rico), sus amigos
lo traicionan y sólo después él los
traiciona a ellos, y el gris representante de la ley encarnado en el agente del
FBI Patrick Denham (excelente Kyle Chandler) -siempre ataviado con traje y
corbata negra sobre una camisa blanca en contraste con el colorido que es
denominador común en la vida de Belfort- es retratado como un aguafiestas. La
trama policíaca carecería, en manos de otro realizador menos dotado, de
cualquier interés y reforzando la inconciencia de Belfort Scorsese la trata con
escasas dosis de tensión y más como el preludio de una molesta resaca que como
la temible posibilidad de verse entre rejas de por vida. Incluso en una escena
en la que se riza el rizo, Belfort parece a punto de tirar la toalla, pero tras
el emocionado (que no emotivo) momento en que recuerda como sacó a una de sus
empleadas de la pobreza, decide resistir contra la autoridad que le exige un
trato para evitar la prisión…
Todo lo
anterior, que apunta en la misma dirección de hacer del personaje una víctima de las circunstancias y que sólo
pretendía lo que (siempre según él) todo
el mundo quiere, es definitivamente reafirmado por un hecho más sencillo:
Belfort jamás se arrepiente de sus actos
y, con ello, ni cambia ni aprende. Y tal y como está planteada El lobo de Wall Street, ni siquiera eso
es culpa suya. El final del film, tan inquietante como ambiguo, sitúa al
espectador en el punto medio existente entre la creencia de que Belfort es un
peligroso perturbado, o de que sólo es cuestión de tiempo para que la realidad
se ponga de su parte y su visión deje de ser tal para asentarse sencillamente como
lo que hay. De este modo, la ausencia
de culpa, y por tanto de redención, para un personaje al que jamás se explica,
sino del que se muestran sus acciones a modo de exposición articulada a través de su visión de las cosas sólo resulta
convincente desde el momento en el que las implicaciones de lo que se ha visto
son omitidas por completo. Nada empaña su autoretrato de hombre hecho a sí
mismo, surgido de un hogar humilde y llegado a la gran ciudad con el objeto de
cumplir el Sueño Americano mostrado en El
lobo de Wall Street de forma casi arquetípica y con una aniñada inocencia
que sólo se sostiene por la sesgada manera en que se nos ofrece.
Al contrario
de las perturbadoras incursiones del realizador en el mundo del hampa con el
que algunas de las situaciones y personajes de El lobo de Wall Street mantienen jugosos paralelismos[6],
la provocación del film que nos ocupa, no se sabe si más inofensivo de lo que se diría le gustaría
ser, no está en el desaforado modo de vida de Belfort y los suyos o en lo que muestra, sino precisamente en lo
que esconde, completando el círculo planteado en el que Belfort puede verse a
si mismo, y presentarse al público, como inocente.
Vista así, El lobo de Wall Street
parece una visión tan infantilizada como las vidas de los personajes que la
habitan, de películas como Casino o
incluso Uno de los nuestros, en las
que la sangre brotaba entre las risas de los verdugos del hampa que apretaban
el gatillo. Y no se sabe si eso hace de esta película una especialmente
compleja o otra rematadamente simple. Aquí no hay sangre, ni siquiera víctimas
y por lo tanto tampoco culpables, provocando la inquietante sensación de estar
asistiendo a un film que puede parecer infantil, pero que requiere una mirada
adulta que ejerza de contrapeso moral, ausente por completo en una película
cuyas voluptuosas formas no aceptan -y peor aún, se esmeran en hacer olvidar-
la miseria social contenida a este lado de la pantalla que es nuestra
comparativamente gris realidad.
Porque así
como Belfort se jacta divertidamente de la ilegalidad de sus actos, pero al
mismo tiempo se niega a informarnos sobre las estratagemas seguidas para
lograra acumular dinero a espuertas espetándonos que no es eso lo que queremos
saber sino sencillamente que él es rico o menciona Lehman Brothers como de
pasada y bajo el infantil mantra del ¡pues
ellos son aún peores!, su testimonio hecho forma en El lobo de Wall Street muestra sexo a espuertas, muchas veces con
prostitutas sin plantear dudas sobre la trata de blancas que hay detrás.
También muestra el divertido carrusel drogadicto, más o menos inofensivo en sí
mismo considerado, mientras obvia por completo el blanqueo de dinero que ello
implica para oscuras fuentes, amén de que la riqueza cambia de manos de
ciudadanos presuntamente honrados a organizaciones de muy discutibles fines y
medios, tan ultracapitalistas como los que espolean Stattford Oakmont. Y, por
último, y de forma más flagrante pero tan coherente como en los casos recién
enumerados, esconde el robo, el engaño y el brutal endeudamiento de una parte
importante de la población cuyos ahorros y ocasional avaricia pagan los excesos
de Belfort y sus secuaces, sustentados sobre una infecta e invisible montaña de
bonos basura. Unos excesos que, para más inri y como se comenta algo más
arriba, aparecen despojados de lo que realmente podría hacerlos reprobables y
por tanto, y a menos que quiera verse El
lobo de Wall Street bajo una posible óptica ultraconservadora, a Belfort
como alguien moralmente culpable.
Esta blancura recubierta de inofensivo sexo, frivolidad, y caos que exime de
culpa a la progenie capitalista que da sus primeros pasos de la mano de Belfort
y que funciona como se decía por omisión, encuentra su lugar dentro del
discurso desarrollado en El lobo de Wall
Street. Sellándolo definitivamente al vacío del mismo modo que su narrador
parece lógicamente ajeno a la realidad de la gente normal (o los
perdedores) entre la que parece vivir su desabrido Némesis y agente de la
ley mientras él divide su existencia entre su empresa, paraísos fiscales y su
mansión situada en las afueras.
Jugando con un dinero que sale de fuentes
hechas anónimas por la realización de Scorsese, convertido en una riqueza de la
que ni se sabe el origen ni tampoco el destino, El lobo de Wall Street muestra a los criminales mientras esconde a
sus víctimas, el lujo ocultando la miseria, y diluye la agresividad de su humor
al centrarse en las actividades más inocuas (y más atractivas) de los
todopoderosos agentes de bolsa ocultando el lamentable saldo que dejan tras de
sí.
Así, y amordazada
por los propios parámetros de su narrador y protagonista, El lobo de Wall Street funciona como una narración tan perfecta
como frustrante, que dada la coyuntura actual y pese a su aureola de escándalo dista
mucho de ser la sangrante comedia que habría podido ser de haberse decidido a
dar un paso más allá. Mostrando lo que Belfort niega una y otra vez en este peligroso,
por interesadamente atenuado, retrato de sí mismo como pícaro corderito que hace
lo que puede para no dejar vernos el lobo que se esconde bajo las lanas. Su
presencia habría roto el pacto tácito de Scorsese con el Belfort de ficción -si
es que hay alguien, siquiera él mismo, que haya visto al real- pero también
habría permitido la salvaje, necesariamente inmoral desde el punto de vista del
broker, y negrísima comedia que
hubiese resultado de haber puesto frente a frente a un autosatisfecho depredador
con su verdadera y consciente obra: el saqueo.
Título: The wolf of Wall Street. Dirección: Martin Scorsese. Guión:
Terence Winter, basándose en El lobo de
Wall Street, escrito por Jordan Belfort. Producción: Riza Aziz, Joey McFarland, Leonardo DiCaprio, Martin
Scorsese, Emma Koskoff y Alexandra Milchan. Fotografía: Rodrigo Prieto. Montaje:
Thelma Schoonmaker. Música: Howard
Shore. Año: 2013.
Intérpretes: Leonardo
DiCaprio (Jordan Belfort), Jonah Hill (Donnie Azoff), Margot Robbie (Naomi
Lapaglia), Kyle Chandler (Patrick Denham), Jean Dujardin (Jean-Jacques Saurel).
[1]Resumiendo mucho y probablemente, ya que poco o nada sé de
economía, de forma insuficiente o errónea, el oro fue el material que usado
como baremo en las transacciones comerciales desde mediados del siglo XIX hasta
el 15 de agosto de 1971. Por aquel entonces, muchos de los países del mundo, y
más especialmente los implicados en acuerdos comerciales a un nivel
internacional, disponían de una moneda propia, lo que hizo necesarias unas
normas que los previniesen de posibles desequilibrios fruto de dichos
intercambios económicos. Y la regla fue que cada país fijara el valor de su
moneda en una cantidad determinada de oro, y de este modo se acotaba la
cantidad de monedas y billetes que un país podía tener, dependiendo de la
cantidad de oro que tuviese en sus arcas. Este metal precioso garantizaban el
equilibrio de las economías nacionales -o al menos el control de las mismas
desde dentro de sus fronteras y no desde el exterior- ya que las monedas podían
ser cambiadas por oro, según el deseo de cada país, con lo que las
transacciones se hacían en dicho material, siempre canjeable por la moneda
propia del país de turno. De esta manera, cuando un país importaba demasiado,
debía canjear parte de su oro en moneda para poder recuperarse y volver a poner
dinero contante y sonante en circulación entre sus habitantes, con la prudencia
necesaria de no agotar sus existencias, para lo que se rebajaba el precio de
los productos y el dinero volvía a circular en suelo patrio. Y del mismo modo,
cuando un país exportaba demasiado, la escasez de producto propio que ahora
estaba en el extranjero aumentaba los precios locales, con lo que quizás había
que poner sobre la mesa más dinero del que era necesario antes de dicha
transacción, sin que ello fuese un problema desde el momento en el que las
arcas del país habían crecido gracias a dichas exportaciones. Este continuo
equilibrio, que siempre se compensaba por un lado o por otro, empezó a hacer
aguas con el crecimiento de las economías, que obligaron a los países a canjear
más oro para poder tener más billetes y moneda, o dinero en circulación que
sustentara el comercio. Fue entonces, hacia finales del siglo XIX, cuando la
primera potencia mundial, que por entonces era Gran Bretaña aportó la solución
desde su privilegiada posición como mayor agente económico a nivel
internacional: inyectar libras en el mercado ajeno como moneda canjeable por
oro fuese donde fuese, transformándose en una especie de moneda de reserva, de posible uso en épocas de sequía de oro. La
Primera Guerra Mundial acabó con el cada vez más complejo equilibrio, pero
equilibrio al fin y al cabo, que permitía funcionar a las economías del mundo
sin demasiados problemas. Tras el conflicto bélico, Gran Bretaña se había
quedado casi sin oro, y para más inri ya no gozaba de ser potencia hegemónica,
haciendo imposible el canje de monedas por un oro que ya no existía. La falta
de una norma que ya era imposible trastornó los mercados haciéndolos
considerablemente imprevisibles… hasta que estalló el crack del 29 primero y algo más tarde, la Segunda Guerra Mundial
que hizo trizas todo lo visto hasta ese momento en lo bélico, político y
económico. En 1944, en Bretton Woods, se ideó el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, cuyo máximo garante fueron, como no podía ser de otro
modo tras el conflicto, los Estados Unidos de América, y el dólar americano la
nueva moneda de reserva, a 35 dólares por onza de oro. También se permitió a
los bancos centrales de los diferentes países incluidos en el trato económico
el poder acudir a la Reserva Federal a cambiar sus dólares reserva en oro, o su
oro en dólares, equiparando a un nivel práctico (que no de valor de canje, que
seguía siendo el de 35 dólares por onza de oro y viceversa) la moneda con el
dorado metal. De esta manera el dólar inundó los mercados internacionales del
lado occidental (o pro-americano, en la era de la Guerra Fría) y se permitió a
los EEUU la fabricación indiscriminada de dólares, colmada por otro permiso:
los EEUU eran el único país autorizado para endeudarse sin restricciones que
frenarían un déficit cada vez mayor. Este déficit alcanzó su cénit con la
Guerra de Vietnam, cuya duración y recursos implicó un brutal empobrecimiento
de las arcas estadounidenses. Ante la escalada inflacionaria a resultas de todo
lo anterior, muchos países comenzaron a cambiar sus dólares por oro en la
Reserva Federal, poniendo el nivel del baremo económico puesto en boga desde
mediados del siglo XIX en mantillas en suelo norteamericano… y con la
consiguiente pérdida de liquidez del dólar a nivel internacional, cuando este
empezó a ser cambiado por un oro que no servía como moneda de cambio, sino como
ahorro sin valor por sí mismo en un mercado que no fuese el monetario. Muchos
aconsejaron al Presidente Richard Nixon el devaluar el dólar para así obtener
más moneda, y más liquidez, con menos cantidad de oro rentabilizándolo, pero ni
corto ni perezoso, Nixon prohibió el cambio de los dólares reserva
desperdigados por el mundo por el oro de la Reserva Federal, haciendo del dólar
la divisa de cambio mundial. Pero además los EEUU siguieron aupados a la
irrestricta fabricación de moneda y creación de déficit, repartiendo su moneda
por todo el planeta una vez el oro era ya poco más que puro y lujoso adorno, y
por lo tanto haciendo dependiente a todos los países del futuro de la moneda
norteamericana… algo que la globalización en su aspecto económico no tardó en
acelerar. El crédito no tardó en hacer acto de presencia internacional, y la
economía mundial creció sobre un enorme vacío llamado deuda del dólar que
varios años más tarde y tras constantes deflagraciones en forma de crisis
económicas ha terminado en la madre de todas ellas.
[2]Jordan R. Belfort nació en el barrio neoyorquino del Bronx el 9 de
julio de 1962, de padre y madre contables. Se crió en Queens antes de ponerse a
estudiar Biología en la American University. En su ánimo de hacerse rico,
empezó la carrera de dentista aunque la abandonó al primer día cuando un
profesor aseguró a los alumnos congregados que la era dorada de la ortodoncia
había terminado, y que si alguien estaba allí para amasar una fortuna, había
elegido el momento equivocado. Algo más adelante trabajó para la industria
cárnica de New Jersey, primero como intermediario y poco más tarde como
director de una firma bajo la cual tenía alrededor de veinticinco camioneros a
su servicio. La torpeza de la que por entonces hacía gala en todo lo relativo a
las finanzas llevó a la quiebra a su compañía, con lo que con unos pocos
dólares en el bolsillo, se fue a Nueva York a probar fortuna ¡como corredor de
bolsa! Inició su carrera como agente en la firma LF Rothschild, que quebró en
1988, pero en un par de años se repuso al fundar junto con su amigo Danny
porush, la firma Stratton Oakmont. En dicha firma (una de las llamadas boiling room) tal y como se explica en El lobo de Wall Street, se vendían
acciones a un centavo cada una para luego estafar dichas acciones a sus
inversores. Gracias a este timo, las ganancias de los trabajadores de Stratton
Oakmont (que llegaron a ser 1000 corredores de bolsa) alcanzaron cotas
desproporcionadas, y Belfort, en calidad de director de la firma, ganaba
sueldos estratosféricos. Al cabo de un tiempo, y debido a las constantes
denuncias a Stratton Oakmont por parte de los estafados, se creó un grupo de
trabajo simultáneo en varios estados dirigido por Joseph Borg, que procesó la
compañía llevada por Belfort entre continuas juergas y una creciente adicción a
drogas de todo tipo, tal y como puede verse repetidamente en el film de
Scorsese en el que a decir de su protagonista no se ha exagerado un ápice sobre
lo que fue su vida en aquellos tiempos. Pero finalmente la juerga llegó a su
fin: Jordan Belfort fue acusado de fraude de valores, manipulación de dicho
mercado y blanqueado de dinero en 1998, para cumplir la condena de 22 meses de
prisión tras colaborar con el FBI en la solución del caso y la captura de sus
responsables. También fue condenado a indemnizar a sus clientes con 110,4
millones de dólares, con la obligación de pagar a sus clientes defraudados el
50% de sus ingresos anuales. A pesar de ello, en el año 2003 un Belfort en
libertad aún debía cerca del 90% de la cifra mencionada, y aunque sus ingresos
en años posteriores gracias a la publicación de sus libros y charlas ascendían
a la, para la mayoría de los mortales, astronómica cifra de un millón
setecientos ochenta mil dólares, Belfort sólo devolvió 243 mil dólares en
cuatro años. Casado y divorciado dos veces y padre de dos hijas, Belfort reside
ahora en Manhattan Beach, en California. Tamaño jeta, de indudable carisma y
energía maníaca, ha publicado en nuestro territorio y gracias al film de
Scorsese el primero de sus libros en el que se basa la película El lobo de Wall Street, probablemente de
lectura interesante pero del que aconsejaría conseguir a través de la red
de bibliotecas o por métodos algo más
drásticos. Sólo faltaría.
[3]Nombre importante donde los haya, dentro de la generación de
cineastas más importantes del cine americano surgidos tras la llamada época
clásica, Martin Charles Scorsese nació el 17 de noviembre de 1942, y como
Jordan Belfort, lo hizo en Queens, Nueva York. Y más concretamente en Little
Italy, en el seno de una familia de clase trabajadora, de padre y madre
inmigrantes sicilianos. Niño de carácter nervioso e inquieto, el asmático y
pequeño Scorsese creció en un barrio en el que, según sus palabras, o eras
gangster o sacerdote. Sea una frase resultona de cara a la galería hecha con la
intención de dorarle la píldora a sus admiradores, la dolencia asmática de
Scorsese en muchas ocasiones le impedía salir a jugar a la calle con otros
niños, y menos aún plantearse hacer la carrera de mafioso de poca monta. A cambio
se conformaba con una creciente cinefilia y con la costumbre, bastante similar
a la de un espectador cinematográfico y más aún a la de un cinéfilo obsesionado
desde muy joven con La ventana indiscreta,
de observar a los demás desde la ventana de su habitación mientras se
recuperaba de sus continuas enfermedades y recaídas. De educación católica,
Scorsese aprovechó su herencia religiosa y la imposibilidad de hacer carrera en
los escalafones más bajos del hampa de Little Italy, para hacer carrera como sacerdote.
Pero la rigidez eclesiástica era excesiva para el progresivamente rebelde
Scorsese, que finalmente rechazó la posibilidad de ordenarse en el sacerdocio y
asistió a la Universidad de Nueva York, en la que se licenció en 1966. En 1967
rodó su primer cortometraje, la abstracta y bastante salvaje The Big Shave, y también su primer
largometraje Who’s knocking at my door?,
protagonizada por Harvey Keitel y con gran influencia del nuevo cine francés de
la Nouvelle vague y el cine de John
Cassavettes, director que le haría de consejero durante los primeros años de su
carrera. Gran aficionado a la música, como demuestran los numerosos
documentales sobre figuras del rock n’roll como Bob Dylan o los Rolling Stones
y sus magníficas bandas sonoras, Scorsese participó en el montaje de la mítica
película Woodstock, del no menos
mítico (y puede que mitificado) concierto de 1969. En el mismo año del estreno
del documental, en 1970, Scorsese estrenaría otro dirigido por él mismo: Street Scenes. 1972 sería el año en que
Scorsese tomaría el timón de la producción de Roger Corman Boxcar Bertha, en la que entre los numerosos desnudos y tiroteos,
podían entreverse escenas como la crucifixión del protagonista y los bajos
fondos que algo más tarde serían vistos como elementos propios de algunos de
los lugares comunes del cine del realizador. Aprendiendo lo que otros
compañeros de generación como Francis Ford Coppola o John Sayles llevaban un
tiempo practicando bajo el ala del llamado rey de la serie B, a rodar en poco
tiempo y con presupuestos mínimos, Scorsese encaró una de sus mejores
películas: Malas calles.
Protagonizada por Harvey Keitel y Robert De Niro, Scorsese combinaría muchos
elementos del neorrealismo italiano con otros de la mentada Nouvelle Vague en suelo italoamericano
logrando una combinación muy particular y conseguidísima que llamaría la
atención de la crítica, pese a su escasa repercusión entre el público. Gracias
a la reputación de este film, Scorsese recibiría el encargo por parte de la
actriz Ellen Burstyn de dirigirla en Alicia
ya no vive aquí, que inicialmente debía rodar John Cassavetes (con el
consiguiente cabreo del temperamental director de Faces, que consideró que Scorsese había traicionado su confianza),
y que se saldó con la refutación del director como un valor seguro en Hollywood
y un Oscar de la Academia para la actriz. Por aquella época Scorsese llevó a
cabo otro documental, este bastante divertido y llamado Italianamerican, en el que podía verse a los padres del director en
su rutina cotidiana. Desde entonces, ambos han participado, en ocasiones como
extras y la mayoría de las veces él en el departamento de vestuario y ella en
el departamento de catering. Y en 1976 Scorsese daría definitivamente la
campanada: Taxi driver, clásico del
cada vez más asentado Nuevo cine norteamericano, supuso y supone a día de hoy
una de las mejores películas de su director y uno de los filmes más importantes
del Hollywood de los setenta. Esta película protagonizada por un excelente
Robert De Niro en la piel del icónico insomne Travis Bickle, en base a un guión
casi autobiográfico de Paul Schrader que estuvo a punto de rodar Brian De
Palma, otro de los grandes nombres del Nuevo Cine Americano, ganó la Palma de
Oro en Cannes y descubrió a una jovencísima Jodie Foster en el rol de una prostituta cuyo chulo era interpretado por
Harvey Keitel. El éxito de Taxi driver,
permitió a Scorsese encarar su primera gran producción: el musical New York, New York, curiosa y
excelentemente fotografiada pero algo fallida, la película protagonizada de
nuevo por un Robert De Niro que ya empezaba a ser inseparable del cine del
realizador y por Liza Minnelli, fue un fracaso en taquilla que sumió al
realizador en una depresión. Afortunadamente aún le quedaron energías para
llevar a cabo el magnífico documental sobre el grupo The Band, llamado El último vals, precioso tributo musical
a la banda de rock y uno de los mejores documentales musicales jamás hechos.
Pero su peligrosa adicción a la cocaína, que iba y venía por los despachos del
nuevo Hollywood como en su día debía de hacerlo el café, combinado con su
nervioso y compulsivo estado de ánimo, casi llevó a Scorsese a la tumba. Con un
Nuevo Hollywood en proceso de desmoronamiento a ojos de los inversores y el
público (que ni de lejos de la crítica), Robert De Niro puso al director entre
la espada y la pared durante una convalecencia de este último en el hospital al
borde de la muerte. Tenía un proyecto llamado Toro salvaje entre manos, escrito de nuevo por Paul Schrader, y
quería que lo dirigiera él. Pero tenía que dejar las drogas si quería estar al
pie del cañón, por no hablar de recuperarse lo suficiente para poder articular
la palabra acción. Scorsese cumplió
su palabra, hizo el film en blanco y negro para atenuar su violencia y aumentar
su (estilizadísimo) realismo a modo de documental, y dio a De Niro un merecido
Oscar por su entregada interpretación
del boxeador. Toro salvaje es una de
las mejores películas de su realizador y está justamente considerada como uno
de los mejores films estadounidenses de la década de los ochenta, que recién
acababa de empezar, pues era 1980, con un Scorsese recuperado. También supuso
la primera colaboración del director con la montadora Thelma Schoonmaker,
última esposa del reputadísimo Michael Powell, admiradísimo director por parte
de Scorsese y se diría que todos sus compañeros de generación. En 1983 llegaría
la muy defendible, más que nada por el varapalo que recibió y lo ninguneada que
sigue estando a día de hoy, El rey de la
comedia, oscurísima película protagonizada por De Niro y Jerry Lewis, y que
de nuevo supuso el divorcio entre Scorsese y el público. 1985 sería el año de
la excelente Jo, qué noche! comentada
en este blog en una entrada publicada en el mes de mayo del 2013. Este film
supuso un aceptable éxito de taquilla para los parámetros de los mandamases de
Hollywood, y le abrió la puerta a la dirección de la secuela de la excelente
película de Robert Rossen, El buscavidas…
y que por una vez, no desmereció excesivamente el resultado del original. El color del dinero, protagonizada por
Paul Newman en el mismo papel que en el original de Rossen y por un joven Tom
Cruise, es una maravilla de la forma al servicio de un guión en el que Scorsese
se apropió de la historia de base para llevar a cabo uno de sus enésimos
retratos de un proceso redentor por parte de un personaje al borde del
hundimiento, interpretado por un Newman que ganaría el Oscar por su excelente
trabajo en el film. Un año más tarde, en 1988, estrenaría su acariciada
adaptación de la novela de Nikos Kazantzakis La última tentación de Cristo, con el consiguiente (y como en la
mayoría de ocasiones, absurdo y fruto de la falta de información de primera
mano) escándalo, incluyendo piquetes y hasta incendios provocados por
grupúsculos religiosos en su vertiente más fanática. En 1989, dirigió junto con
Francis Ford Coppola y Woody Allen el film conformado por tres mediometrajes
con la ciudad de Nueva York como tema común y telón de fondo. Indudablemente,
el de Scorsese -llamado Lecciones de vida-
es el mejor del trío y una magnífica pequeña película, algo por delante del
divertido scketch dirigido por Woody
Allen y dejando muy atrás el de un desabrido Francis Ford Coppola. Su siguiente
película, tras el reputado cortometraje Made
in Milan, sería una de sus más famosos filmes: Uno de los nuestros supondría el reencuentro con Robert De Niro y
Joe Pesci, amén de con los bajos fondos que se convertirían en su carta de
presentación para una nueva generación de espectadores. Este maravilloso y muy
cínico fresco de la mafia de Nueva Jersey durante tres décadas supuso un gran
éxito de taquilla y la confirmación de Scorsese como un talento en plena forma.
Una renovada credibilidad que se vería algo enturbiada por El cabo del miedo, interesante, histérico y puede que
involuntariamente divertidísimo, remake
del film El cabo del terror, con
muchos de los temas afines al cine de Scorsese esta vez con una estética tan
desmadrada que se asemeja a un cartoon
perverso y rayano en la bufonada en su tramo final. Este film que iba a ser
dirigido por Steven Spielberg pero que declinó la oferta para dedicarse a La lista de Schindler (que curiosamente
iba a dirigir Scorsese) supuso el mayor éxito de taquilla de su realizador. La edad de la inocencia fue su siguiente
proyecto en 1993, aunque nada puedo decir de ella por no haberla podido ver. En
1995 volvería a los ruedos de la mafia situándola en uno de sus hábitats
naturales: Las Vegas. La pantagruélica Casino,
supuso un fresco algo diluido sobre el papel pero impresionante en pantalla de
dos décadas de mafia en el desértico suelo de nevada, y fue bastante mejor
acogida que la muy reivindicable Kundun,
estrenada en 1997 y hoy muy olvidada probablemente por su temática (que gira
alrededor del Dalai Lama y su resistente lucha por un Tibet libre),
aparentemente ajena al cine de su máximo responsable, aunque la forma en que
está plasmada sigue siendo de lo más reconocible. La misma suerte corrió la
excelente Al límite, escrita por Paul
Scharder siendo esta una de las muchas similitudes de este film con Taxi driver, film a cuya sombra ha
tenido que malvivir esta película de 1999 protagonizado por Nicolas Cage y toda
una apocalíptica joya a reivindicar. En el año 2002 colaboró por vez primera
con el actor Leonardo Di Caprio en uno de su proyectos más largamente
acariciados y paradójicamente una de sus más fallidas películas: la
tremendamente irregular Gangs of New York,
afectada de un gigantismo que no le favorece en absoluto y de una turbulenta
producción con constantes intromisiones de la productora Miramax, la película
fue un relativo éxito comercial, que permitió una nueva colaboración del
director y el actor con la injustamente menospreciada El aviador, en el año 2004. Este biopic del magnate y megalómano John Hugues, que inicialmente iba a
dirigir Michael Mann, fue la antesala de la excelente Infiltrados, película muy comparada con Uno de los nuestros y Casino,
aunque en el fondo no tenga mucho, o nada, que ver. En cualquier caso (y vean
que cuando se compara El lobo de Wall Street
con filmes anteriores a su director no hay nadie que la compare con Infiltrados… pero sí con Uno de los nuestros o Casino), este film supuso el primer
Oscar como director a un Scorsese que debería haberlo recibido mucho antes y
por películas muy superiores a ésta, pero que hizo las veces de acuse de recibo
de la academia respecto al talento del realizador. Tras el algo cansino
documental-concierto filmado de los Rolling Stones, Shine a Light que sólo destaca por su banda sonora, filmado en el
2008, Scorsese volvería a la carga con la ninguneada Shutter Island, de nuevo con Di Caprio, muy buena película lastrada
por un giro final que a duras penas sorprende y tampoco aporta gran cosa. En el
2011 firmaría un film perteneciente a un género inaudito en su carrera: la
infantil La invención de Hugo,
justamente celebrada por una parte de la crítica pero por lo general muy
castigada de parte del público, supone un film que, sin ser redondo, es más que
defendible. Nada que ver en su
unánimemente celebrada El lobo de
Wall Street, que nos ocupa aquí, y que se estrenó en suelo norteamericano
en el año 2013… y que sorprende por su energía teniendo en cuenta que Scorsese
ya suma ¡71 años! ¿Qué director contemporáneo joven hubiese rodado el film que
nos ocupa tal y como lo ha hecho el director de Taxi driver? Probablemente ninguno.
[4]Pese a que no he leído el largo libro El lobo de Wall Street, en el que se basa la película de Scorsese,
parece que este último ha logrado por fin acercarse a lo que habría sido uno de
sus proyectos más acariciados durante la década de los noventa: la adaptación
cinematográfica de la divertidísima novela-reportaje de Hunter S. Thompson Miedo y asco en Las Vegas, de la que el
libro de Belfort podría ser (y repito que no he podido leerla) una versión
amoral y desde el otro lado del Sueño Americano que los Raoul Duke y Dr. Gonzo
de la novela clásica de la contracultura buscaban desesperadamente sin
encontrarlo. Este proyecto, el de adaptar Miedo
y asco en Las Vegas, considerado maldito
por algunas productoras y muchos mitómanos pasó por las manos de Oliver Stone o
Ridley Scott amén de por las de Scorsese, provocando que en su día muchos
tomaran Asesinos natos, Thelma y Louise o de forma más coherente
Casino, como películas de los
respectivos directores que bebían del espíritu de Thompson, aunque en uno de
los casos nunca entenderemos porqué. Quien se llevó el gato al agua acabó por
ser Terry Gilliam, que en su película Miedo
y asco en Las Vegas (comentada en este blog en junio del 2013) saturó hasta
la asfixia de los sentidos y la paciencia de muchos espectadores la pantalla…
de forma casi opuesta en su brutalidad a las seductoras formas con las que
Scorsese filma los delirios de un hombre políticamente en las antípodas del
contestatario Thompson.
[5]Esta pincelada y parte del tono del film, del que no se sabe si es
una apología del estilo de vida de Belfort o una condena a su frivolidad vital,
hacen de El lobo de Wall Street una
versión algo descafeinada y mucho menos pantanosa de una de las cumbres del
cine más políticamente ambiguo de los últimos años, amén de una gran película: Starship troopers, de Paul Verhoeven. A
pesar de todo, han sido muchas las voces que han emparentado el film de
Scorsese que nos ocupa con el algo cansino Satiricón
del gran Federico Fellini, por retratar en ambos casos el definitivo
colapso de una civilización saturada por su decadencia y sus vicios. Siendo
éste un paralelismo algo sujeto con pinzas, pues efectivamente y pese a que
podría verse El lobo de Wall Street
como dicho retrato se diría que los tiros del film de Scorsese van por un lado
algo menos moralista, ha eclipsado otros referentes que se dan la mano con esta
película. Desde Wall Street y su
mefistofélico protagonista Gordon Gecko, encarnado por un perfecto Michael
Douglas hasta La parada de los monstruos
de Tod Browning (comentada en este blog el mes de junio del año 2013), ambas
mencionadas explícitamente en El lobo de
Wall Street, la película de Scorsese podría verse como un punto intermedio
entre ambas: un freak-show, en este
caso orgulloso de sí mismo hasta la autosatisfacción, combinado con el instinto
depredador de algunos de los personajes de la moralista (y buena) película
dirigida por Oliver Stone. Aunque en el caso del segundo, Scorsese llega
muchísimo más lejos en su retrato de la mezquindad, pese a que obvia por
completo las consecuencias de los actos de sus personajes.
[6]Dejando a un lado Malas
calles, con la que El lobo de Wall
Street se diría que tiene poco o directamente nada que ver, las justamente
célebres Uno de los nuestros y Casino, son probablemente los filmes a
los que más recuerda ésta última película de Scorsese que nos ocupa aquí. Del
film protagonizado por Ray Liotta Uno de
los nuestros, El lobo de Wall Street
parece haber heredado las interrupciones de la acción por parte del
protagonista para dirigirse al espectador y hablar con él directamente, así
como el retrato de un auge y caída en el que la redención se entremezcla hasta
la confusión con el castigo legal al mafioso protagonista. También se detecta
en dicho film un elemento notable en Casino:
el consumo indiscriminado de cocaína y un ritmo espídico en la narración, que
abarca varios años en sus largas pero reconcentradas duraciones. Siguiendo con Casino, es muy difícil no pensar en la
debacle del crimen organizado mostrada al final de este film cuando se asiste a
la detención de gran parte del equipo directivo de Stratton Oakmont, filmada y
montada por Scorsese de forma muy similar. Como también recuerda la amistad de
Robert De Niro y Joe Pesci en la épica película sobre la mafia instalada en Las
Vegas a la que mantienen, de forma mucho más aniñada pero en un entorno
igualmente hortera, los personajes interpretados por Leonardo DiCaprio y Jonnah
Hill. El más hiriente de los paralelismos entre esas dos películas, ya sendos
clásicos modernos, con la película que nos ocupa es que gracias a las
similitudes comentadas la violenta mafia de los filmes anteriores encuentra su
igual en un entorno más respetable y limpio,
por no violento, de la sociedad pese a que en el fondo, hay muy poca diferencia
entre las motivaciones de los miembros de la mafia y los estúpidos brokers retratados en El lobo de Wall Street… Pero a pesar de
todo, los parecidos entre las tres películas no pasan de anecdóticos, sobretodo
teniendo en cuenta que lo que hacía tan perturbadoras a las dos anteriores era
precisamente el mostrar de forma muy estilizada pero descarnada, la violencia
que descansaba detrás de las riquezas amasadas a tiros o palizas, ausentes por
completo en la mucho más fácil de tragar El
lobo de Wall Street, infinitamente menos arriesgada en su blancura, pese a
que en los tiempos que corren deberían encontrar un público más dispuesto a
estar en guardia.
Más allá
de los paralelismos con el mundo del hampa y sus esporádicos pero decisivos
tratamientos en el cine de Scorsese con ésta película, en el tratamiento del
personaje de Belfort se intuye una sombra del enfermizo protagonista de una de
las joyas olvidadas del realizador de Little Italy: El rey de la comedia, en la que un Robert De Niro protagonista era
mostrado con una desnudez en su muy inquietante locura que como en el caso de
Belfort, y al contrario de pongamos por caso Travis Bickle, jamás era
explicada. Convirtiendo al espectador en un convidado de piedra de un film con
cómicos de por medio, pero para nada tan divertida como El lobo de Wall Street, y escasamente divertida, en su temible (y
visionario) argumento, a secas. Por el film que ocupa esta entrada también
asoma también la cabeza la estructura casi circular de Toro salvaje. Aunque en aquel magnífico retrato del boxeador Jake
La Motta encarnado por Robert De Niro el sentimiento de culpa hacía acto de
presencia y no se detecta ni rastro de ella en el final de El lobo de Wall Street, también la historia de un auge y caída muy
afín a otros trabajos del director, pero casi idéntica en las imágenes que
muestran al exboxeador venido a menos presentando un número humorístico sobre
un escenario y las que muestran al broker
dando una charla reconvertida en una especie de proceso de reclutamiento para
formar una nueva jauría de lobos con los que saquear las finanzas mundiales.
Mientras una escena marca la derrota de uno, la otra subraya la inquietante
certeza de que, por muy debilitado que esté, Belfort está aquí para quedarse.