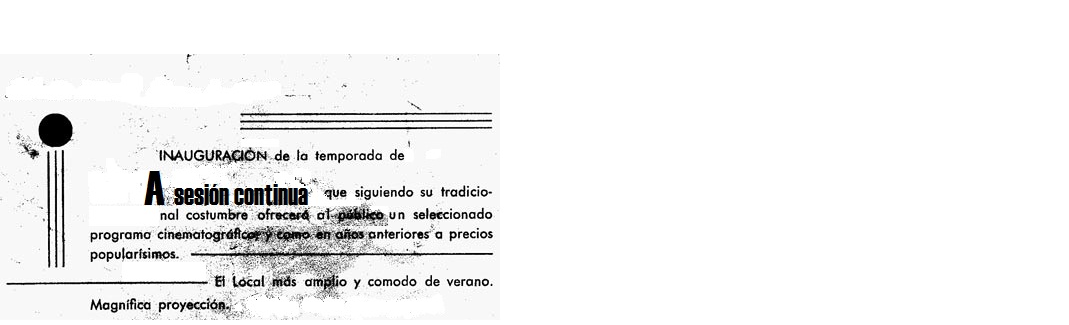¿Qué se puede hacer cuando todo va mal? ¡Cantar! Siempre cantar. Y la joven Blancanieves, huérfana adoptada por su
malvada y despótica madrastra y Reina de
todo y todos los que transitan por esta adaptación a la pantalla del clásico
cuento recopilado por los hermanos Grimm y primera producción animada de Walt
Disney[1]
bajo el idéntico título de Blancanieves y
los siete enanitos[2],
jamás deja de hacerlo. Vestida con harapos con el malintencionado fin de nublar
su belleza a los ojos de los demás, obligada a llevar a cabo las más duras
tareas de limpieza de palacio, Blancanieves, mujer tan pura de intenciones y
corazón como su propio nombre indica, vive bajo el yugo de los celos de su
madrastra. Un mujer que, contrariamente a su heredera del trono, vive en la oscuridad
de sus aposentos con la única compañía de su espejo, poseído por un esclavizado
espíritu obligado a responder a la narcisista pregunta de su dueña: ¿Quién de todas es la más bella?... Obsesiva
pregunta que siempre recibe la misma respuesta hasta el día en que la Reina ve
como su incomparable y gélida belleza pasa a un segundo y humillante lugar ante
la bondad de su hijastra Blancanieves, cuyo nombre es el pronunciado por el
blancuzco rostro del espíritu atrapado en un espejo que al decirle a la malvada
Reina lo que jamás habría querido escuchar abre la caja de Pandora, poniendo en
grave peligro la vida de la joven.
Así, y tras
unos recargados intertítulos planteados como una inmersión en el mundo de los
cuentos de hadas clásicos que resumen la precaria situación de la princesa en
manos de su madrastra, Blancanieves y los
siete enanitos arranca con una narrativa tan sorprendentemente sucinta como
excelentemente animada. En la primera de las numerosas secuencias, todas ellas
bajo la supervisión del director David Hand[3],
que componen el primer largometraje auspiciado por Walt Disney[4]
se plantea un mundo dividido en dos, así como dos fuerzas antagónicas en
disputa: la Reina, de rasgos inexpresivos y silueta agresivamente puntiaguda,
deambula por tenebrosas estancias de tonos sobrenaturalmente verdosos
planteando a su espejo mágico preguntas en las que sólo hay lugar para ella
como medida de todas las cosas, en duro contraste con su Némesis al otro lado
de los muros del castillo. Porque Blancanieves, de silueta más agradablemente
redondeada, vive a la luz del sol rodeada de omnipresentes animalitos que
corean sus cantos y parece haber encontrado su propio espejo mágico en el
acuoso reflejo que obtiene al mirar al fondo de un pozo. Versión pagana y
natural del diabólico espejo de la Reina, Blancanieves
y los siete enanitos engarza ambas escenas no sólo por ser consecutivas,
sino también por los numerosos elementos en común existentes entre ellas, tales
como el que ambas mujeres contemplen su reflejo -la Reina de forma enfermizamente
egocéntrica y anulada por la
presencia del espíritu que habita el espejo y Blancanieves de forma natural y consciente de estar frente a un mero reflejo de sí misma- y hablen con él, pero también algunas
y muy significativas diferencias. Ya que si en el falso reflejo del espejo
mágico de la Reina sólo hay lugar para el narcisismo de ésta, el reflejo de
Blancanieves enmarcado por los bordes del pozo de palacio deja espacio para la
aparición del inevitable y rematadamente insulso Príncipe que se enamora de la cantarina
voz de la Princesa. Con este sencillo pero muy contundente paralelismo que
subraya y evidencia las diferencias entre la abierta bondad y la rancia maldad
de cada una de las mujeres, Blancanieves
y los siete enanitos marca una visión moral sobre dos personajes
antagónicos en sus maneras y relaciones con los demás que el desarrollo de la
película no hará sino confirmar.
Ninguneando la
presencia de la Reina en gran parte de la trama del film hasta descompensarlo a
favor de Blancanieves sólo con eso, la historia de Blancanieves y los siete enanitos arroja a su joven protagonista a
un bosque en el que se refugia de los celos asesinos de su madrastra…
convirtiéndola a partir de ese momento en el centro absoluto de toda la película.
A través de una secuencia en la que la oscuridad del bosque en el que
Blancanieves huye hacia ninguna parte hasta desmayarse ante la atenta mirada de
una legión de azucarados animalillos, Blancanieves
y los siete enanitos se convierte en un film que si bien no refleja la
visión del mundo de la joven del título, si se emperra en reforzar
constantemente sus sentimientos, contagiándoselos al público de la película.
Tras dicha secuencia, en la que las inocentes ramas de los árboles mecidas al
viento se convierten en monstruosas zarpas que atacan a la asustada Princesa y toda
zona oscura del plano parece esconder una terrible amenaza, es la propia
Blancanieves la que expresa de viva voz la estrategia del director/supervisor
de un producto teledirigido por Walt Disney: no es el bosque el que está
habitado por seres malignos sino que Blancanieves está asustada… poniendo así
al público en su lugar, explicando Blancanieves y los siete enanitos a
través de ella. De esta manera, los incontables animalillos que animan y
celebran la llegada a sus dominios de una esperanzada Blancanieves que pronto
conocerá a los siete carismáticos enanitos que junto con ella dan título a al
película, no sólo aportan un elemento con el que la protagonista del film pueda
dialogar y expresar sus sentimientos, cubriendo los huecos narrativos que la
expositiva planificación del film es incapaz de concretar, sino que modulan
hasta el solapamiento las reacciones de los espectadores de Blancanieves y los siete enanitos con el
entorno y personajes que orbitan alrededor de su protagonista. Así, todos
aquellos que rodean a Blancanieves se erigen en atmosféricos comparsas de la
irritante alegría de la joven, bostezando cuando esta declara tener sueño,
relamiéndose cuando asegura estar hambrienta y en definitiva arropándola en
todo momento. Sólo la afortunada presencia de los enanitos del bosque, los
personajes mejor perfilados de Blancanieves
y los siete enanitos, que acogen primero inconscientemente a la princesa
pero que más tarde la convierten en maternal ama de casa, parece ofrecer cierta
resistencia al edulcorado embate de Blancanieves su supeditación de todos los elementos del film[5].
Sabio, Gruñón, Mudito, Bonachón, Dormilón, Mocoso y Romántico se alzan como
tibio pero agradecidamente rudo contrapunto a las remilgadas maneras de la
protagonista de una película que se espesa considerablemente con la presencia
de los siete pequeños mineros, dando un tramo del film más detallista en su
desarrollo que los demás que componen la película provocando que se
descompense. Aunque dado el peligro de que Blancanieves
y los siete enanitos se diluya en el aburrimiento pese a los presuntamente
encantadores números musicales a mayor gloria de la blanca virtud de su
protagonista, la aparición de los siete enanitos se agradece sobremanera. Ellos
condensan en la parte central y más festiva de esta muy irregular película todo
la calidez, humor y vivacidad que hasta ese momento había escaseado en Blancanieves y los siete enanitos,
ofreciendo un contrapunto visual aún mayor, tanto en lo cromático como en el
afable retrato de los divertidos enanos, a la fría maldad de la Reina, erigida
en madre castigadora cuyas malas maneras palidecen ante una Blancanieves que
hace las veces de madre y vector moral, en lo que a lo higiénico y las buenas
maneras se refiere, para sus vivarachos huéspedes que al igual que todos
aquellos que viven en el Reino en el que transcurre la película, lo hacen bajo
el tan denostado y temido yugo de la Reina.
Tanto es así
que incluso en ausencia de Blancanieves, no hay prácticamente ningún elemento
en la película que no subraye la bondad de su protagonista o su evidente toma
de partido por ella y su amenazada alegría de vivir: prosiguiendo con la
especial atención que la factoría Disney parece prestar a los animales como
relamidos generadores de empatía, el oscuro cuervo que contempla los maléficos
quehaceres de la Reina malvada da muestras de auténtico terror ante los actos y
malas intenciones de su dueña. En la que probablemente sea la mejor secuencia
del film -que muestra a la Reina preparando en terrible brebaje que la
transformará en una espantosa anciana para así poder engañar a Blancanieves y
envenenarla para recuperar su posición como la más bella del reino- dotada de
un oscuro lirismo de tono operístico, no hay prácticamente una sola acción de
la madrastra que no obtenga como respuesta un contraplano de su aterrada
mascota. Sirviendo como guías emocionales de un público quizás considerado
demasiado inexperto por infantil por
parte de los responsables de Blancanieves
y los siete enanitos, estos algo irritantes subrayados que prácticamente no
dejan espacio a la más mínima interpretación de lo mostrado en el film obtienen
definitivamente su carta de agentes del Orden, entendido como punto de vista
moral desde el que se construye la película, en su último tramo. Siendo Blancanieves y los siete enanitos un
film con un curioso poso telúrico en el que se diría que la magia blanca de
Blancanieves logra encandilar a todos los animales mientras los oscuros
hechizos de la Reina sacan fuerzas de tormentas y otros fenómenos naturales
adscritos a lo oscuro, lo etéreo o lo
que, según Blancanieves y lo siete
enanitos¸ carece de voluntad propia, es mediante un curioso y conseguido
equívoco al mostrar una pareja de buitres siguiendo a la malvada madrastra,
oculta a los ojos de Blancanieves bajo su ahora arrugada y verrugosa piel y una
voz estridente y cavernosa pero cuya fealdad es ahora más visible para los espectadores del film, que los animalillos que
hasta ahora se habían mantenido en un relativamente divertido segundo plano
pasan a la acción, concretando su rematadamente conductista relación con el
ánimo del espectador. Ejerciendo de ambivalentes y catárticos agentes de la
voluntad del público y siempre pisándole los talones a la protagonista, los
animales del bosque ponen en guardia a los siete enanos y atacan a la Reina
malvada antes de que ésta se precipite al vacío ante la impertérrita mirada de
los buitres que, no por casualidad y transmitiendo una sensación de Orden oculto pero omnipresente, no
aguardaban la muerte de Blancanieves… sino la de su asesina.
Siendo esta
una película especialmente sucinta y vista en perspectiva tremendamente lineal,
en la que lo explicado hasta aquí transcurre en un par de días y una noche, dotada
además de una aureola tan clásica como escasamente expresionista capaz de
convertir en postiza hasta lo increíble la cursi historia de amor entre la
protagonista y un príncipe reducido a mero peón de una historia de visos
circulares, resultan especialmente sorprendentes algunas de las muy elaboradas soluciones
formales que aparecen esporádicamente en Blancanieves
y los siete enanitos. Las intermitentes apariciones de la Reina ocupando
todo el perímetro del plano en tomas muchas veces frontales, provocan un
curioso contraste con los planos que recogen las apariciones de Blancanieves,
siempre angulados como prestos para un diálogo que en el caso de su madrastra
es, tanto en la forma como en el fondo, de sordos. Esta estrategia, bastante
curiosa, refuerza la inquietud que se desprende de la presencia de la temida
Reina al situarla en una posición que le permite clavar sus ojos en los del
público… y establecer sus últimas apariciones como vetusta y fea mujer a modo
de contraplano de las primeras, como si el reflejo de la Reina en su espejo
mágico, siempre arrebatado al público de Blancanieves
y los siete enanitos por la intromisión de la potente imagen del espíritu
esclavizado en el espejo mágico, tuviese lugar mucho después en la película y
bajo las verrugosas facciones que revelan, como se comenta algo más arriba,
como la verdadera cara de una mujer
tan bella en su superficie como espantosamente fea en su interior. También
resulta especialmente llamativa la elipsis que deja en suspenso la muerte
temporal de Blancanieves, a la espera del providencial beso de su desde
entonces absurdamente amado príncipe, y que muestra la expresión de temible
felicidad de la madrastra de la joven contemplando como su hijastra muerde la
manzana envenenada que esta le ha ofrecido. La planificación de esta secuencia
parece responder a un intento de los responsables de Blancanieves y los siete enanitos de proteger la sensibilidad de
sus espectadores más jóvenes ocultándoles los estertores de la protagonista del
film, pero acaba por resultar mucho más violenta en su muy inquietante uso de
la elipsis que de haber optado por mostrar a Blancanieves sufriendo un simple
desmayo que acabaría siendo fatal. A cambio, y sosteniendo en plano la terrible
alegría de la Reina ante la agonía de su involuntaria competidora, Blancanieves y los siete enanitos
resulta mucho más terrorífica en su plasmación de la crueldad, dejando fuera de
campo una Blancanieves de la que sólo se escuchan unos muy inquietantes
quejidos, que mostrando las consecuencias de dicha crueldad en sí.
Es en muy
estilizados momentos como estos en los que Blancanieves
y los siete enanitos da rienda suelta a un narrativamente muy elaborado
sentido de la crueldad sobre el que se construye la visión moral de un mundo
talentosamente dibujado en pantalla. Un amenazador universo, muy bien narrado y excelentemente planificado
por Disney y sus colaboradores pese a cierta arritmia en un desarrollo desprovisto de toda lógica[6]
que no sea la de un moralista cuento de hadas que recupera el Orden una vez la
maldad de una Reina incapaz de entonar la más pobre de las melodías ha sido literalmente
extirpada del film, y en el que sucios y solitarios mineros se consuelan de su
mala fortuna del mismo modo en que su joven e idolatrada protagonista: cantando
sin cesar como única manera de espantar un deprimente panorama excesivamente edulcorado
bajo las amables formas musicales de esta mítica Blancanieves y los siete enanitos.
Título: Snow White and the seven dwarfs. Dirección: David Hand. Producción: Walt Disney. Guión: Ted Sears, Otto Englander, Earl Hurd, Dorothy Ann Blank, Richard
Creedon, Merrill de Maris, Dick Rickard y Webb Smith, basándose en el cuento
compilado por los Hermanos Grimm. Música: Frank Churchill, Leigh Harline y Paul J.
Smith. Año: 1937.
Intérpretes: Adriana
Caseloti (voz de Blancanieves), Lucille LaVerne (voz de la Reina), Scotty
Mattraw (voz de Romántico), Roy Atwell (voz de Sabio), Pinto Colvig (voces de
Gruñón y Dormilón), Otis Harlan (voz de Bonachón), Billy Gilbert (voz de
Mocoso), Moroni Olsen (voz del Espejo Mágico), Harry Stockwell (voz del Príncipe).
[1]Walter Elias Disney vino al mundo el 5 de diciembre de 1901,
concretamente en Chicago, Illionis, donde su madre biológica lo dio en adopción
por ilegítimo. Fue adoptado por una familia de granjeros que se completaría con
cinco hijos, siendo Walt el cuarto, y que abandonó la ciudad en 1906, según
parece por su creciente peligrosidad, para trasladarse a una granja de Misuri,
donde Walt pasaría los años más felices de su vida. Dada su corta edad para
dedicarse a faenas de la granja, Walt pasaba sus días jugando y dibujando, y
así pasaron los años hasta que su padre Elías cayó enfermo de fiebres
tifoideas. La granja se vendió y la familia Disney se trasladó a Kansas, donde
el cabeza de familia se ganó el sustento repartiendo el periódico local, un
duro empleo en el que recibía la ayuda de sus hijos Walt y Roy. Quizás debido a
los intempestivos horarios laborales de sus labores como ayudante de su padre,
Disney jamás buen un estudiante brillante: caía dormido durante las clases,
tenía problemas para concentrarse y poco a poco se ganó la fama de soñador que más tarde y con la
perspectiva del tiempo le irían como anillo al dedo. Tras un nuevo traslado a
su ciudad natal por cuestiones laborales, Disney asistió a clases en el
Instituto de Arte de Chicago, haciendo sus pinitos como historietista de la
revista del instituto antes de que en 1918 se alistara en el ejército, en el
cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja. Jamás fue al frente, y en 1919 y tras
una temporada como conductor de una ambulancia forrada con sus propios dibujos,
Disney solicitó la exención y su regreso a suelo estadounidense. Una vez allí,
volvió a Kansas -donde residía y trabajaba su hermano Roy- y empezó a ganarse
la vida como publicista, creando anuncios para revistas, periódicos y cine.
Algo más tarde, y tras una fallida intentona de crear su propia empresa, Disney
pasó a formar parte de las filas de la Kansas City Film Ad, para la que elaboró
numerosos anuncios de dibujos animados para las salas de cine locales. Muy
interesado en las posibilidades de la animación como lenguaje, Disney estudió
técnicas promulgadas por Eadweard Muybridge y se pasaba los días experimentando
con cámaras y todos los recursos técnicos a su alcance. Un par de años más
tarde, en 1922, abandonó la Kansas City Film Ad para fundar Laugh-O-Gram Films
Inc. con la que llevó a cabo algunas adaptaciones en forma de cortometraje de
cuentos infantiles populares como El gato
con botas o La cenicienta. El
último coletazo de la productora fue en 1923 con una versión inacabada de Alicia en el país de las maravillas que
mezclaba animación y acción real y que supuso el fin de los fondos disponibles
para sostener el negocio. Así, y con tan sólo cuarenta dólares en el bolsillo,
Disney aterrizó en Hollywood con su última y mentada producción bajo el brazo
en busca de fortuna en proyectos de imagen real, dada la dificultad de ganarse
la vida mediante el cine de animación. Pero la providencia hizo posible que
Disney entrase en contacto con la productora Margaret Winkler y así pudiese
terminar su Alicia en el país de las
maravillas y con ella comenzar una serie de cortometrajes llamados Alice’s comedies, que igualmente tenían
la creación de Lewis Carroll como protagonista y mezclaban animación con imagen
real. El relativo éxito de la propuesta, sumado a una petición del marido de
Winkle, dio un nuevo y primer éxito animado a la productiva asociación: el
conejo Oswald, protagonista de una serie de cortometrajes con su nombre y
visible trampantojo de lo que más tarde sería el icónico ratón Mickey, fue un
exitoso serial distribuido por la Universal Pictures que algo más tarde
exigiría a Disney una reducción de su salario. Ante la negativa de este, la
Universal se quedó con parte de su equipo técnico, así como de los derechos del
conejo que la futura Walt Disney Company no recuperaría (o estaría en situación
de comprar) hasta el año 2008. Pero Disney no se arredró y creó una especie de
variable de su éxito anterior con el ratón Mickey, pensado al albur con Ubbe
Iwerks, estrecho colaborador de Walt Disney desde los tiempos de Kansas y uno
de los nombres más importantes y polémicos de la factoría, esto último por
temas relacionados con el pantanoso mundo de la autoría. Pero volviendo a 1928,
el divertido Steamboat Willie supuso
la carta de presentación de Mickey Mouse en sociedad, en un cortometraje sonoro
que supuso la primera experiencia dentro del campo del sonido para un Disney
que sonorizó todos sus cortometrajes anteriores y fue la impostada voz de
Mickey hasta 1947. Un año más tarde, y con el sonado bombazo del ratón Mickey
aún haciéndose eco en boca de todos, llegarían las Silly Symphonies, algunas de las cuales fueron llevadas a cabo por
Iwerks, que harto de su posición secundaria dentro de su asociación con Walt
Disney, abandonó la empresa y fundó otra por su cuenta. Un desesperado Disney
se vio entonces en la tesitura de sustituir a un hombre capaz de dibujar -y más
que bien- 700 dibujos al día del ratón Mickey, para lo que hicieron falta más
de un par de trabajadores para cubrir el hueco dejado por un Iwerks que poco a
poco iba haciéndose un hueco en el mundo de la animación en color. Disney
ganaría su primer Oscar en 1932 por el cortometraje Flowers and trees, en el mismo año en el que fue galardonado con un
premio honorífico por su más reconocida creación Mickey Mouse. Un par de años
más tarde Disney decidió dar el salto al largometraje con la película que nos
ocupa en esta entrada, y para la que reestudió todo lo aprendido en sus Silly Symphonies para poder llevarla a
un buen puerto que prácticamente nadie en Hollywood era capaz de ver. Así que
cuando Blancanieves y los siete enanitos se
encaramó hasta el primer puesto del ranking de las películas más vistas de
1938, Disney no tuvo que aguantar las toses de nadie para producir Pinocho (comentada en este blog en el
mes de febrero de 2013) y la, esta sí, muy arriesgada Fantasía, en 1940. Las continuas huelgas que se produjeron a partir
del año siguiente hicieron mella en la imagen de la productora a ojos de los
trabajadores y unos sindicatos pésimamente vistos por Disney, prohibiendo
primero la afiliación de sus empleados a estas asociaciones y después de
permitir esta afiliación ante las continuas huelgas y piquetes en Walt Disney
Company, despidiendo en lo posible a todo afiliado que desde ese momento era
considerado un traidor por parte del
empresario cuyo nombre era sinónimo cinematográfico de mundos maravillosos. Más
aún, durante la Caza de Brujas puesta en marcha en esa misma década, Disney
testificó contra algunos de sus antiguos empleados acusándolos de comunismo, y
se rumorea que el productor de Blancanieves
y lo siete enanitos trabajó como agente encubierto del FBI hasta 1954. Pero
antes, y tras la mítica Dumbo, que
fue un éxito de taquilla, los EEUU pusieron en marcha su maquinaria bélica, al
igual que su aparato cultural al servicio de la causa aliada. La Disney se
dedicó entonces a manufacturar cortometrajes educativos de corte belicista o
propagandístico que no le reportaron un excesivo éxito. Ni siquiera Bambi salvó la Walt Disney Company de
tener que echar mano de cortometrajes para empalmarlos y así conseguir estrenar
películas con un metraje lo suficientemente largo. El fin de la guerra y la
consecuente bonanza para los EEUU tampoco le hizo levantar el vuelo: la aparición
de la televisión hirió considerablemente una industria que buscaba a tientas
alternativas económicas a la debacle provocada por la pequeña pantalla. Peter Pan o Alicia en el país de las maravillas no consiguieron el éxito
esperado pero sí numerosas críticas sobre el proceso de blanqueado que habían
sufrido los originales literarios en manos de Disney. Durante esos años, y en
la desesperada búsqueda de expansión económica, la Walt Disney Company llevó a
cabo su primera película de imagen real: La
isla del tesoro, y pronto echaron mano de la televisión situando un
programa llamado An hour in wonderland
en la cadena ABC en 1950, al que seguiría Disneyland,
pensado como forma de promoción para el flamante parque de atracciones repleto
de motivos de Disney, un proyecto largamente acariciado por el productor. A
partir de la década de los cincuenta, la compañía entró en un constante arriba
y abajo económico en el que se cerró la puerta a la producción de cortometrajes
de forma más o menos continuada, el parque temático Disneyland abrió sus
puertas, sufrió una brutal sequía durante los ochenta para recuperar el pulso
perdido en los noventa, con merecidos éxitos como La sirenita, La bella y la bestia, Aladdin o El rey león entre muchos otros… Además de auspiciar durante años a
los estudios de animación Pixar, hacerse con la compañía de cómics Marvel o los
derechos de la saga de La guerra de las
galaxias en una nueva edad de oro, al menos en lo económico, equivalente a
éxitos como Mary Poppins que llenaron
las arcas de la productora en los sesenta, década en la que, unos meses después
de iniciarse la construcción de un nuevo y mayor parque llamado Disneyworld, el
mítico Walt Disney fallecía. Fue el 15 de diciembre de 1966 tras serle
diagnosticado un cáncer y morir de un fallo cardiaco respiratorio durante su
tratamiento. Aunque, según una leyenda que rebrota intermitentemente, Disney
podría regresar de su sueño criogénico cuando la ciencia que lo introdujo en un
tanque helado muy poco antes de morir sea lo suficientemente avanzada como para
curar su dolencia y devolverlo a la vida.
[2]Este cuento, que como muchos otros fue adjudicado a los Hermanos
Grimm cuando estos sólo recopilaban y ponían por escrito lo que hasta entonces
era parte de la tradición oral germánica de principios del siglo XIX, fue
tomado por Walt Disney como base sobre la que construir su primer largometraje
de animación ante la posibilidad de que ninguno de los espectadores infantiles
aguantaran más de una hora ante una pantalla, por lo que era necesario plantear
una historia que ya conocieran anteriormente. En cualquier caso, poco queda del
cuento original de 1812 más allá de su estructura y algunos esporádicos
elementos diseminados por la trama de la película. A cambio, el brutal sadismo
que corroe de cabo a rabo la historia puesta en negro sobre blanco por los
Grimm se suaviza hasta la más insípida (y más o menos comprensible, dado el
público al que iba dirigido y la mentalidad de su productor) blancura: la
salvaje prenda que la Reina exige al cazador enviado a asesinar a Blancanieves
en el film -su corazón- supone una rebaja respecto a la exigida en el cuento
escrito, consistente en el hígado y los pulmones de Blancanieves. Para más
inri, y pese a ser víctima de un engaño del cazador que deja escapar a una
mucho más infantil Blancanieves y a cambio le entrega los pulmones y el hígado
de un jabalí a su majestad, la envidiosa monarca encarga al cocinero de palacio
que le guise los órganos que cree pertenecientes a su hijastra para comérselos
con indisimulado deleite. Además, y una vez ha sido consciente de su engaño
gracias a su Espejo Mágico, la literaria madrastra de Blancanieves no intenta
acabar con la vida de su hijastra una, sino tres veces y pobremente disfrazada, aunque sin por supuesto conseguirlo. Por otro
lado, la figura del príncipe,
sorprendentemente aún más insípida que la de la adaptación producida por
Disney, sólo hace acto de aparición al final de la historia, casándose con ella
e invitando a la Reina a un convite en el que, tras asistir ya rendida a la
superioridad física de su joven rival, será obligada a calzarse unos zapatos
metálicos al rojo vivo, con los que bailará mientras sus pies arden entre
terribles dolores que sólo acabarán con su muerte ante la flamante y sádica
pareja de enamorados. Además, el Amor que en la película parece ser el motor
emocional de la joven protagonista pasa a un segundo plano al no ser un beso lo
que devuelve a la vida a Blancanieves, sino un traqueteo en el cortejo fúnebre
que lleva el ataúd transparente de la chica arriba y abajo y que saca de su
boca el pedazo de manzana envenenada que la mantiene en un estado similar a la
muerte que hará que aquellos que adoran a Blancanieves la entierren en vida…
Además, y más allá de la brutalidad del cuento, la versión Disney que a día de hoy es prácticamente el modelo
comparativo para con el resto de versiones del original escrito por (que no de) los Grimm, marca sus distancias con
la Blancanieves literaria al sustraerle gran parte de la trama familiar que
explica la muerte de la madre de la protagonista durante su alumbramiento, algo
que posteriores versiones cinematográficas como la muy interesante Blancanieves de Pablo Berger, sí
recogían.
[3]Hombre cuya autoría no sólo palidece frente al control de la
producción por parte de Walt Disney, padre de la criatura, sino también por la
larga nómina de directores implicados en la realización de las diferentes
secuencias así como de la coordinación de los equipos de animación que les
daban vida: Perce Pearce, William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey y Ben
Sharpsteen fueron los hombres puestos a las órdenes de un Hand atado de pies y
manos ante la fuerza mayor que suponía Disney a la hora de tomar decisiones.
Nacido en 1900, Hand comenzó su carrera como animador a los 19 años mediante la
creación del personaje Andy Gump,
para en 1927 establecerse como director de cortos de animación para la J. R.
Bray Studios. Más tarde trabajó en los estudios de Max Fleischer donde siguió
rodando cortometrajes así como algunas campañas publicitarias para la Kodak.
Aterrizó en la Walt Disney Studio en 1931, donde dirigió alrededor de setenta
cortos hasta 1945. Su mayor aportación tanto a la compañía como al cine en
general fueron la dirección de esta mítica Blancanieves
y los siete enanitos y la posterior y traumática Bambi, aunque abandonó el barco de Walt Disney en esa misma década
para trabajar a las órdenes de Arthur J. Rank. Tras el cierre del estudio de
este último, Hand se estableció como productor de películas propias y ajenas hasta
su muerte, en 1986.
[4]También considerado por muchos el primer largometraje de animación
de la Historia del Cine, pese a que algunos le adjudican el mérito al film
argentino El apóstol dirigido en
Quirino Cristiani en 1917 y de 60 minutos de duración… lo que explicaría, por
su metraje más propio de un mediometraje que de un largo, su ninguneo por la
importantísima influencia del film de Walt Disney, que en cualquier caso sí
llevó a cabo el primer film de animación sonoro
y en color. Así, y tras haber experimentado
con el sonido o el uso del color en los cortometrajes que le habían hecho un
hueco en Hollywood, en 1934 Disney se emperró en lo que para muchos era una
absoluta locura: llevar a cabo la adaptación de un cuento clásico de la
literatura infantil a la gran pantalla y con una duración de largometraje. Por
aquel entonces Walt Disney Studio contaba ya con 250 empleados en nómina, pero
las enormes proporciones del reto planteado por su mandamás exigía ampliar una
plantilla ya de por sí muy amplia. Finalmente, alrededor de 600 dibujantes, 20
directores, 22 animadores, 100 ayudantes de animación, 187 dibujantes para
trabajos secundarios, 25 dibujantes de fondos y 85 autores de efectos
especiales emplearon sus horas en la adaptación de Blancanieves y los siete enanitos que inmortalizaría, a la manera
de Disney, a su protagonista y siete pequeños comparsas para toda una
generación de espectadores, con lo que para cuando la película estaba
terminada, alrededor de mil personas habían participado en su manufacturación.
Menos amables fueron las anécdotas financieras alrededor de la producción de
este primer clásico de la ahora todopoderosa Walt Disney Studio: los fondos
presupuestarios se extinguieron a los dos años de rodaje y la distribuidora
inicial, progresivamente temerosa de lo por aquel entonces arriesgadísima
propuesta que tenía entre manos, se desentendió de un proyecto que acabó
recayendo sobre los hombros de una mucho más confiada RKO, que desde ese
momento y hasta 1954 distribuyó, a modo de contrapartida, todo cortometraje,
película o mediometraje producido por la factoría del tío Walt. Pero a pesar
del ingente apoyo de la RKO, la factura seguía engordando y hasta el propio
Disney empezaba a dudar de sus capacidades para llevar su sueño a buen puerto. Un
nuevo golpe de fortuna llevó al showman y
director del Radio City Musical Hall, W.G. Van Schmuss, a invertir en el film
tras visionar algunos de los fragmentos que estaban a punto de terminarse, pero
en la necesidad de 250.000 dólares más para concluir Blancanieves y los siete enanitos Walt Disney y su hermano Roy se
vieron en la tesitura de tener que enseñar todo lo logrado hasta entonces a
todo banquero que se dignara a escucharlos. Y ese fue finalmente el Banco de
América, cuyos mandamases vieron en el material mostrado el taquillazo que la
película acabaría siendo. Frente al millón setecientos mil dólares que costó
hasta el día de su estreno el 21 de diciembre de 1937, Blancanieves y lo siete enanitos recaudó ocho millones de dólares.
La película que se convirtió en objeto de admiración de personajes tan
inesperados como el pionero director Sergei Eisenstein y el nefasto Adolf
Hitler, que aseguraba que junto con King
Kong la película que nos ocupa era la mejor de la Historia del Cine, supuso
el definitivo espaldarazo económico a la factoría Disney, puso el cine de
animación sobre el tapete artístico e industrial y además mereció un Oscar de
la Academia para su máximo responsable, que recibió la estatuilla de manos de
la pequeña actriz Shirley Temple. Este Oscar especial, cuya placa rezaba “A Walt Disney, por Blancanieves y los siete enanitos, considerada como una importante innovación cinematográfica que ha
hecho las delicias de millones de personas y ha abierto un nuevo e importante
campo para las películas de dibujos animados” iba acompañado por siete
Oscars más pequeños a modo de divertidos comparsas, y a buen seguro abrió las
puertas a la ambición de Disney de llevar a cabo una película de animación al
año, para lo cual fue necesaria la construcción de Walt Disney Productions,
nuevo estudio de tamaño comparable al de una pequeña ciudad y situado en
Burbank, California.
[5]La presencia de los siete enanos que protegen a Blancanieves de la
ira de su celosa madrastra y de pasar la noche a la intemperie, se acentuó
respecto al original literario a petición expresa del propio Walt Disney, que
vio en los siete pequeños mineros una cantera de chistes y situaciones más o
menos cómicas que calarían entre el público infantil. En una de las primeras
versiones del guión -muy controlado por un Disney que ataba muy corto a sus
escritores- Blancanieves y los siete
enanitos comenzaba directamente con la llegada de la protagonista al hogar
de los enanos, que además y en una nueva diferencia respecto al original que
los presenta en grupo y sin nombre o cualquier otro elemento que los diferencie
los unos de los otros, tenían un nombre acorde a algunas de sus características
físicas o forma de ser. Además, el tono previsto resultaba cómico hasta en los
siempre frustrados intentos de asesinato de Blancanieves por parte de la Reina,
rizando el rizo sobre equívocos e incluyendo una secuencia en la que la Reina
secuestraba al Príncipe y lo encerraba en una mazmorra atiborrada de esqueletos
que se desperezaban y comenzaban a cantar y bailar a su alrededor, a la espera
de que Blancanieves acudiese al rescate. La Reina fue planteada como un
personaje caricaturesco: patosa, gorda y estúpidamente encantada de conocerse,
Disney se vio en la tesitura de plantear a la madrastra como un elemento cómico
más o ceñirse a una historia en la que la posibilidad de que la Reina fuese
elegida por su espejo como la más bonita y guapa del Reino tuviese algún
sentido. En cualquier caso, Disney optó por hacer de la Reina un personaje más
fuerte con el que la inocencia de Blancanieves pudiese enfrentarse a ojos del
espectador, y el protagonismo inicial de los enanos pasó así a un segundo
término que podría explicar lo irregular de la construcción de la película, con
una parte central de peso mucho mayor en cuanto a duración -que no en cuanto a
importancia dramática- que el resto de las secuencias del film.
[6]Una lógica que si bien es capaz de hacer creíble, por puro lugar
común mostrado de forma tan frontal que resulta bastante antipático, la
forzadísima historia de amor entre el Príncipe y Blancanieves, no tiene tanta
suerte cuando se trata de mostrar a los siete enanos deslomándose día sí día
también extrayendo diamantes de las profundidades de la tierra y al mismo
tiempo viviendo en una relativa modestia, o el que la Reina busque un antídoto
al maleficio que envenenará la fatal manzana de visos bíblicos y que dará
muerte a Blancanieves… ¡y que además es buscado porque a decir de la madrastra “sin antídoto no hay conjuro”!