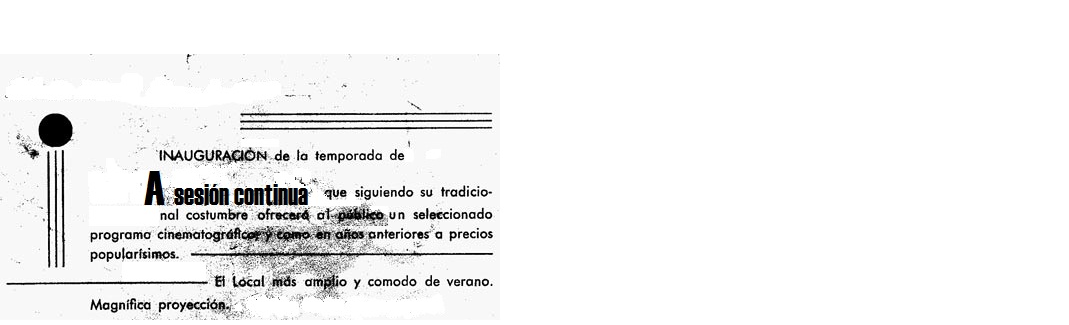En medio de ninguna parte, próxima
a la frontera con Norteamérica, se incrusta la desértica localidad de Las
Piedras. Hogar de apátridas, perseguidos u hombres de mala fortuna incapaces de
remontar su sino, este pobre pueblecito sudamericano alberga en su seno dos
clases de personas: los que nacieron allí, y fueron y son pasto de una miseria
de la que no se adivina ni origen ni final, y los que llegaron a este lugar
abandonado de la mano de Dios venidos de Europa por motivos que jamás harán
saber a sus conciudadanos, soñando con los ojos abiertos con regresar a una patria
que sólo recuerdan como una ilusión inevitable provocada por el sol abrasador
de Las Piedras. Desarraigados a la fuerza como los franceses Mario (Yves
Montand) y Jo (Charles Vanel[1]),
el italiano Luigi (Folco Lulli) o el alemán Bimba (Peter Van Eyck), que anhelan
el día en que puedan reunir la imposible cantidad de dinero que les proporcione
un visado con el que huir de la arenosa Las Piedras a lomos del primer avión
que despegue de un aeropuerto situado a escasos kilómetros de allí, y que a
duras penas representa el único rastro del mundo civilizado que tanto añoran
los exiliados europeos desde su asfixiante y abúlico hogar de acogida. Pero un
día como cualquier otro, el ansiado retorno al viejo continente cobra la forma
de una violenta explosión en el horizonte, surgida de uno de los oleoductos que
recubren la arenosa superficie territorio sudamericano con una interminable red
de cañerías y que ahora, con una de sus venas abiertas en una bola de fuego
imposible de apagar, vuelca ingentes petrodólares sobre un desierto en el que
nadie, ni hombres ni mujeres bajo la sombra de la todopoderosa Southern Oil
Company, puede sacar ningún provecho del oro negro. Un precario convoy, formado
por dos vetustos camiones del ejército, es
enviado al lugar con la misión suicida de sepultar la oscura sangría haciéndola
saltar por los aires con nitroglicerina, para así cauterizar la herida del
bolsillo de los accionistas de la petrolera que controla la región y sus
corruptelas, ofreciendo trabajo a cambio de sueldos miserables y nulos derechos
laborales[2].
Toneladas de explosivo líquido que cuatro hombres, repartidos entre volante y
el asiento del copiloto de la pareja de camiones, deberán llevar como inestable
carga por carreteras sin asfaltar, pedregosos caminos de cabra y zonas
selváticas cuyas irregularidades en el terreno puede hacerlos fosfatina en lo
que se tarda en subir y bajar un bache. Jo, Mario, Luigi y Bimba serán los
elegidos entre los numerosos candidatos presentados ante unas autoridades
militares en oscura alianza con la Southern Oil Company, atraídos por los
cantos de sirena de una excelente remuneración a cambio de jugarse la vida que
les permitirá regresar a su paraíso perdido europeo y dejar atrás la
insoportable aridez humana y paisajística de Las Piedras.
Una atmosférica acritud, que pesa
como una losa y hace sudar a todos los que habitan El salario del miedo incluso tras la caída del sol, que se erige
como quinto y quizás más importante protagonista de esta producción italo
francesa dirigida por Henri-Georges Clouzot[3].
Una lasitud vital, la de Las Piedras en El
salario del miedo, que es siempre contemplada desde una relativa distancia
tanto por los desapegados europeos que la habitan como huéspedes y tratan a sus
anfitriones con un desdén próximo al colonialismo como por el propio Clouzot,
capaz de contemplar (y a su vez hacerle contemplar al público) una situación social y
económica tan precaria que roza el absurdo vital más desaforado. No hay
trabajo, y por lo tanto tampoco dinero, sólo deudas y pequeños ghettos
nacionales como único refugio para unos enrarecidos orgullos patrios, atrapados
en un mundo en el que los indios criollos o mexicanos de pura cepa son vistos
como criaturas a medio camino entre espectadores sorprendidos por las absurdas
disputas del hombre blanco y simples esclavos, víctimas de un estilo de vida
que los maltrata incomprensiblemente y que sólo resulta reconocible para el
espectador por algunos elementos más o menos familiares como cigarrillos o
bebida, convertidos en rasgos de identidad cuyo coste y valía se asemeja al de
artículos de lujo en medio de la pura nada. Pero lejos de situarse a la altura
del punto de vista de los indígenas, a modo de atalaya moral desde la que
ofrecer una mirada más o menos sardónica sobre la avaricia o la falta de
humanidad que se desprende de un grupo de personajes atrapados entre su
existencia en el desierto y sus recuerdos y fantasías, Clouzot les reserva el
no menos importante papel, al menos en lo que a El salario del miedo se refiere, de escenario, de público dentro de una película marcada
por una narrativa mucho más expositiva que, afortunadamente, explicativa. Porque
a la cualidad casi espectatorial de los lugareños, siempre a una relativa
distancia de los despectivamente orgullosos europeos a través de los cuales
parece organizarse el film de Clouzot, hay que sumar algunos elementos
dramáticos de los que se desprenden determinadas ideas más sugeridas que
aseguradas pero que componen una atmósfera particularmente claustrofóbica: la
fantasmal presencia de un avión al que nunca vemos pero cuya sombra se recorta
rápidamente sobre el suelo de Las Piedras provocando un gran jolgorio entre sus
habitantes unidos por una vez en una ilusión (que es tal tanto por su alegría
como por su irrealidad) común, o una radio que se erige como ventanal a una
realidad un poco más alegre que la que los residentes de Las Piedras se ven
obligados a vivir, pero cuya melodía se apaga ante las amenazadoras voces de
los más huraños huéspedes de la localidad pergeñan una atmósfera de triste
aislamiento que el resto de elementos del film no hacen si no reforzar
constantemente. Este último símil, que equipara las alegres tonadillas que
brotan de la radio de una de las cantinas del lugar con lo más remotamente
parecido a la felicidad perdida que puedan acariciar los europeos de Las
Piedras, se erige además como simbólica herramienta narrativa de El salario del miedo. La práctica
ausencia de banda sonora en el sentido musical del término -pues no hay en la
película dirigida por Clouzot, con la excepción de sus créditos iniciales y su
abrupto y algo descolgado epílogo, otro acompañamiento musical que no sea el
que anima los bailes y algunas de las veladas que tienen lugar bajo el sol y la
luna del cielo de Las Piedras desde la vieja radio del bar de la localidad- hacen
de la presencia de la música lo único que parece capaz de desperezar a los
parroquianos de su apatía… pero también de enzarzarlos en violentas escaramuzas
cuando ésta se apaga. La llegada a Las Piedras de Jo, es la de un hombre temido
por todos por su sangre fría y falta de escrúpulos pero también y muy
significativamente la de un ser humano que detesta la música hasta el punto de
aguarles la fiesta a sus compañeros de barra. Fiel a este principio que
convierte la música en alegría, Clouzot hunde El salario del miedo en el silencio (musical), en una miseria por
fortuna nada afectada ni melodramática gracias al buen hacer del director, que avanza
hacia un logrado punto medio entre el
naturalismo y el expresionismo que poco a poco, y gracias al lento pero
inexorable viraje moral de su trama hacia el nihilismo, alcanza altas cotas de
abstracción que nunca pierden pie ni resultan gratuitas dentro de un desarrollo
formal y tonal absolutamente ejemplar.
A una planificación excelente,
brillantemente austera y por ello capaz de dotar de tensión hasta el más
relajado de los momentos por la serenidad con la que muestra el peor de los
actos y la más crispada de las situaciones, se suma una irritantemente pausada cadencia
de montaje que sólo se acelera en algunos instantes en los que un segundo de
más o menos equivale a morir o seguir viviendo, una progresiva proliferación de
planos detalle como generadores de una presión ambiental que sube y baja al
compás de las ruedas de los camiones encarando con peliaguda suavidad pequeñas
pendientes y, en definitiva y debido a todo lo citado hasta aquí, un ritmo que
paradójicamente provoca mayor nerviosismo desde la férrea serenidad que otorgan
una mayoría de planos amplios y silenciosos, que desde una perspectiva más
desbocada que habría logrado oxigenar una atmósfera que por todo lo anterior y pese
a mostrar en detalle todas y cada una de sus cada vez mayores grietas, jamás
llega a romperse y descargar. Esta brutal contención, crucial para transmitir
el desasosiego que invade a los protagonistas de un film que siempre parece
estar literalmente a punto de estallar, justifica además la larga duración de
una película que se ve en un soplo y con el corazón en un puño, pero que
responde no tanto a la duración en el tiempo de la epopeya de los cuatro
hombres que transportan una carga capaz de volatilizarlos en un pestañeo, sino
al casi sádico detallismo con el que Clouzot refleja en imágenes y sonido el
angustioso periplo del convoy. Siendo ésta una película que una vez ha llegado
al punto en que los cuatro europeos aceptan la misión se concreta
exclusivamente y sin digresiones en las idas y venidas de los dos camiones
cargados de nitroglicerina, El salario
del miedo exhibe orgullosamente músculo dramático, apoyándose en la mentada
naturaleza expositiva de su puesta en escena como recurso narrativo añadido.
Nada de lo que ocurre en pantalla resulta ajeno al público, a excepción de una
elipsis que evita mostrar la mala fortuna de uno de los camiones y sus
conductores que además resta espectacularidad y tragedia a unas muertes que son
contempladas como parte de un peaje
inevitable y por tanto poco merecedor de atención... haciéndola paradójicamente
aún más terrible para el público por el simple hecho de que la muerte, y por
tanto también la vida, de los protagonistas no
cambia absolutamente nada. Ya sean estos huéspedes o anfitriones de Las
Piedras o de la base militar norteamericana que prácticamente compra las
desesperadas vidas de Mario, Jo, Luigi y Bimba (como es el caso del General
O’Brien, interpretado por William Tubbs) se definen tanto por sus acciones como
por su inmovilismo, entendido este último como falta de decisión y hasta de
cobardía, en una deprimente estampa a la que el buen hacer de los actores dota
de una turbulenta humanidad que hace de los personajes interpretados unos aún
más miserables a ojos del público, por dignos de compasión y comprensión. Consecuentemente, todo en El salario del miedo se define por su
superficie, por una fisicidad que se espesa con la inherente angustia que poco
a poco recubre toda la película y los actos que en ella se retratan. Haciendo
así de la realidad tangible de los personajes todo lo que hay, un mundo
eminentemente físico que se revela
como una angustiosa encerrona de la que sólo puede huirse soñando en pastos más
verdes de los que el espectador tiene constancia de palabra por parte de los
europeos estancados en Las Piedras pero, coherentemente, nunca desde las
imágenes del film de Clouzot[4].
Esta especie de materialismo
formal, plusvalía de la estrategia de puesta en escena mencionada algo más
arriba, garantiza una proximidad para con lo que se narra en la película que
sólo se ve algo traicionada por su condición de film en un bello blanco y
negro, compensando además y hasta cierto punto el algo desdibujado retrato que
se hace de un conjunto de personajes estereotipados, y logrando que la
austeridad narrativa de El salario del
miedo, bien entendida en cuanto no implica frialdad ni desapego respecto a
lo que puede contemplarse en pantalla, se convierta en una certera arma cargada
contra la paciencia y los nervios del espectador. Es en uno de los más logrados
y más angustiosos momentos del film, situado además en tierra firme y no a
lomos de los monstruos mecánicos de cuatro ruedas que rondarán por
premonitorios camposantos y al filo de altos acantilados, Clouzot muestra sus
armas expresivas con toda claridad, aunque también lo irregular de su retrato
humano, ocasionalmente algo constreñido por la inquebrantable estrategia formal
del director. Una noche, durante la celebración de la inminente boda de un
pletórico Luigi que no escatima en gastos e invita a champán espumoso a toda la
parroquia congregada, el futuro esposo enciende la radio para animar una velada
a punto de aguarse. Jo arranca los cables del aparato sumiendo la estancia en
un tenso silencio que sólo roto por las amenazas del italiano. Pero el francés
no se amilana y aproximándose con unos pasos que Clouzot recoge con delectación
en un plano detalle de los pies del hombre avanzando hacia Luigi, lo insulta
hasta que el italiano alza la botella de champán con la intención de
estrellarla en la cabeza del malcarado aguafiestas. Inesperadamente Jo lo
apunta con una pistola, a lo que Luigui responde acusándolo de cobardía hasta
que Jo le entrega el arma y le reta a que sea él el que le dispare si es tan
valiente como dice ser. Incapaz de asesinarlo a sangre fría, Luigi abandona el
lugar hundido bajo los insultos de Jo. Si ésta es una escena considerablemente
tensa ya desde el guión de El salario del
miedo, vista en pantalla resulta sobrecogedora gracias a la magnífica
puesta en escena de Clouzot, sustentada en unos pocos pero muy bien
aprovechados elementos: lo pausado de su ritmo, la quietud y distancia de la
planificación trufada de esporádicos planos detalle, un temible uso del
silencio, que aquí inunda la secuencia hasta alcanzar lo físicamente incómodo,
representan una combinación ganadora que en manos del chez Clouzot elevan la interesante premisa del film a la excelencia
formal. Un virtuosa y angustiosa narrativa que tiene en su desquiciante uso del
sonido ambiental su mayor arma, pese a ser lo suficientemente sutil como para
no resultar artificiosa, de la que la estratagema musical mentada algo más
arriba representa tan sólo la punta del iceberg. La ululante presencia de los
camiones abandonando Las Piedras no sólo tiñe de mal augurio un instante
aparentemente superfluo al que además despoja de todo atisbo melodramático pese
a tratarse de la despedida entre Mario y Linda (Véra Clouzot[5]),
sino que logra hacer de sus apariciones en los amplios planos en los que se los
muestra circulando mansamente las de un animal de pesadilla que, poco a poco
pero inexorablemente, contagia el resto de los elementos que componen la
película. El silencio imperante en El
salario del miedo, que permite que se cuelen en su banda sonora los cantos
de los grillos y el sonido del viento que acaricia las moles rocosas ajenas al
paso del convoy, resalta hasta el más mínimo sonido que pueda anunciar la fatal
inestabilidad que hará saltar por los aires al cuarteto suicida, pero además
provoca una impresión de intrusión sonora en terreno apacible y virgen que
subraya sutil pero indudablemente lo inútil, y sobretodo lo absurdo, de la
lucha de los europeos por llevar a buen puerto lo kamikaze de su misión . Así,
a la lógica y contagiosa agitación anímica y vital de los protagonistas de El salario del miedo Clouzot contrapone
una realidad más amplia, inabarcable e igualmente inexplicada por el
realizador, que asiste tan impertérrita como sus representantes indígenas a la
epopeya que se narra en el film, así como a lo grotesco de la motivación de los
protagonistas, capaces de llegar a las manos en aras de alcanzar un objetivo
del que Clouzot sisa todos los referentes posibles hasta reducirlo al puro
sinsentido. Pero lejos, como se decía algo más arriba, de suponer una sangrante
burla a la fatal estupidez de al menos una parte de los mecanismos y
funcionamiento de la sociedad más o menos civilizada como se atribuye la
occidental, esta estratagema hace de la lucha del menguante grupo de
porteadores de nitroglicerina de El
salario del miedo una poco menos que inútil a niveles humanos casi filosóficos,
antes que sociales o culturales.
No resulta demasiado difícil de
vislumbrar en secuencias como las que muestran a Luigi y Bimba al volante,
cantando alegremente justo antes de sufrir un percance que puede costarles la
vida, una parca y pesimista metáfora sobre lo voluble de la vida humana, aunque
no son ni de lejos los únicos capaces de evocar una angustia que suma aún más
tensión al periplo descrito en la película. Abundan en El salario del miedo instantes en los que los cuatro protagonistas bajan
temporalmente la guardia, relajándose de la insostenible tensión que cargan
sobre sus hombros compartiendo cigarrillos o recuerdos de sus años en Europa,
pero Clouzot bombardea lo agradablemente cotidiano de estas escenas con el
creciente temor, que poco a poco va haciéndose ineludible, de que estas
pequeñas distracciones desaten la tragedia. Vista así, la filosofía vital que
destila El salario del miedo es tan
pura y cristalina que por suerte Clouzot no parece albergar tentaciones de
subrayarla o situarla en un primer plano que pueda poner palos en las ruedas a
la historia que está narrando. La vida
en El salario del miedo es frágil, y
la muerte, que aquí toma la forma líquida de la nitroglicerina adosada a las
espaldas de los cuatro conductores, una presencia constante que puede
arrebatarlo todo en cualquier instante sin otorgar una mínima posibilidad de
escape. Bajo esta siniestra óptica, que por fortuna se siente mucho más de lo que pueda llegar a razonarse a partir de lo
visto en pantalla, los hombres al volante en El salario del miedo se enfrentan no tanto a una lenta carrera que
les permita llevar la maldita nitroglicerina hasta las cercanías de la cañería
rota, como al absoluto sinsentido de la vida cuando esta pende de un hilo por
los más absurdos de los motivos.
Afortunadamente no puede reducirse a la categoría de macguffin la trama que vertebra El salario del miedo, ya que lejos de ser
una excusa para erigir un sobrio retrato de la fragilidad vital y de una serie
de relaciones humanas cada vez más deterioradas por la desesperación y la
avaricia (pese a que bastante hay de eso en el film de Clouzot) la película se sostiene excelentemente como una
tersa narración contada en imagen y sonido capaz de extraer reflexión de la
emoción, siendo esta última su principal base y motor dramático. Y eso que ni siquiera las
elaboradas set-pieces de suspense que
trufan continuamente la película poniendo a prueba el sistema nervioso del
público hacen de El salario del miedo
un hábil ejercicio de estilo. A pesar de que lo peregrino de algunas de las
situaciones escritas en el guión de la película cobran un tremendamente
angustioso pálpito en su traslación a la pantalla, el trabajo de Clouzot,
gracias a algunas potentes imágenes y un tono sombrío que raya en un acerado
retrato de la locura, compone un grado de abstracción que como se decía algo
más arriba recoge todos los elementos del film para dotarlos de una definitiva
armonía y catapultar el conflicto de la película a un existencialismo que nunca
llega a resultar antipático ni a erigirse como una plataforma desde la que
hacer de El salario del crimen una
película aleccionadora, sino directamente abisal.
Así, a la terrible escena en que
Mario, incapaz de detenerse por miedo a no poder continuar su camino, arrolla a
Jo en un estanque de petróleo convirtiendo al pobre hombre en un tembloroso
anciano con la pierna prácticamente amputada, y empapado en crudo de la cabeza
a los pies, supone el terrible prolegómeno a otro instante, algo posterior, en
el que el convoy alcanza su destino en una base militar que Clouzot muestra
bajo los rasgos de un completo pandemónium. Mediante un montaje cuyos planos
resultan visiblemente más cortos de duración que los que conformaban el metraje
precedente, acrecentando así lo premeditadamente caótico de la visión que
Clouzot quiere transmitir de la fuga petrolífera, el realizador de El salario del miedo muestra a un casi
catatónico Mario, untado en petróleo, avanzando hacia la columna de fuego que
brota de la cañería reventada y que por fin, y gracias a sus inhumanos (o no) sacrificios,
dejará de manar. Lo onírico y hasta tenebrosamente poético -y pese a todo nada
afectado, de una escena dotada de una irrealidad para nada reñida con una
tenebrosa verosimilitud- de la estampa
que tiene lugar en plena noche, hace del periplo del protagonista un descenso a
los infiernos cuya llegada a la meta, aplaudida por militares ocultos bajo
escafandras que los dotan de un aspecto deshumanizado, parece pertenecer a una
realidad paralela que pese a todo resulta terriblemente reconocible. Es en ese instante cuando la sequedad de la violencia
mostrada en El salario del miedo, o
el progresivo desgaste de las relaciones humanas dentro del grupo de hombres
que conformaban el diezmado convoy, se reorganizan a través de un vector moral
que Clouzot rescata del rancio moralismo gracias a lo expositivo y nada
acusador de su puesta en escena y al sombrío tono de ribetes apocalípticos,
cerrando la epopeya de un Mario que ha pasado de chulesco pero bondadoso joven
a Monstruo incapaz de detenerse en su huída hacia delante y presa del vértigo
de enfrentarse a un sinsentido vital en que él se erige como víctima y
“necesario” verdugo... Es en este instante donde El salario del miedo repliega todos sus elementos para dotarlos de un
nuevo sentido último e indivisible, ya sea en su comentario alrededor de temas
aparentemente dispares pero tan relacionados entre ellos como puedan ser la
desesperación, la estupidez, la avaricia como necesidad creada, o la deshumanización
en lo argumental, y lo expresivo y lo realista, lo verosímil y lo pesadillesco
en lo formal. Un punto final que queda en suspenso hasta una conclusión
construida sobre un gozoso beneficio de la duda quizás algo descolgada, pero
coherente con el brutal nihilismo que gotea de los despreocupadamente crispados
fotogramas de El salario del miedo
mostrando la enajenación desde ambos lados de la perturbada mente de Mario al
son de una música que quizás le aguarda en Las Piedras, o quizás sólo es fruto
de su imaginación mientras conduce a bandazos hacia ninguna parte por sus
propias montañas de la locura.
Título: Le salaire de la peur. Dirección:
Henri-Georges Clouzot. Guión:
Henri-Georges Clouzot y Jérome Geronimi, basándose en la novela homónima
escrita por Georges-Jean Arnaud. Producción:
Raymond Borderie. Dirección de
fotografía: Armand Thirard. Montaje: Madeleine Gug, Etiennette Muse y Henri Rust. Música: Georges Auric. Año: 1953.
Intérpretes: Yves Montand (Mario), Charles Vanel (Jo), Folco Lulli
(Luigi), Peter Van Eyck (Bimba), Véra Clouzot (Linda), William Tubbs (Bill
O’Brien).
[1]Un
papel que inicialmente iba a encarnar el actor Jean Gabin, pero que finalmente
se negó a formar parte de El salario del
miedo al ver que durante el desarrollo de la historia el desagradable
personaje de Jo acababa siendo uno demasiado cobarde para su gusto.
[2]Este
nada agradecido retrato propinado por la película a la South Oil Company (o
SOC, siglas que actualmente pertenecen a otra compañía petrolera situada en el
sur de Irak que nada tiene que ver con la mostrada en El salario del miedo), provocó numerosos cortes en el montaje
americano del film, por considerarse que la visión que se ofrecía de los
mecanismos mercantiles y la moralidad de las empresas petroleras fuera de las
fronteras norteamericanas eran, cuanto menos, poco halagüeñas. Un total de
veintiuno minutos fueron cercenados de la vista del espectador norteamericano
hasta la reedición en 1991 y en formato doméstico de El salario del miedo, bajo la acusación de ser un film antiamericanista.
[3]Nacido
en la localidad francesa de Niort el 18 de agosto de 1907, Henri-Georges
Clouzot fue el benjamín de la familia de clase media en la que creció mientras
mostraba una precoz habilidad con la escritura y el piano. Tras el cierre de la
librería regentada por su progenitor, Clouzot y su familia se vieron obligados
a trasladarse a Brest, donde asistió a la Escuela Naval pero fue incapaz de
adquirir el rango de cadete por su creciente miopía. A los dieciocho años de
edad, Henri-Georges Clouzot se mudó a Paris con la intención de estudiar Ciencias Políticas, encontrándose
allí con una fértil comunidad de editores de revistas en las que pronto empezó
a publicar algunos escritos. Su habilidad pronto lo llevó a colaborar en
guiones teatrales y cinematográficos, y los buenos resultados en este campo
provocaron que el productor Adolphe Osso lo contratara como traductor de
guiones para películas escritas en lengua extranjera pero rodadas en Alemania a través del estudio Babelsberg, con
sede en Berlín. Durante la década de 1930, Clouzot trabajó en los guiones de
alrededor de veinte películas hasta que en 1931 rodó su primer cortometraje
como director: Le Terreur des Batignolles,
según parece bajo las notables influencias de cineastas como Fritz Lang o F.W.
Murnau, a los que Clouzot admiraba profundamente. En 1934, Clouzot fue
expulsado de la UFA por su amistad con el productor Adolph Osso y Pierre
Lazareffe, ambos judíos y por tanto perseguidos por el clima de antisemitismo
que poco a poco iba adueñándose de una Alemania a escasos años de la
deflagración de la Segunda Guerra Mundial. En 1935 le fue diagnosticada una
tuberculosis que implicó su internamiento hospitalario durante alrededor de
cinco años. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, esos años fueron
cruciales para el aprendizaje de Clouzot como narrador: leía incansablemente,
estudiaba mecanismos narrativos tanto cinematográficos como literarios y a su
vez contemplaba la frágil salud y vida de aquellos que, como él, sobrevivían en
un hospital en el que el futuro realizador de El salario del miedo sólo logró quedarse gracias a las ayudas
económicas de amigos y familiares. Cuando el director abandonó el hospital la
Segunda Guerra Mundial había comenzado, con lo que regresó a París y logró
esquivar el servicio militar gracias a sus clínicamente certificados problemas
de salud. Pobre de solemnidad, Clouzot sobrevivía gracias a guiones encargados
por conocidos y amigos que lograron mantenerlo más o menos ocupado hasta que el
nazismo ocupara Francia y lo contratara para trabajar en la productora afín al
régimen Continental Films. Desesperado por la escasez de dinero de la que
disponía, Clouzot dejó a un lado sus reticencias a trabajar para el engranaje
mediático y cinematográfico nacionalsocialista y dirigió su primer largometraje
El asesino vive en el 21, cuyo éxito
propició que un año más tarde pudiese dirigir la algo más polémica El cuervo, que supuso algunos
enfrentamientos con el productor del film ya que éste consideraba “poco apropiado” el argumento de una
película que giraba alrededor de una joven que manda cartas envenenadas por la
Francia de 1922. A
pesar de todo, la película fue un éxito rotundo pero también fue acusada de “morbosa” por la Iglesia Católica, de “inmoral” por la prensa de Vichy y de “propaganda Nazi” por parte de la
resistencia francesa que vio en la película de Clouzot un interesadamente
pésimo retrato de la Francia libre. En consecuencia y sólo días después del
estreno de El cuervo, Clouzot fue
despedido de Continental. Tras la liberación, Clouzot fue juzgado y condenado a
dos años de prisión por colaboracionismo con el régimen Nazi, pese a contar con
el apoyo público de intelectuales y cineastas del calado de Jean Paul Sartre,
Jean Cocteau, René Clair o Marcel Carné, que lograron reducir al bienio final
una condena que inicialmente iba a ser de por vida. Tras recuperar su libertad,
y sin firmar una sola carta de arrepentimiento, Clouzot filmaría En legítima defensa que obtuvo, una vez
más en la carrera del director, un éxito considerable de taquilla. Un año más
tarde filmaría Manon, y otro después Retour a la vie, comedia que pasó sin
pena ni gloria por las carteleras francesas del momento. Allí conoció a Vera
Gibson-Amado, que se convertiría en su esposa. Durante su luna de miel en
Brasil, Clouzot quedó prendado del país al que más tarde intentaría reflejar en
el inacabado documental Le voyage en
Brazil, que pretendia plasmar la realidad social de las favelas y no el
lado más turístico de la región. A su regreso a Francia le aguardaba el guión
de El salario del miedo, que escribió
junto con su hermano (que a partir de entonces escribiría bajo el seudónimo de
Jérôme Geronimi) sobre una base ya guionizada por Georges-Jean Arnaud , autor igualmente de la novela en la
que se basa la película que nos ocupa. La película fue premiada en numerosos
festivales y fue un más que considerable éxito de público, lo que le permitió
hacerse con los derechos de un guión que hasta ese momento aguardaba su
filmación desde el regazo del mismísimo Alfred Hitchcock: Las diabólicas. Clásico del cine negro francés dotado de una muy
particular atmósfera, Las diabólicas
supuso la definitiva consagración internacional del director, además de un
nuevo éxito de público que le gagrantizó la realización de un proyecto de menor
escala de producción pero ni de lejos menos ambicioso: El misterio de Picasso, que pudo llevar a cabo gracias a la amistad
que Clouzot mantenía con el pintor desde que el primero contaba con catorce
años. La película, fechada en 1955, seguía a Pablo Picasso mientras dibujaba y
pintaba un total de quince obras… que tras el rodaje del documental fueron
destruidas por él mismo. Pese al esperable batacazo en taquilla, la película
fue alabada por la crítica, premiada en Cannes y declarada Tesoro Nacional en
1984 por parte del gobierno francés. En 1957 rodaría Los espías, con un reparto internacional que fue un fracaso en
taquilla y que no terminó de convencer ni al propio Clouzot, que renegaba
públicamente del último tercio del film, que no le satisfacía en absoluto. Pero
en 1960, y con la inestimable presencia de Brigitte Bardot en el papel
protagonista, Clouzot volvería a dar la campanada gracias a La verdad, que además supuso su primera
nominación al Oscar a mejor película extranjera. Pero fue la última vez que
probaría las mieles del éxito: el desembarco de los cachorros de la Nouvelle
Vague, que despreciaron desde la revista Cahiers
du cinema el buen hacer del realizador de El salario del miedo hasta el punto de hacer dudar a Clouzot de su
propio talento, hundieron anímicamente al director. Su siguiente proyecto L’enfer, sería también el penúltimo
debido a que el realizador cayó enfermo durante un rodaje que no se completó
hasta 1965 pese a haberse empezado en 1964. Su enfermedad implicó su
hospitalización, la cancelación del rodaje de la película, y un largo reposo
sólo interrumpido por algunos proyectos televisivos alrededor del director de
orquestra Hebert Von Karajan, cuyos beneficios le permitieron terminar
definitivamente L’enfer. En 1967, y
tras recibir el alta médica, Clouzot encararía La prisionera, pese a que el rodaje tuvo que posponerse por una
recaída del realizador, que no pudo empezar a rodar hasta que en 1968 los
médicos volvieran a considerar su estado de salud como adecuado. Pero al
terminar el rodaje su estado se agravó definitivamente apartándolo de su
profesión pese a las numerosas tentativas del director de volver a ponerse al
mando de una película. Sin dejar nunca de escribir una serie de proyectos que
jamás pudo llegar a dirigir, y entre los que se contaba hasta una película
pornográfica que redactó en 1974, la gravedad de la salud de Clouzot le obligó
a someterse a una operación a corazón abierto en 1976. Un año después
Henr-Georges Clouzot moría en su apartamento escuchando Fausto, compuesto por Berlioz. Fue enterrado en el cementerio de
Montmarte, junto al sepulcro de su esposa Vera.
[4]Algo
que no se repitió en el inconfeso remake
norteamericano de esta película de Clouzot, que fue firmada por el tan talentoso
como efectista realizador William Friedkin bajo el certero título de Carga maldita. Filmada en 1977 y con
escasas variaciones en lo que las líneas generales de su argumento se refiere,
la película de Friedkin sí mostraba el periplo de algunos de los hombres que
acabarían al volante de los camiones cargados de nitroglicerina: llegados desde
Méjico, Israel, Francia y Estados Unidos, los cuatro hombres que protagonizan
el film son esta vez fugitivos de la justicia en sus respectivos países, y que
son mostrados cada uno por separado por el realizador en el momento en el que
deben iniciar una huída que culminará en un pueblo de Venezuela gobernado
prácticamente a todos los niveles por una todopoderosa compañía petrolífera.
Filmada en color y formalmente mucho más recargada, aunque también más intensa
como experiencia, la película de Friedkin se beneficia enormemente de de una
apabullante atmósfera, mucho más sucia que la película original de Clouzot,
además de tener en su haber un elenco de
actores de la talla de Roy Scheider o Paco Rabal entre otros, una enloquecedora
banda sonora de la mano del conjunto Tangerine Dream que sustituye a los
silencios del film primigenio, y un poso de pesimismo mucho más acentuado que
en el caso de la más pulcra El salario
del miedo aunque en el caso del film firmado por Friedkin a veces resultara
un tanto forzado. En cualquier caso, y más allá de los interesantísimos
entresijos de su accidentada producción y rodaje, Carga maldita fue un absoluto fracaso en taquilla en el mismo año
de estreno de la fundacional La guerra de
las galaxias. Un 1977 que para muchos ilustró el declive definitivo del Nuevo Hollywood en su vertiente más
autoral, del que Carga maldita sería
un hipotético canto de cisne, en favor del más proclive al Blockbuster, representado en el magnífico clásico dirigido por
George Lucas. Con el paso del tiempo y pese a no ser ni de lejos la más famosa
de las películas dirigidas por el siempre polémico Friedkin, Carga maldita ha cobrado una justa
pátina de película de culto que si bien no supera el original de Clouzot que
aquí nos ocupa, sí resulta pese a sus irregularidades un film fascinante que
merecería una entrada para sí mismo. Más allá de Carga maldita, de la que Friedkin asegura ser más una revisión de
la novela original en la que se basa el film de Clouzot que de El salario del miedo en sí misma
considerada, se dice que existió otra versión de la película que ocupa esta
entrada igualmente de producción norteamericana pero que no menciona desde sus
créditos el posible vínculo con ésta película que muchos le atribuyen. Violent road ostenta el honor de ser
posiblemente el primer remake del
excelente film dirigido por Clouzot, y filmado sólo cuatro años antes de que en
1958 el realizador Howard W. Koch tomara las riendas de una película de la que
nada puedo decir por no haberla podido ver.
[5]Un
personaje que no aparecía en la novela original escrita por un Georges-Jean
Arnaud que al parecer no quedó demasiado satisfecho con El salario del miedo, pero que fue incluido en el guión para luego
ser sospechosamente interpretado por la esposa del director. La misma que daría
nombre a la productora creada por el director para El salario del miedo, Vera Films. Lo relativamente accesorio del
personaje de Linda resulta menos sorprendente que el denigrante trato que
recibe a manos del personaje interpretado por Yves Montand, si se tiene en
cuenta el amor que parecía profesarle el realizador de esta película a su
esposa… pese a que su presencia supone uno de los escasísimos elementos más o
menos sexuales que pueden encontrarse en una película tan esencialmente viril y
hasta machista como la que nos ocupa.