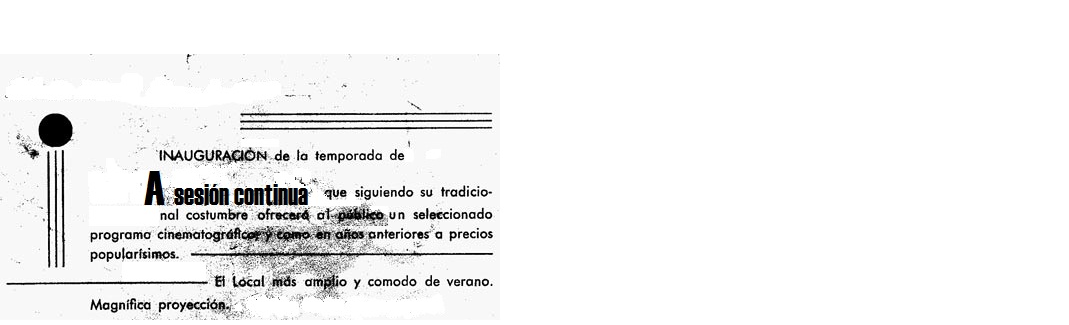Durante los próximos catorce días este blog baja el telón, y hasta la semana que comienza el lunes 29 no se publicará en él ninguna nueva entrada. El motivo: la necesidad de unas -como siempre, cortas- vacaciones después de algo más de un año sin faltar a la cita semanal que es marca de la casa de A sesión continua.
Un saludo y hasta entonces.
lunes, 15 de septiembre de 2014
miércoles, 10 de septiembre de 2014
DELICIAS TURCAS
Erik (Rutger Hauer), es un joven
y engreído escultor que sobrevive artística y vitalmente entre pequeños robos,
encargos hechos a relativa desgana, obras personales en los que invierte toda
su desbordante energía y empleos a tiempo parcial, pagados por las altas
esferas institucionales. Durante una de estas últimas alianzas con la recatada
visión del arte propio de las autoridades neerlandesas que son torpedeadas una
y otra vez en Delicias turcas, el
escultor protagonista de esta película dirigida por Paul Verhoeven[1]
a partir de la novela escrita por Jan Wolkers[2],
siembra los pies de un Lázaro de barro con incontables gusanos de arcilla que
se solazan devorando la carne podrida del resucitado por Jesús en los
evangelios. Ante el estupor de su superior, repelido por el escatológico
realismo que ha emergido de una visión de los hechos acontecidos en el Nuevo
Testamento que se pretendía pulida y agradable a la vista, Erik reivindica su virulenta
opción estética argumentando que un hombre muerto y luego resucitado sería,
como mínimo pasto de un ejército de lombrices quizás algo confundidas por la
inesperada deriva de los acontecimientos pero de aparición inevitable sobre un
cuerpo que, como el de todos, acabará primero difunto y un poco más tarde podrido.
Aunque, vista Delicias turcas[3]
en su totalidad, esos cuerpos, sean similares o en las antípodas de la atlética estructura física del personaje
interpretado por Hauer podrán disfrutar en su camino a tientas hacia el
inevitable camposanto a base de placenteras eyaculaciones, ventosidades,
defecaciones, salivazos, comiendo y bebiendo, paliando así el ineludible
impuesto que pende sobre los vivos y que implica sangrar y llorar cuando se es
herido, respetar una serie de normas de conducta que dosifican el placer y sus posibilidades
en nombre del decoro, o exponerse a la
locura, la enfermedad física y psíquica antes de caer muertos todos y cada uno
de nosotros.
De este modo, y pese a que Erik
es capaz de trascender lo tangible gracias a su condición de nada engolado artista, este film de Verhoeven se
sustenta, prácticamente sin excepción o matiz que pueda diluir su precisa
visión de las cosas, en lo puramente físico de la existencia de sus personajes.
Así, y ya sea bebiendo y comiendo con una sed y apetito feroces, corriendo y
saltando por las calles por el mero hecho de poder hacerlo, o fornicando furiosamente
con toda mujer que se le ponga a tiro tras convencerla bajo los más peregrinos
y brutos métodos de seducción, Erik se postula como pluscuamperfecto vividor
que disfruta de su Ámsterdam natal a través de todo el placer que su cuerpo
pueda proporcionarle. Un hedonista que encuentra su media naranja en Olga
(Monique van de Ven), una joven menor de edad con idénticos impulsos y ganas de
vivir a toda costa bajo el imperio del recato y la asepsia ejemplarizante y con
la que vive la bonita y tórrida historia de amor sobre la que se sustenta Delicias turcas. Retozando a la mínima de cambio y ya sea en lugares
público o privados, la temperamental pareja formada por el crápula escultor y
su nueva y definitiva amante es mostrada por Verhoeven como explosiva y fogosa,
aunque siempre amenazada de verse apagada por las buenas costumbres de una
sociedad que ha hecho cómodos rehenes de una parte importante de su población,
y que para Olga y Erik se convierte en gasolina para el fuego de su pasión.
Bajo este punto de vista, Delicias turcas
se estructura y arma a partir de un constante coitus interruptus entre Erik y Olga, inaugurado desde el momento
en que ambos contraen matrimonio en una escena señoreada por una
malintencionada panorámica que muestra como aguardan junto a ellos una serie de
mujeres de rictus amargado, agarradas a los brazos de sus respectivos futuros
maridos... todas y cada una de ellas embarazadas. La divertida y burda mala
idea del plano adquiere tintes contestatarios cuando se complementa en la
memoria del público con una secuencia anterior, que muestra el primer encuentro
entre Erik y Olga cuando la joven lo recoge en la carretera mientras el
escultor hace autostop y en la que en pleno trajín sexual Olga le advierte a
Erik que no eyacule dentro de ella ya que como puede verse más adelante, podría
dejarla preñada y abrir así la puerta a una vida responsable entendida como castradora y llena de obligaciones
adquiridas que ninguno de los dos desea y que prolifera amenazadoramente a su
alrededor.
Una vida que en Delicias turcas se ve ejemplificada, a
modo de espejo deformante de aquello en lo que Olga temer poder llegar a
convertirse, en la madre de la joven, excelentemente interpretada por la actriz
Tonny Huurdeman. Una mujer de aires reprimidos y puritanamente educada que
logra su sustento desde los asépticos despachos de una tienda de electrodomésticos
con una plantilla, con un repelente contable (Dick Scheffer) a la fea cabeza,
que Verhoeven se esmera en retratar como auténticos miserables. Pero su
levemente sádica reacción ante los problemas de un cliente (un pobre hombre que
intenta abrir la puerta de su coche cargado de productos recién adquiridos en
la tienda y que sólo consigue que se le caigan por el suelo una y otra vez) que
son recogidos con risas de superioridad por parte de los entrajados
trabajadores del almacén de electrodomésticos, son sólo la punta del iceberg de
una visión de una parte de la sociedad holandesa tan ácida como prácticamente
carente de matices, pero capaz de hacer de Delicias
turcas un film intermitentemente contestatario. La fauna puesta en solfa
por Verhoeven, conformada interesadamente por debiluchos empresarios como los
que contratan a Erik para llevar a cabo esculturas decorativas y fáciles (por limpias) para el gran
público, temerosos de las iras de las autoridades, la mentada y antipática
matriarca que se erige en adalid de las buenas costumbres y asfixia la
incontenible vitalidad de su hija, y el más que evidente desdén de la pareja de
enamorados protagonistas hacia mucho de lo socialmente aceptable, encuentra su
equivalencia dentro de la estructura dramática de la película, apuntada algo
más arriba a propósito del matrimonio contraído entre los dos jóvenes. De nuevo
de forma algo burda, aunque siempre coherente con los parámetros visuales y
morales de una película que nunca destaca por su sutileza, el film de Verhoeven
muestra constantemente a Erik y Olga intentando consumar su alianza matrimonial
ya sea en la cama de él, en plena calle, o en cualquier lugar en el que se vean
asaltados por un siempre inminente calentón que nunca están dispuestos a
desaprovechar, pero siendo constantemente interrumpidos por diferentes
elementos que por lo general toman la forma de familiares y amigos, obsequios u
obligaciones que componen una red social y cultural sexualmente irrespirable. Articuladas
bajo este punto de vista, las continuas apariciones de carteros y mensajeros
cargados con regalos para la pareja de recién casados que intentan celebrar su
unión entre las sábanas, podría resultar un mero apunte cómico de escasa gracia,
pero su prolongación (siempre ideológica) durante prácticamente el resto del
metraje convierte estas vodevilescas escenas en toda una declaración de
principios. Así, la enfermedad y muerte del simpático padre de Olga (Wim van
der Brink), preso de una agonía terrible que lo convierte según sus propias y
cómicas palabras en “un colador” del
que gotean líquidos corporales que caen en unos cubos estratégicamente
colocados bajo su lecho de muerte, y que obligan a la pareja a vivir con los
padres de ella hasta el final de la vida de su progenitor haciendo poco menos
que imposible tanto por lo terrible de la situación como por la puritana
presencia materna el más mínimo escarceo sexual, o las repentinas apariciones
de algunas amistades de Olga que prácticamente se la arrebatan a Erik de las
manos a pocos instantes de llevársela por fin a la cama, crean un tejido
dramático casi siempre mostrado bajo rasgos cuasi paródicos, aunque también
bajo un aspecto, clase social y grado de puritanismo asentados en los lugares
comunes de la burguesía.
A la enfermedad del padre, y la
figura de una madre recuperada de un cáncer de mama que ha dejado en su cuerpo
el rastro de una mastectomía más o menos disimulada por una prótesis, se añade la progresiva certeza
de que Olga puede haber heredado algunos de los males de sus progenitores,
convirtiendo Delicias turcas en un
venenoso retrato de una sociedad enferma, casi en sentido literal o físico
dadas las circunstancias, que se transmite de padres a hijos. Visto bajo este
prisma tanto físico como moral, Erik representa todo lo que Olga no es ni
logrará ser jamás: un hombre del que Verhoeven no explica nada, sin pasado ni por
tanto familia, enamorado de una joven cuyo contexto social y cultural resulta
omnipresente en Delicias turcas
haciéndoles la vida imposible a una pareja que poco a poco y bajo la presión
ejercida, no ve el momento de dar rienda suelta a una pasión que surge a
borbotones. Igualmente, y puede que debido a su condición de hombre decidido a
vivir según sus hedonistas principios pese a quien pese, Erik es un personaje
agresivo y chulesco, mostrado con una vivificante falta de educación, buenos
modales o, dicho llanamente, construido con la intención de molestar o provocar
un intermitente desagrado hacia el espectador de moral respetable, en su enfrentamiento directo y visual contra la
sociedad holandesa plasmada en Delicias turcas
que intenta ocultar bajo una alfombra tejida de falsa respetabilidad y bonitas
y huecas palabras la desenfrenada escatología personificada en el personaje
interpretado por Hauer. De esta forma, Delicias
turcas plantea una dicotomía entre sociedad y placer, o entre sociedad y
vida, sin duda sencilla y hasta superficial en su absoluta falta de matices,
pero también y por fortuna, muy vitalista en su plasmación en imágenes. El film
de Verhoeven contiene denuncias contra una sociedad anestesiada tan
irrefutables como la escena en la que Erik, tras sufrir un brutal accidente
automovilístico que casi acaba con Olga, pide ayuda desde los bordes de la
carretera mientras carga con el cuerpo de la joven inconsciente. Y ni la sangre
que baña la desencajada expresión del escultor y el cuerpo de su amada son
suficientes para que ningún coche se detenga inmediatamente para prestarles
ayuda… Todo en el mundo contra el que luchan Erik y Olga para poder vivir su
amor en sus propios términos resulta gris, frío, y tedioso en su inmovilismo
tanto moral como físico, en aras de una pulcritud contra la que el film de
Verhoeven supone un soberano corte de mangas. Así, y mediante un estilo visual
esencialmente conformado por secuencias filmadas mediante cámara al hombro[4]
y una planificación más pendiente del retrato físico, el movimiento, y el
regodeo en lo escatológico como prueba de vida, que en una pretendida narratividad que en Delicias turcas sólo se da en momentos muy precisos sin que ello
merme su enérgica y algo desesperada alegría, Verhoeven se reafirma en su tesis
mediante un desopilante muestrario de líquidos y genitales mostrados en todo su
exhibicionista esplendor. Porque el realizador de Delicias turcas reacciona ante toda ventosidad, mugre corporal,
sudor o eyaculación como Erik ante los zurullos de Olga, oscuros cuerpos flotantes
en el váter del escultor que son rescatados del agua con una delectación tan
enervante como romántica, haciendo de su película una celebración de lo físico,
y muy significativamente sus elementos menos decorosos, como sinónimo de vida.
Poco importa que se trate de
genitales masculinos al descubierto, de femeninos bajo matas de pelo, senos,
excrementos, pis, o líquido amniótico, Verhoeven se deleita en contemplar todos
y cada uno de los cuerpos de los personajes de la película, así como los
excedentes corporales que anuncian su caducidad, como si fuesen la última y
definitiva respuesta a una sociedad limpia y, por lo tanto, mortecina hasta lo
exangüe en su evasión de todo lo feo en general y la muerte en particular. Esta
materialista visión del mundo como oposición a la mucho más blanda y abúlica
que va calando desde la sociedad retratada en Delicias turcas, alcanza su viscoso techo en una escena en la que,
tras una corta pelea entre Erik y Olga por la venta de un dibujo hecho por el
escultor que tenía un alto valor sentimental para la joven (y para el público),
Olga abandona la casa en compañía de una amiga. Unas horas más tarde, y justo
cuando Erik ha terminado de poner la mesa para lo que se adivina como una cena
romántica a modo de disculpa, el escultor recibe una llamada en la que se le
reclama para acudir a cenar con Olga y algunos de sus amigos y familiares. Una
vez allí, y bajo una imposible luz rojiza, Erik se encuentra con una parroquia
completamente alcoholizada que se burla de él mientras se comportan como
auténticos imbéciles, llegando al punto en el que el espectador empieza a
plantearse la posibilidad de estar asistiendo a un delirio de los miedos y
odios del escultor, dada la algo irritante, por facilona, pátina de bufonesca
irrealidad de la secuencia y lo sobreactuadísimo de sus intérpretes. A los
pocos minutos de la llegada de Erik, queda claro y meridiano que Olga tiene un
amante y que éste se encuentra sentado en la misma mesa que el escultor, una parte
de la plantilla del almacén de electrodomésticos que también asiste al ágape,
la madre de Olga, que se diría coquetea
con uno de sus empleados pese a la reciente defunción de su marido, y algunos
familiares más lejanos de la joven… pero también que Verhoeven no deja pasar la
oportunidad de dar su opinión al respecto de la manera más bruta. Justo cuando
la tensión y duración de la escena comienza a ser insostenible, Erik empieza a
tener arcadas ante la descocada hipocresía que se jacta de él y literalmente vomita sobre el resto de comensales con
un ímpetu sólo superado por el del realizador al mostrar al escultor vomitando
de nuevo, aunque esta vez sobre su reflejo, en el baño. Sea esto último un
definitivo corte de mangas al estilo de vida que empezaba a apoderarse de la
anárquica existencia de Erik, sustituyendo sexo y carcajadas a todas horas por
frustradas cenas románticas, compromisos familiares, y obligaciones laborales
que rebajan el vuelo artístico del escultor a cambio de absolutamente nada,
desembocando en un grotesco y repugnante mea
culpa espesado con abundantes tropezones, en el que el personaje
interpretado por Hauer vomita sobre todo lo aplastantemente burgués que se le
pone por delante incluyéndole a él mismo, la metáfora resulta tan burda que a
duras penas puede considerarse como tal[5].
Pero de este modo, y coqueteando
con un subjetivismo que nunca llega a concretarse, la visión de Verhoeven de lo
que acontece en Delicias turcas se
solapa con la del propio Erik, tanto por su forma de entender el arte como
escultor como de entender la vida por su condición de vividor siempre espoleado
por un casi anarquista Carpe diem, y
que contagia tanto la forma como el fondo de la película. Respecto a lo
primero, y poniendo por delante que Verhoeven hace gala de un exhibicionismo
escatológico que en ocasiones puede resultar un tanto forzado e interesado en
cuanto oculta un fondo bastante más conservador de lo que podría parecer, Delicias turcas logra aunar en su seno
audiovisual una leve y artificiosa artisticidad
en determinados encuadres con un desopilante vitalismo formal que elude todo
esteticismo arty y a cambio se
aproxima en algunos momentos a la bruta (y liberadora) estética, metáforas
incluidas, del subproducto. Pero esta doble condición, lejos de resultar un
problema para el visionado de Delicias
turcas, supone precisamente uno de sus componentes más interesantes, ya que
lejos de contrarrestarse ambas opciones se suman en un todo que las aglutina
sin dificultad. Así, escenas tan aparentemente antitéticas como puedan ser las
efectistas fugas mentales que abren la película jugando al malintencionado y
provocativo equívoco para con el público con la intención de llamar
poderosamente su atención desde el principio, y que muestran al personaje interpretado
por Hauer asesinando a sangre fría tanto a Olga como a su amante para después
mostrarlo satisfecho y medio desnudo en su cama (antes de aclarar mediante un
intertítulo que lo recién visto ha tenido lugar dos años después de que la
historia de amor entre Olga y Erik tuviese lugar), conviven sin diferencia de
continuidad junto a planos magníficamente compuestos con un ansia casi
pictórica, como los que dejan ver a la pareja en numerosas estampas que debido
a la posición de los intérpretes dentro del plano se asemejan a pietás cinematográficas[6],
o mostrando a la joven tumbada boca
abajo en la cama, mientras un espejo colgando sobre ella muestra su reflejo
invertido ante la embelesada mirada del escultor. Ambas tendencias logran, por
un lado, plasmar en pantalla el estado de ánimo del escultor sin contar con
elementos que evidencien este extremo, pero sí haciendo de Delicias turcas una película en la que uno se siente tanto dentro de la mente y el corazón de Erik
como fuera de ambos lugares, sin que exista
una frontera clara y delimitada entre ambas parcelas de la percepción del
personaje interpretado por Hauer. Pero es concretamente en la segunda escena de
las recién apuntadas donde Verhoeven
planta la semilla de una determinada artisticidad
en la mirada de Erik cediendo ante una cierta y leve pátina de esteticismo que
ya anuncia la obsesión del escultor por el cuerpo de su amada a la que
intentará recrear una y otra vez a través de sus obras hasta alcanzar el
extremo de, en los últimos y terribles instantes de la vida de Olga, tocar su
cabeza rapada (como si la reconstruyese,
como de algún modo hacía ya con sus esculturas con el cuerpo de la joven como
inspiración) con una peluca roja. La escena en la que esta acción tiene lugar,
justo después de que a la joven le sea diagnosticado un tumor fatal que la sume
en una espantosa locura, resulta de una tristeza terrible, pero también
visiblemente exagerada en su muy efectivo dramatismo. La deliberada, y como
decía muy efectiva, sordidez con la que Verhoeven se regodea en detalles tan
deprimentes como el pésimo corte de pelo recibido por Olga, con mechones de
cabello rojizo colgando de su cráneo operado o, una vez más, la absoluta
indiferencia con la que el personal médico se ocupa de la paciente cuando ésta
sufre horrendas alucinaciones que la empujan a un estado casi catatónico,
sirven de violento y emocionalmente devastador contrapunto a la quietud de una
serie de planos que ya anunciaban, desde su pictoricismo, la melodramática
tragedia que escenas antes aún estaba por venir.
Un plano que muestra a Olga
tumbada sobre la cama con un ramo de flores sobre el pecho a modo de mortuoria
premonición, y que a los pocos instantes se completa cuando Erik alza el ramo
dejando ver un grupo de lombrices que han caído de entre las flores reptando
sobre el pecho desnudo de la joven, es quizás el instante en el que la muerte
parece más presente en lo visual y a partir de la puesta en escena de Verhoeven
que en lo ya apuntado desde el guión, sin que ello implique no sea una
constante dentro de la película. Podría decirse que la muerte, que en el caso
de Delicias turcas toma las
coherentes formas de una violenta degeneración física, brota constantemente
bajo los pies de la pareja de amantes en un viraje lógico dado el materialismo
en que se basa la película, pero igualmente sospechoso de un conservadurismo
castigador para con el más o menos libertino estilo de vida de los
protagonistas que por fortuna nunca acaba de cuajar. Más allá de la enfermedad
que acaba con la vida del padre de Olga, y que la madre de la misma haya
logrado vencer al cáncer no sin salir físicamente “marcada” durante su lucha, y
que podrían ser vistas como síntomas de una sociedad adulta en decadencia tal y como se apuntaba más arriba, otros
elementos del film asientan una ambivalencia por suerte lo bastante bien
resuelta como para no resultar sentenciosa. La siempre salvaje manera de
conducir o ir en bicicleta de Erik y Olga que los reafirma como seres
temperamentales y decididos, pero que casi acaba con ellos en el accidente de
coche más arriba comentado y los sitúa constantemente al borde del siniestro
total o de caer bajo las ruedas de un coche, o la escena en la que el escultor
finge cómicamente su muerte en la playa envenenado por el contenido de una botella
encontrada en la orilla, una secuencia que terminará con la inquietante imagen
de Olga introduciéndose en el mar vestida como si se tratase de un suicidio que
anuncia la brutal enfermedad de la joven, y la definitiva imagen de su peluca
roja siendo aplastada por los pesados mecanismos de un camión de recogida de
basuras, se convierten en una ineludible corriente subterránea que ejerce de mortuorio
contrapunto al vitalismo de la pareja. Siempre tras los macarras pasos de Erik,
Verhoeven se ríe del Ámsterdam más recatado de un modo casi caricaturesco en
sus maneras visuales, dota al film de un ritmo acelerado aunque siempre dándose
tiempo para fijarse en el detalle grotesco tan del agrado de su protagonista, y
no se arredra ante desnudos y excedentes corporales tal y como Erik los celebra
una y otra vez como quien busca signos vitales en un mundo deshumanizado. Y es que
pese a que a partir de estas escenas el film de Verhoeven puede contemplarse
como una llamada al recato moral, la juvenil energía que exuda Delicias turcas la convierte en una
pesimista visión de la vida más próxima a la desesperación vital que impulsa a
una huída hacia delante que al conservadurismo más recalcitrante, situándose
siempre a la altura de los ojos de su protagonista. Dando una visión moralmente oscurantista que no se halla
en la estructura narrativa de Delicias
turcas, sino en algunos detalles que merman un tanto su autoimbuida
condición de película más o menos rupturista o anárquica pese a que cuenta con
numerosos elementos que sí van, al menos en su superficie, en esa dirección. Bajo
ese punto de vista, y pese a que la película de Verhoeven esté trufada de sexo,
violencia y una vitalidad que salpica
literalmente la pantalla, pueden leerse en Delicias
turcas rastros de un cierto recato o tradicionalismo sociológico, como en
el hecho de que Erik y Olga contraigan matrimonio en un pestañeo, pero también
cinematográfico, por la asimilación de al menos una parte de la película de
algunos lugares comunes del melodrama, siempre filtrados por la escatológica
sensibilidad que respira la película. Respecto a esto, y sin que Verhoeven
pierda comba fílmica gracias a su pletórica puesta en escena, tremendamente
ágil y capaz de retratar con mínimos detalles la cotidianeidad de la pareja protagonista,
resulta bastante llamativa la división que se produce en Delicias turcas desde el instante en el que Olga abandona a Erik
por su amante y el film toca su particular techo de suciedad en la mentada
secuencia de la cena.
A partir de ese momento la
película aminora su agresividad, y puede que en consecuencia el escultor se
vuelve no sólo taciturno, como sería más o menos de esperar, sino también
sorprendentemente educado y moderado,
a la inconsciente espera de recibir un nuevo bastonazo del destino bajo la
forma de la enfermedad y muerte de Olga. La banda sonora de la película, muy
maltratada por el paso de los años, adquiere los rasgos melodramáticos a los
que poco a poco van adaptándose el resto de elementos del film, ya sean estos
su argumento, sus algo desvaídas metáforas alrededor de gaviotas y amantes
heridos, bien sustentadas por la vigorosa puesta en escena de Verhoeven que no
cede a las almibaradas posibilidades del momento, o su denodado abrazo a la más
trágica y romántica de las concepciones amorosas, suponen para Delicias turcas un inesperado (y
perfectamente ensamblado gracias a la coherencia que respira tanto su puesta en
escena como su celebración de lo físico como sinónimo de vida) viraje a
terrenos más turbulentos, pero también mucho más convencionales desde un punto
de vista narrativo dentro de una película que hasta ese instante se beneficiaba
de no pertenecer a un género cinematográfico concreto y de constar de un
desarrollo por lo tanto imprevisible y creíble.
Pero a pesar de ello, la puesta en escena de Verhoeven, capaz de dotar de una
festiva y agresiva energía toda su película tanto en los momentos en los que
recoge la libérrima visión del mundo de la pareja protagonista como en los que
plantea su debacle, separación, y tragedia final, esquiva la impresión de deja-vu que late bajo el final del arco
narrativo de Delicias turcas, así
como su posible adhesión a la más conservadora y castigadora de las ideologías
al negarse a tender puentes causales entre la enfermedad de Olga y su alegre disfrute
del mundo y de su cuerpo. A cambio, y desde una perspectiva cínica desde la que
escupir ininterrumpidamente a una sociedad encapsulada en su higiénica
hipocresía, Verhoeven se parapeta tras una visión sobre la vida quizás
pesimista y brutamente plasmada en pantalla, pero tan beligerante y enérgica en
su pletórico vitalismo que logra sortear lo burdo de algunas de sus soluciones
formales para luego alzarse sobre la ambigüedad ideológica que planea sobre Delicias turcas, elevándose como una luminosa,
física y tórrida historia de amor a inconsciente e inevitable contrarreloj.
Título: Turks fruit. Dirección:
Paul Verhoeven. Guión: George
Soeteman, basándose en la novela homónima escrita por Jan Wolkers. Producción: Rob Houwer. Dirección de fotografía: Jan de Bont. Montaje: Jan Bosdriesz. Música: Rogier van Otterloo. Año: 1973.
Intérpretes: Rutger Hauer (Erik), Monique van de Ven (Olga), Tonny
Huurdeman (Madre de Olga), Wim van der Brink (Padre de Olga), Dolf de Vries
(Paul), Dick Scheffer (el contable).
[1]Nacido
el 18 de julio de 1938 en la ciudad holandesa de Ámsterdam, Paul Verhoeven fue
el único hijo de la pareja formada por su madre Nel Verhoeven y su padre, de
profesión maestro de escuela primaria, Wim Verhoeven. Según sus palabras, los
primeros recuerdos de Paul Verhoeven hacen referencia a la Segunda Guerra
Mundial, que supuso el traslado de los Verhoeven, oriundos de una de las zonas
acomodadas de Ámsterdam, cuando el 10 de mayo de 1940 las tropas alemanas
invadieron Holanda. Refugiándose en Slikkerveer, la familia Verhoeven pasó los tres años
siguientes bajo las constantes lluvias de bombas que caían sobre la muy próxima
Rotterdam, y que el pequeño Paul contemplaba durante la noche encaramado al
pequeño tejado de su nuevo hogar, antes de volver emigrar en 1943 ante el
avance nazi, que se hizo con la escuela en la que Wim Verhoeven se ganaba la
vida para convertirla en una caballeriza. De allí huyeron a la Haya, donde pese
a la presencia alemana lograron llevar una vida relativamente tranquila, sólo
rota por una bomba que explotó justo al lado del jardín de los Verhoeven
reventando todos los cristales de la casa por su onda expansiva, y un apacible
paseo de padre e hijo que se ensombreció por la aparición de un convoy alemán
que trasladaba los cadáveres de doce hombres que acababan de ser ejecutados. A
decir del realizador, este último acontecimiento supuso la primera vez que se
sintió real y traumáticamente afectado por la Segunda Guerra Mundial. Alrededor
de esa temprana época en la vida del futuro cineasta, Verhoeven se aficionó a
los tebeos, emulando los que más le gustaban en una serie de tiras dibujadas de
su puño y letra, y poco más tarde, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la
derrota del nazismo que había impedido por todos los medios la llegada del cine
norteamericano a territorio ocupado o invadido, pasaba las tardes en la sala
oscura devorando películas sin ton ni son. En 1949, y ya con diecinueve años de
edad, Verhoeven ingresó en el Haganum, uno de los más prestigiosos institutos
de la Haya, y a partir de la más que variopinta oferta curricular, que abarcaba
desde álgebra hasta griego, pasando por química y francés entre muchas otras
asignaturas, empezó a apasionarse por las matemáticas. No sería la única pasión
que despertaría en Haganum: las numerosas esculturas griegas, mayoritariamente
de desnudos, que daban la bienvenida a los estudiantes en el vestíbulo del
instituto, le descubrieron una sexualidad sin tapujos que sus puritanos
progenitores jamás le habían explicado, pero también suponían la punta del
iceberg de una educación artística y cultural que partía tanto de la
institución como de los intereses personales de Verhoeven. A una creciente
afición al dibujo y la pintura, se sumaron pronto la lectura de novelas de todo
tipo, así como un despertar de su gusto musical hacia compositores como Ravel,
Debussy o, muy especialmente, Igor Stravinsky, del que el futuro director
asegura es su artista favorito. En 1955, Verhoeven abandonaba el hogar paterno
para viajar hasta el norte de Francia, donde cursaría su último año en el
instituto, concretamente en el Lycée Henri Martin y dedicaría sus fines de
semana a asistir a clases de arte en la École de la Tour. Mientras
perfeccionaba su francés, Verhoeven logró introducirse en el selecto grupo de
cinéfilos asistentes de un cineclub situado en el St.Quentin en el que el
futuro director se había instalado, quedándose particularmente prendado de los
filmes firmados por realizadores como Henri Georges Clouzot o Alain Resnais. Su
cada vez mayor contacto con los ambientes artísticos y bohemios del lugar,
llevaron a Verhoeven a enfrentarse a sus padres al regresar de Ámsterdam, y a
renunciar a los deseos de sus progenitores de que su único hijo estudiase
Física y Matemáticas (disciplinas para las que, por lo visto, Verhoeven tenía
inmejorables aptitudes) para luego dedicarse a la enseñanza de dichas materias.
Verhoeven se plantó y finalmente consiguió su objetivo cuando sus padres
aceptaron el hecho de que quisiera trabajar en el mundo del cine, aunque
acordando que antes de que eso ocurriese debería estudiar Matemáticas y Física.
Ya en 1956, Verhoeven empezó sus estudios en ambas materias, compaginándolos
con dibujos y pinturas para su universidad, en Leiden. Allí, y viviendo en un apartamento
compartido con un amigo de su infancia, Verhoeven entró en contacto con los
editores y colaboradores de la revista vanguardista KAF-T, donde fue rápidamente aceptado como uno más en parte debido
a que era el único miembro de la plantilla que había pisado Francia, un país
que para la intelectualidad del momento era poco menos que Tierra Santa. Fue
entonces, en un ambiente puramente bohemio y artístico, cuando Verhoeven
comenzó a hacer sus pinitos como realizador con una serie de cortometrajes rodados
con una cámara de 16mm. regalo de su tío. La apertura de la Nederlandse
Filmacademie, situada en Amsterdam, permitió a Verhoeven cursar durante dos
años sus primeros estudios específicamente cinematográficos, mientras los
compaginaba con los de Matemáticas y Física prometidos a sus padres, y
admirando sobremanera la labor de realizadores como François Truffaut, Jean-Luc
Godard o David Lean. A partir de 1960, Verhoeven empezaría a realizar una serie
de cortometrajes en los que experimentaría tanto a nivel narrativo como
técnico, con todo lo aprendido en la Nederlandse Filmacademie, llegando a
alcanzar una relativa reputación con Eén
Hagedis Tevel en círculos universitarios, y gracias a ello siendo requerida
su participación en una exposición de arte con una de sus pinturas. La
exposición fue un fracaso y Verhoeven, dueño de un carácter explosivo, juró
primero que sólo viviría de pintar para luego desdecirse y destruir todos sus
cuadros (con la única excepción del que había presentado en la exposición) jurando
esta vez que jamás se ganaría la vida como pintor. Los dos años siguientes
fueron, según algunas voces próximas al cineasta, los más turbulentos de su
vida, en los que tanto se enfrascaba en la ufología como en la parapsicología
sin sacar nunca nada en claro más allá de la realización de cortometrajes que
pese a todo nunca se interrumpió hasta que el suicidio de uno de sus más
próximos colaboradores y amigos dio al traste con el afán creativo del cineasta
durante un tiempo. Finiquitados sus estudios universitarios, Verhoeven hizo el
servicio militar en La Haya, donde rodó algunos cortometrajes y un mediometraje
que, en 1966, fueron considerados insuficientes para su contratación como
director de un largometraje, a pesar de que fuese él el autor del guión a
filmar. Para acabarlo de adobar, su novia quedó embarazada, y las futuras
responsabilidades paternas del cineasta hicieron pender de un hilo el futuro de
su carrera. La tensión de ese momento de la vida de Verhoeven, que decidió
junto con su compañera que esta última abortase, lo llevó a asistir
constantemente a la Iglesia, llegando incluso a sufrir alucinaciones bajo el
púlpito y también incluso en salas de cine en las que el visionado de King kong, de 1933, se convertía en una
especie de lección moral que empezaba con un intertítulo que aseguraba que “En el guión de tú vida, Dios interpreta el
papel protagonista” (¡¡¡!!), haciendo de Kong un ángel caído con ansias de
venganza. Afortunadamente, fue el único episodio realmente abisal para la razón
de Verhoeven, del que se recuperó rápidamente gracias a la ayuda de su novia,
que a pocos meses sería su esposa y compañera del apartamento en el que
pasarían peor que mejor todo tipo de penurias económicas. Buscando trabajo
desesperadamente, Verhoeven fue contratado en 1967 para la realización de un
documental llamado Portret van Anton
Adriaan Mussert, que fue víctima de tal polémica que su emisión televisiva
en el canal que la había producido y contratado al director no llegó a
emitirla, tras algunos cambios, hasta dos años después de su realización, en
1970. Pero en 1968, y recién finiquitada la primera
versión de Portret van Anton Adriaan
Mussert que jamás vería la luz, Verhoeven recibió el encargo de realizar la
teleserie de aventuras Floris, que
supuso además de un gran éxito de público, su primer encuentro con dos de sus
más fieles colaboradores en la primera etapa de su carrera profesional: el
actor Rutger Hauer y el guionista Gerard Soeteman. Pero los retrasos de este
último junto con Verhoeven respecto a los plazos exigidos para la presentación
de los guiones definitivos de los capítulos de la exitosa serie impidieron que
ambos encontraran un nuevo trabajo con la facilidad que habría sido de esperar.
Tras numerosos proyectos que jamás vieron la luz, un Verhoeven harto de todo
rodó el mediometraje Der Worstelaar
en 1970, en el que trabajó con el que en adelante sería uno de sus más
habituales directores de fotografía: Jan de Bont, quién algo más de dos décadas
después firmaría como director uno de los hitos del cine de acción de los
noventa con Speed. La oportunidad de
oro del director llegaría por fin en 1971 con la película pésimamente
rebautizada en castellano como Delicias
holandesas, inconcebible traducción del original Wat Zien Ik sólo comprensible por la necesidad de explotar
comercialmente la expectación del estreno de Delicias turcas, que llegó en 1977 tras la muerte de Franco y bajo
la clasificación “S”. Fuere como fuere, y presa de una virulenta polémica en su
día, la mal llamada pero bastante divertida Delicias
holandesas hacía gala del desparpajo para con lo sexual que poco a poco se
convertiría en marca de la casa de un cineasta que dos años después ya rodaba
su segundo film, del que se ocupa ampliamente esta entrada y que supuso su
primera colaboración para la gran pantalla con Rutger Hauer. El considerable
éxito de taquilla de esta última, de nuevo acompañada de una fuerte polémica
que brotó tanto de los sectores más conservadores como de los más progresistas
del arco político holandés en una de las más férreas constantes de la
controversia que casi siempre ha acompañado al cine de realizador, llevó a
Verhoeven a refugiarse en un film de época: Katy
Tippel, estrenado en 1975 y del que nada puedo decir por no recordar nada
de él en absoluto. Como tampoco y por el mismo motivo puedo asegurar nada
alrededor de la siguiente película de Verhoeven, Eric, oficial de la reina que aquí llegaría muy recortada respecto
a su montaje original, contrariamente a la irregular pero muy interesante Vivir a tope, de 1980 y la que sin lugar
a dudas es una de sus mejores películas: El
cuarto hombre, estrenada en 1983 y el último de sus filmes de producción
exclusivamente holandesa. Porque en 1985 Verhoeven se embarcaría en la
magnífica y purulenta Los señores del
acero, co-producción a tres bandas entre Holanda, España y Estados Unidos,
con un reparto internacional y un pútrido sentido de la épica y el espectáculo
que prolongaba, bajo un presupuesto mucho más holgado, los temas y estilo que
Verhoeven había ido desarrollando en al menos una parte de la “etapa holandesa”
de su filmografía, además de ser su última colaboración con Rutger Hauer tras
el paso de este último por Blade Runner
y un creciente ego que chocó de frente con el apasionado temperamento del
director de Delicias Turcas. Tras
abandonar su país natal por un motivo tan sencillo y para algunos poco honroso
como pueda ser el de ganar más dinero haciendo lo que más le gusta, Verhoeven
alcanzaría una más que cálida acogida
por parte de la crítica mundial gracias
a su primer trabajo bajo el paraguas del todopoderoso Hollywood con la mítica RoboCop, en 1987. Película híbrida a
medio camino entre la superproducción sin alma ni personalidad y una cínica
visión de la Norteamérica de la era Reagan, el ambiguo sarcasmo del discurso de
la excelente RoboCop se veía algo
mermado por su final pero igualmente muy potenciado por el buen hacer de su
realizador y todo el equipo de la película. Convertido en un prometedor nombre
a seguir por la industria, su siguiente proyecto Desafío total, convirtió a Verhoeven en uno de esos rara avis capaces de transmitir una visión muy determinada a través de un
material considerado, generalmente con condescendencia, de usar y tirar. Pero
el éxito de este film de 1990, que inicialmente debía dirigir David Cronenberg
hasta que sus desavenencias con el productor, que quería un guión más ajustable
a lo esperable en una película de (por
protagonizada por) Arnold Schwarzenegger puso el nombre de Verhoeven en boca de
todos, haciéndolo el candidato ideal, dada su querencia por la violencia sucia
y el sexo más despreocupado, para llevar a cabo un nuevo éxito: Instinto básico. Película capital dentro
del cine de suspense norteamericano de los noventa, así como también dentro de
la carrera interpretativa de una morbosa Sharon Stone que ya había aparecido en
Desafío total, esta realización de un
guión de Joe Eszterhas fue un auténtico boom
de eco sociológico, y además un film sensual y muy interesante que
precipitó una nueva colaboración entre guionista y director en el siguiente
film del último: Showgirls.
Arrastrando todavía la ya habitual polémica inseparable del trabajo del
realizador, y que en el caso de Instinto
básico provino de asociaciones que acusaban al director de defenestrar a
las lesbianas en particular y al género femenino en particular (cuando en
realidad no hay nadie en Instinto básico,
sea hombre o mujer, hetero, homo o bisexual, que se libre de la lamentable
visión que el director da sobre sus personajes), Showgirls
tuvo numerosos y exagerados problemas para estrenarse por su descocado
contenido sexual, recibiendo la castrante categoría moral en los EEUU de NC-17, que redujo muchísimo su
distribución en suelo americano. Además, la mayoría de críticos cargó sin
misericordia contra uno de los menos logrados, pero también más valientes,
trabajos de Verhoeven que con el tiempo ha ido cobrando un cierto status de película de culto.
Probablemente debido al batacazo de la película -que ganó un premio razzie a la peor película del año que
fue recogido por un divertido Verhoeven que hasta dio un pequeño discurso de
agradecimiento- dos años después, ya en 1997, el director regresaba al ruedo de
la ciencia ficción distópica y de ribetes fascistoides con Starship troopers: las brigadas del espacio, un impepinable
espectáculo tremendamente ambiguo en su discurso político, conscientemente
cercano a principios tan execrables como los del nacionalsocialismo o el
fascismo institucional en cualquiera de sus facetas. En cualquier caso, esta
excelente película de acción recuperó el prestigio económico del realizador,
pero no aportó gran cosa más a su carrera. Su siguiente proyecto, estrenado en
el año 2000 con el título de El hombre
sin sombra era una película visiblemente y conscientemente de encargo, bien filmada y bastante
claustrofóbica en gran parte de su metraje, no resultaba excesivamente
destacable en ninguno de sus aspectos, y ni la particular por brutal forma de
plasmar la violencia típica del realizador lograban ocultar un guión demasiado
pobre y sin lugar para la ironía, aunque sí considerables dosis de misantropía.
Ocho años tuvieron que pasar hasta que Verhoeven volviera a ponerse tras la
cámara con la excelente El libro negro
(analizada en este blog durante el mes de enero del año 2013), que supuso el
regreso del hijo pródigo a su cinematografía natal, e incomprensible y
desgraciadamente su último trabajo hasta la fecha.
[2]Los
vínculos profesionales entre Verhoeven y Wolkers se remontan a 1967, cuando el
realizador se ofreció como director de una posible adaptación de Serpentina’s petticoat, un relato del
escritor holandés publicado en 1961. Según los que han leído la obra de
Wolkers, su estilo es descarnado, despreocupado en lo sexual y cargado de una
agresiva denuncia social contra una holanda presa de una progresiva
deshumanización, algo que podría ser atribuible, con muchos matices, al cine de
un Verhoeven que por entonces ni siquiera había firmado su primera película.
Sea por este u otro motivo, y a pesar de a que a Wolkers le agradaban los cortometrajes
de Verhoeven que había podido ver, se negó a consentir que el director llevara
a la pantalla su relato. Pero cuando en 1969, y tras la muy exitosa edición de Delicias turcas, Verhoeven volvió a
entrar en su despacho, Wolkers se sintió atraído por la posibilidad de que su
novela fuese llevada a la gran pantalla por el aún inminente director.
Verhoeven, envalentonado ante la posibilidad y tras una charla con el productor
Gijs Versluys, le propuso al escritor que fuese el mismo quien hiciese el guión
adaptado de su propio trabajo, pero el resultado fue considerado tan pobre que
Wolkers se retiró del proyecto y este quedó sumido en el olvido. No fue hasta
que el éxito de Delicias holandesas
situara el nombre de Verhoeven en el mapa, cuando Soeteman el guionista del
film le propusiera retomar la adaptación al realizador, contando ahora con Rob
Houwer para las mismas labores que había desempeñando en Delicias holandesas: las de producción. Soeteman escribió, como era
habitual en sus colaboraciones con Verhoeven, una primera versión en solitario
de un guión en el que, llegado el momento de establecer una escaleta secuencial
más o menos estructurada, contaría con la incorporación del director en las
labores de escritura. Los que han podido leer la novela en la que se inspira la
película que nos ocupa (editada en castellano por Libros el Zorzal en el año
2011) aseguran que la mayor diferencia entre una y otra estriba en su
estructura, que en el libro está compuesta por incontables flashbacks mientras que el film está organizado como un largo flashbacks que prácticamente comprende
toda la película. Además, algunos de los elementos del film pertenecen a otras
novelas o relatos del escritor y no necesariamente a Delicias turcas.
[3]Título
que lejos de suponer una metáfora, hace referencia a un dulce muy popular en
Turquía llamado como no podía ser de otro modo Delicia Turca, y que protagoniza
uno de los instantes más tristemente horripilantes de la película. Sus
ingredientes son almíbar y gelatina, a su vez hecha de almidón y azúcar (o
miel), sobre los que más tarde se espolvorea azúcar glas. Por si tienen un día
glotón.
[4]Esta
herramienta narrativa, muy estandarizada a día de hoy, fue utilizada con la
intención de transmitir una naturalidad que se vio reforzada durante el rodaje
por la química existente entre los dos intérpretes que permitió numerosas
improvisaciones sobre el texto escrito por Soeteman. Otra explicación para el
uso y abuso de la cámara al hombro en todas las secuencias del film, cortesía
del director de fotografía Jan de Bont, es el del simple ahorro que implica
respecto a otros sistemas de rodaje más complejos, que no más adecuados,
trabajosos y por lo tanto también más caros. Las jornadas de trabajo que
hicieron posible Delicias turcas eran
intensas y largas, pero el ambiente en el rodaje era similar al de una balsa de
aceite. Actores y técnicos comían juntos y compartían problemas de fuera y
dentro del rodaje, creando una atmósfera de compañerismo que algunos de los que
participaron en el film de Verhoeven aseguran no haber vuelto a ver en ningún
otro rodaje, ya sea posterior o anterior al de Delicias turcas que comenzó el 11 de julio de 1972 y duró seis
semanas. Por entonces, ni Hauer ni van de Ven contaban con experiencia en la
gran pantalla, y así como el primero tuvo que pasar algunas audiciones a
petición del productor y pese a haber trabajado con Verhoeven en Floris, la actriz que acabaría
interpretando a Olga era una estudiante de arte dramático de diecinueve
años sin experiencia ninguna, que logró
el papel al encajar en la visión que el director tenía del personaje: el
de “una
chica turgente”.
[5]Fueron
probablemente escenas como ésta las que provocaron que el Ministro de Cultura
de Holanda del momento recibiese una airada pregunta llegada por telegrama
desde Francia en la que se le cuestionaba por haber sido tan atrevido como para
“presentar en Cannes un film tan perverso
y decadente”. Una presentación que se hizo pero que obtuvo como respuesta
por parte del comité del festival la expulsión de competición del film de
Verhoeven debido a que “sus cualidades
están al mismo nivel de su proporción de espectáculo de desnudos”. Y no
fueron, ni de lejos, los únicos ataques que sufrieron tanto el film como su
realizador a través del monumental éxito de taquilla del mismo (el mayor de la
historia del cine holandés… hasta la llegada del último film del director, El libro negro) que a buen seguro
propició la mayoría de comentarios despectivos, dada la buena difusión de una
película considerada por muchos como misógina o, desde el lado más puritano de
la platea, de pornográfico. Pese a
las críticas que arreciaron en Holanda, y a algunas voces que defendieron el
trabajo de Verhoeven, su estreno en territorio español tuvo algo más de suerte,
aunque el que su estreno tuviese lugar con la llaga histórica del franquismo
aún caliente probablemente desvirtuó un tanto la percepción de una parte del
público de la película, que en algunos casos fue vista como una película S más, sin más ánimo que el de
escandalizar y solazar una sociedad reprimida durante demasiado tiempo. En
cualquier caso, y pese a que el sanbenito de moralista, fascistoide, machista,
homófobo y violentista probablemente siempre acudirá a las bocas de los
detractores del realizador, Delicias
turcas ha recuperado su lugar, más sosegado de lo que algunos aseguran
desde ambos lados del espectro político, y es vista por gran parte del público
con sus aciertos y errores más allá de lo presuntamente escandaloso de sus
imágenes.
[6]Un
referencia pictórica que además de evidenciar la educación artística del
realizador, al menos en sus años de juventud, también certifica la huella que
dejó en él su educación de raigambre católica, así como las esporádicas crisis
de fe y/o existenciales (cuando se trata de una persona religiosa ambos
términos son, o deberían ser, sólo uno) que han ido dejando un rastro de
referencias bíblicas en toda su filmografía, muchas veces filtradas por la
plasmación que de algunos episodios de la Biblia se han hecho durante la
Historia del Arte. Así, y a decir de un Verhoeven que no en vano acarició
durante años la posibilidad de llevar a la pantalla la vida de Jesús, la
masacre que se desata sobre el policía Murphy, a punto de convertirse en
Robocop en la película del mismo nombre hace referencia al martirio de Cristo
en la cruz, abundan en El cuarto hombre,
Vivir a tope e incluso aunque de forma más cínica, en Los señores del acero numerosas citas y símbolos religiosos.
Probablemente esta visión católica es la que hace de la violencia en el cien de
Verhoeven una tan espectacular, así como de su visión del sexo una tan morbosa
y liberadora como la que puede verse en filmes como Instinto básico o Showgirls,
y una cosmovisión apabullante en su pesimismo que contempla, especialmente en su etapa norteamericana,
como la maldad se ha adueñado de todo, a pesar de su vigorizante vitalidad.
jueves, 4 de septiembre de 2014
LA COSA
La gélida quietud de las montañas
que forman el blanco horizonte de la Antártida se ve rota por el ruidoso vuelo
rasante de un helicóptero. Bajo él, y muy pocos metros por delante, un perro
husky corre como alma que lleva el diablo mientras desde el aparato volante un
hombre (Larry Franco) entre furioso y desesperado abre fuego sobre el animal. Esquivando
los disparos, el perro encuentra refugio en una base científica norteamericana en
la que es acogido con sorpresa por el reducido grupo de hombres que la habitan,
alarmados por la enloquecida conducta de los perseguidores. Una pequeña y hasta
ese momento apacible comunidad, formada por R.J. McReady (Kurt Russell), el
científico Blair (A. Wilford Brimley), el doctor Cooper (Richard A. Dysart),
Nauls (T. K. Carter), Palmer (David Clennon), Childs (Keith David), Norris
(Charles Hallahan), Bennings (Peter Maloney), Clark (Richard Masur), el
aguerrido capitán Garry (Donald Moffat), Fuchs (Joe Polis) y Windows (Thomas
Waites), que contemplan atónitos como su abúlica paz se resquebraja con la
llegada de dos hombres que armados hasta los dientes, descienden del
helicóptero de bandera noruega con tan mala fortuna que éste estalla cuando una
granada deflagra accidentalmente junto al aparato. El piloto (Nathan Irwin) muere
al instante, aunque este hecho sea ignorado con la más absoluta indiferencia
por su acompañante, incapaz de despegar su alterada mirada del animal que se
abalanza amistosamente sobre uno de los hombres de la expedición norteamericana.
El recién llegado, profiriendo una sarta de chillidos en su noruego natal que
los americanos son incapaces de comprender, dispara sobre el perro, hiriendo a Bennings
y provocando una estampida humana que se refugia como puede ante un nuevo e inesperado
estallido de violencia. Huyendo del tiroteo, el husky se resguarda a la carrera
en el interior, pero a pesar de la determinación de acabar con el perro cueste
lo que cueste, un certero disparo en la cabeza por cortesía del capitán Garry acaba
con la vida del violento visitante. Bennings es sanado con un par de simples
puntos de sutura propinados por el doctor Cooper, mientras una nerviosa calma
regresa a la base con una única pregunta en boca de todos ¿Qué ha ocurrido?
Con esta potente secuencia, tan
sobria e implacable en su desarrollo como la sangrante voluntad del noruego
cuyo cuerpo yace ahora inerte sobre la nieve, da comienzo La cosa, clásico del cine de horror dirigido por John Carpenter[1]
en 1982, bajo el pelaje de estimulantemente falso y aparatoso remake de El enigma de otro mundo, dirigida por Christian Nyby en 1951[2].
Un film que, ya desde su inicio, y muy reforzado en su capacidad de inquietar
gracias a esta recién mentada sobriedad formal, basa parte de su efectividad en
anteponer el efecto a la causa, a plantear situaciones inexplicables de las que
germinarán sugerentes preguntas… que muchas veces sólo obtendrán una fugaz
ojeada al abismo como respuesta. Una búsqueda de respuestas que impulsa a los
norteamericanos a enviar un convoy formado por dos hombres, McReady y Blair, que son enviados a investigar los
posibles motivos que puedan explicar la locura de los dos nórdicos,
perseguidores del husky que ahora reposa en la perrera de la modesta base estadounidense
en la que transcurrirá gran parte del metraje de La cosa. Pero nuevas e inexplicables sorpresas les aguardan cuando
al llegar a la base noruega los dos hombres son recibidos por un cadáver
congelado, que parece haber intentado suicidarse rebanándose las muñecas y el
pescuezo con una navaja que aún cuelga de su mano, junto a unos chorros de
sangre helada que penden sobre el suelo como rojas estalactitas. El lugar,
completamente abandonado, parece haber sido arrasado por una salvaje lucha
entre sus habitantes, de los que no hay más noticia ni rastro que el mencionado
cuerpo medio mutilado, un bloque de hielo que se diría ha estallado por una
presión ejercida desde dentro, y una
calcinada y retorcidísima figura de aspecto humanoide, cuyo imposible proceso
de formación, similar al de una horrenda escultura puramente orgánica, parece
haber sido interrumpida violentamente. Lo apabullante y repulsivo de este
último descubrimiento dispara la curiosidad y temores del grupo humano de los
habitantes de la base norteamericana dibuja las más peregrinas conspiraciones
por parte de sus miembros más paranoides, y las más racionales explicaciones,
aunque siempre insuficientes, por parte de sus mentes más científicas y reposadas,
siendo todos ellos incapaces de
responder una serie de preguntas que se remontan a la que despertaba la
irrupción de los noruegos, alcanzando ahora límites insospechadamente abisales.
Una angustiosa incomprensión que,
como en el caso de la secuencia de apertura, se ve poderosamente reforzada por
la serenidad con la que Carpenter narra tanto el más alarmante de los
descubrimientos hechos en la base noruega como la plácida y abúlica rutina de
los miembros de la base norteamericana, inmersa en un desolador paraje de
claustrofóbica blancura que lenta pero metódicamente irá llenándose de
amenazantes lamparones nocturnos hasta adoptar los rasgos de una pesadilla de
más que visibles visos lovecraftianos[3].
Al habitual buen uso del formato de pantalla panorámica por parte del
realizador de La cosa, que gracias a
la amplitud de la mayoría de las tomas y lo inhumano -por inhabitable e
inmutable desde tiempo inmemorial- del blanco paisaje, evoca una lograda impresión de aislamiento que
se cierne sobre unos personajes empequeñecidos por lo imponente de su entorno que
ya anuncia así el creciente clima de desconfianza que pronto se asentará entre
ellos, el film de Carpenter suma una excelente banda sonora compuesta por Ennio
Morricone, plagada de tonos graves y apuntes minimalistas que se armonizan en
una melodía tan inquietante como triste, pero jamás espectacular o épica, y que
contagian una triste lasitud más deprimente que trepidante al resto del
conjunto del film, tan conciso en su narración como contenido en su tono. Una fotografía
y planificación hábilmente invisibles al ojo del espectador, más atento a lo
que se narra en pantalla que a inexistentes florituras formales que puedan
servir de apoyo a la férrea narrativa llevada con pulso firme por el director,
terminan por pergeñar una atmósfera que, como ocurre con el propio argumento de
La cosa, resulta aparentemente sencilla
en su superficie, pese a que la ingente cantidad de detalles que bullen en su
interior la convierten en una pieza de ingeniería narrativa capaz de funcionar
simultáneamente a varios niveles. Gracias a esta hábil y elaborada concisión, con
la que nada falta y nada parece estar de más, Carpenter logra provocar un grado
de interés e intriga que se sustenta casi exclusivamente sobre su excelente
puesta en escena. Una serie de ágiles movimientos de cámara, siguiendo a
algunos de los protagonistas mientras se muestran las interioridades de la base
a modo de laberinto, y muy especialmente la excelente dosificación de una serie
de hechos y descubrimientos que poco a poco van pergeñando una inasible
sensación de amenaza que jamás llega a estallar gracias a un ritmo
agradablemente moroso, cristalizan en el más perturbador, por cotidiano, de los
elementos puestos en pantalla por el director de La cosa. La enigmática presencia del husky, de un extrañísimo
estatismo que lo dota de una antinaturalidad subrayada por su quietud en los
planos en los que aparece, casi siempre inmóvil pero observando sin descanso a
los humanos que lo han adoptado, supone tanto el primero de los inquietantes
elementos que poco a poco van calando en el ánimo del espectador hasta la primera
explosión de vísceras de las muchas que irán teniendo lugar durante el
desarrollo de La cosa. Pero hasta
entonces, y mediante el un férreo dominio de la alarma latente que jamás se
desata en este tramo de la película, Carpenter contiene la creciente tensión
que se va apoderando del film mediante escenas como las que contemplan al perro
deambulando casi a hurtadillas por los pasadizos de la base, mostrando al husky
ocupando un espacio que hasta ese instante había sido mostrado vacío, a modo de
soterrada y parsimoniosa invasión, en una simple pero muy efectiva secuencia, que
concluye con un plano que supone un inicialmente curioso salto al vacío que
algo más adelante cobrará todo su sentido. En dicho plano, en el que puede
verse una sombra recortada sobre la pared que denota una anónima presencia humana
en una de las habitaciones, el realizador recoge una acción de la que jamás
veremos su conclusión desde el exterior, incluso cuando el perro entra en el
cuarto quedando fuera de la vista del espectador. Ante la presencia del can la
figura se da la vuelta repentinamente, y justo entonces Carpenter funde
elegantemente la imagen a negro. Este punto final a una escena de la que el
realizador sabe extraer un considerable sentido del suspense de una situación
probablemente insulsa sobre el papel, supone uno de los escasos instantes en
que el realizador hace visible su buena mano narrativa con una intención, la de
ocultar al público la identidad del hombre que ha sido contactado por el perro,
que escenas después se revela como crucial para el desarrollo argumental de La cosa, así como para la construcción
de la intriga que impulsa gran parte de la película.
Pero pese a este momento, vistoso
dentro de un contexto con la aparente atonía como tónica, Carpenter va al grano
y aúna gracias a lo sucinto de sus mecanismos narrativos una continua
descripción de una parte de los personajes del film como puedan ser McReady,
Blair, o Childs -los demás sólo resultan
diferenciables en pantalla gracias a lo variopinto de su físico y sus funciones
dentro de la base- retratados todos ellos en dos escasas pinceladas lo
suficientemente contundentes como para que el resto de su personalidad se
destile de sus acciones y decisiones durante el desarrollo de la película. Así,
el McReady perfectamente interpretado por un reposado Kurt Russell se presenta como un hombre apacible aunque capaz
de pasar a la acción en un pestañeo y responder con relativa hostilidad a
cualquier desafío. Su primera aparición, en una soledad que lo diferencia del
resto de sus compañeros que son presentados como parte de un grupo que pronto
se convertirá en una trampa mortal, lo postula como antiheroico protagonista de
La cosa y líder forzoso del
desdibujado bando humano en la cruenta batalla por la supervivencia personal
que se dirime en la película, siendo quizás la única concesión del director a
lo explicativo dentro de un film que si bien resulta memorable por su
desenfrenado catálogo de interioridades
físicas, logra situarse en un difícil equilibrio entre lo sugerido por
omisión y lo frontalmente expositivo. En esta cortísima escena, el personaje de
Russell aparece postrado ante un ordenador contra el que juega una partida de
ajedrez con un whisky en la mano, jactándose de su supuesta superioridad
intelectual respecto a la maquina justo antes de caer bajo un rápido jaque mate
que no sólo borra rápidamente la sonrisa de su cara, también lo lleva a arrojar
el líquido contenido en su vaso sobre los circuitos del artilugio que se funde
en un chisporroteo. Esta divertidamente desorbitada reacción, que define lo
expeditivo de su (mal) humor en el devenir de la trama de la película, prácticamente
sintetiza la futura reacción del grupo humano en bloque ante la incomprensible
y superior naturaleza que se les echa encima[4].
Porque si algo más arriba se apunta que la estrategia narrativa de La cosa bascula entre lo que se muestra,
que es mucho, brillante y repugnante en lo que a imposibles delirios físicos se
refiere, y lo que se omite, como sucede en los sugerentes fundidos en negro
apuntados algo más arriba y que ocasionalmente resultan más angustiosos que las
más frontales galerías de los horrores que han hecho de ésta una película
memorable, este punto medio alcanza una valiosísima cota desde el momento en el
que lo que se muestra sin ambages y bajo unos apabullantes efectos especiales de
la mano (maestra) de Rob Bottin[5],
no desvela absolutamente nada en lo que al origen y motivación última de la
Cosa se refiere.
Bajo este punto de vista, poco
importan los numerosos claroscuros bajo los que el ser que da título al film da
rienda suelta a lo brutalmente teratológico de su naturaleza: el primer síntoma
de su capacidad de asimilación de organismos ajenos, a los que parece
regurgitar suplantándolos físicamente con una intención que los miembros de la
base entienden como un patrón agresivamente invasor aunque este extremo nunca
es aclarado del todo por la película, logra una textura angustiosamente cercana
a la de una pesadilla, sirviendo más como revulsivo, tanto para el público como
para los protagonistas, que como refutación de la supuesta agresividad del
organismo alienígena. Lo desagradablemente físico de las transformaciones del
perro huido de la base noruega durante la primera noche que pasa en la perrera
del bunker norteamericano, lleva a Carpenter
a mostrar la cabeza del husky abriéndose como los pétalos de una flor,
emitiendo un desagradable siseo mientras una serie de finos tentáculos rosados inmovilizan
entre latigazos al resto de asustados animales de la perrera, en un momento tan salvajemente sorprendente y aberrante que
la única impresión posible ante la brutal atmósfera que se respira en esta
brillante escena es la de pura agresión… pese a que los lógicamente aterrados
perros, que parecen descomponerse bajo el contacto de los asquerosos tentáculos
que brotan del amasijo de carne al que ha quedado reducido el cuerpo del nuevo husky,
no caen ante la presencia alienígena, sino bajo los disparos de McReady. Ya sea
para aplacar el miedo o el posible dolor sufrido por los canes atrapados por la
presencia alienígena corporeizada en el husky, o con la intención de sacrificar
a unos animales que quizás sean fuente de contagio, la frialdad de McReady se justifica
por una reacción compartida por el público: que la impresionante barbaridad
mostrada en las imágenes de esta escena resulta tan aterradora que el uso de la
violencia es percibida como comprensible. Y no será la única vez que Carpenter
haga uso de una ajustadísima elipsis que hace de una serie de carnicerías,
dispuestas por todo el metraje como enervantes minas que salpican de vísceras y
las más bizarras deformidades humanas posibles la pantalla, un espectáculo
sanguinolento de primer orden en el que sin embargo y con contadas excepciones
no hay ni rastro de dolor -aunque sí ingentes cantidades de pavor y mucha,
mucha sangre- por parte de aquellos que caen en las implacables garras de lo
alienígena por el sencillo motivo de que el realizador no muestra la
asimilación de los miembros de la base a manos de la Cosa, sino que los muestra
una vez han sido absorbidos por ésta.
De esta manera, y de forma indivisible, Carpenter apuntala su película en la
angustiosa impresión de saber que probablemente uno, sino más, de los hombres
de la base ya no es humano y acabará suplantando a todos los demás, haciendo de
La cosa un claustrofóbico whodunit[6] en el que mostrar el proceso de suplantación
daría al traste con el suspense que se pretende crear, ya que hacerlo
implicaría informar al espectador sobre la identidad del infectado. Pero
también, y como parte de esta misma estrategia, el director pone frente a los
ojos del espectador unas imágenes perturbadoras por su detallismo, que
convierten en un amasijo de carne lo que pocos instantes antes hablaba,
caminaba y opinaba como un ser humano, silenciando toda reacción más o menos
emotiva por parte de los supervivientes y antiguos compañeros de aquellos que,
una vez han sido (a falta de una palabra más adecuada) mimetizados, son quemados o tiroteados por el grupo capitaneado por
McReady. Vista así, la película de Carpenter sitúa a los seres humanos que la
habitan en un estadio de peligrosidad para con los de su especie prácticamente
idéntico al de la amenaza que intentan combatir entre disputas y antipatías que
la presión convierte en odios potencialmente homicidas.
En estos instantes, que acaban
por formar el más largo e importante tramo de la película que deja de
sustentarse exclusivamente en la puesta en escena para compartir mérito con una
serie de tensas situaciones planteadas ya desde el guión del film, el director
logra aplastar el ánimo del espectador a base de una tensión que se alimenta
por la mentada tendencia a la elipsis de La
cosa, insoslayable en situaciones, como las que muestra al grupo
dividiéndose para proteger la base de aquellos que creen suplantados y que han
decidido aislar en un barracón o cuando alguno de ellos cree haber encontrado a
la Cosa en uno de sus compañeros pretendiendo asesinarlo y poniéndose bajo la sospecha de que ellos
mismos podrían haber sido suplantados e intentaran eliminar a aquellos que
pudiesen pararles los pies… en un constante estira y afloja del que resulta una
tensión mucho mayor que cuando la Cosa se revela en el cuerpo de alguno de
ellos de la manera más grotescamente espectacular. Un panorama humano que se
plantea en términos desoladores: en La
cosa la solución reside, al menos temporalmente, en el aislamiento,
partiendo de una premisa que adentra el film de Carpenter en un paisaje
puramente nihilista, y que el propio McReady menciona en voz alta y en
solitario para su grabadora, asegurando que fruto de la creciente y agresiva
paranoia en la base “nadie confía en
nadie”. Una de las mejores escenas del film ilustra esta capacidad de La cosa para funcionar a un nivel
reflexivo -desde el que se diría ha sido construida una película apasionante
pero no apasionada- bajo una narración gobernada con un excelente manejo de la
tensión y de todos los elementos que la componen con el objetivo último de
generar emoción. En ella, y bajo la atenta mirada de un McReady que se ha ganado
momentáneamente el respeto de sus congéneres, el grupo de supervivientes tanto
a los embates de la Cosa y los humanos que le dan caza se ve sometido al test
definitivo: la presencia alienígena reacciona violentamente ante el calor y el
fuego, con lo que tras extraer sangre a todos sus compañeros y depositarla en
unos recipientes de plástico, el personaje encarnado por Russell hunde en ellos
un alambre al rojo vivo. Si la sangre reacciona con un hilillo de humo, su
propietario es humano, pero si no lo es... Perfectamente planificada y sabiamente
desprovista de todo acompañamiento musical, Carpenter maneja la tensión de la
escena con mano maestra, siendo capaz de distraer la atención del espectador
cuando la latente amenaza está a punto de corporeizarse, pero sin dejar de
alimentar la rencorosa violencia que se va adueñando de los objetos de
experimento, abandonándolos como únicos causantes de una situación insostenible.
El final de la escena, con algunos de los hombres atados de pies y manos al
miembro suplantado, da imágenes tan potentes como la del cuerpo del huésped de
la Cosa impulsándose contra el techo mientras se descompone salvajemente en
busca de un nuevo y cálido hogar, pero también certifica la pesimista visión de
Carpenter sobre una situación en la que el grupo, por falta de entendimiento y
hostilidad real, supone la mayor amenaza posible para cada uno de sus miembros.
Bajo este punto de vista, que equipara en peligrosidad a la Cosa con aquellos que intentan combatirla, el retrato humano hecho por Carpenter suma aún más inquietud a la ya de por sí enrarecida atmósfera de La cosa: de andares pesados y algo ausentes antes de verse en peligro, combinados con una fría falta de escrúpulos para con los que eran humanos que se ve subrayada por las escasas muestras de condolencia que denotan tanto McReady como los demás ante sus muertes, reafirman el film de Carpenter sobre el más desopilante pesimismo. Más allá de un final tan resignadamente desesperanzador como la atmósfera que se destila del resto de la película, la afortunada falta de épica de la puesta en escena de La cosa, a juego con la mentada y desoladora visión del mundo propuesta por su máximo responsable, así como sus escasísimas concesiones a la espectacularidad más allá de sus estupendos y enervantes efectos especiales, redondean el nihilista saldo propuesto por el realizador[7] hasta que algunos de los elementos de la trama del film se confundan y potencien con la forma bajo la que Carpenter la plasma en pantalla. Dicho de otro modo, y teniendo en cuenta que cualquiera de los habitantes de la base es proclive a ser una encarnación más de la Cosa con un grado de mimetismo que alcanza la perfección ¿no será porqué en el fondo actúan igual tanto antes como después del tan temido proceso de suplantación?
Bajo este punto de vista, que equipara en peligrosidad a la Cosa con aquellos que intentan combatirla, el retrato humano hecho por Carpenter suma aún más inquietud a la ya de por sí enrarecida atmósfera de La cosa: de andares pesados y algo ausentes antes de verse en peligro, combinados con una fría falta de escrúpulos para con los que eran humanos que se ve subrayada por las escasas muestras de condolencia que denotan tanto McReady como los demás ante sus muertes, reafirman el film de Carpenter sobre el más desopilante pesimismo. Más allá de un final tan resignadamente desesperanzador como la atmósfera que se destila del resto de la película, la afortunada falta de épica de la puesta en escena de La cosa, a juego con la mentada y desoladora visión del mundo propuesta por su máximo responsable, así como sus escasísimas concesiones a la espectacularidad más allá de sus estupendos y enervantes efectos especiales, redondean el nihilista saldo propuesto por el realizador[7] hasta que algunos de los elementos de la trama del film se confundan y potencien con la forma bajo la que Carpenter la plasma en pantalla. Dicho de otro modo, y teniendo en cuenta que cualquiera de los habitantes de la base es proclive a ser una encarnación más de la Cosa con un grado de mimetismo que alcanza la perfección ¿no será porqué en el fondo actúan igual tanto antes como después del tan temido proceso de suplantación?
La lamentable visión de un mundo
poseído por un ser alienígena que convierte a la humanidad en otra cosa de la que nada se sabe, se
convierte así en una profecía autocumplida. Los hombres que protagonizan La cosa se revuelven contra el peligro
de una deshumanización de la que se diría ya forman parte y en la que acaban
por regodearse culpándose los unos a los otros de ser el alien presuntamente
invasor. La palabrería lanzada por Blair como científico jefe de la base parece
esclarecer que la absorbente naturaleza de la Cosa podría suplantar a toda la
humanidad en unos pocos días, pero jamás su objetivo último, ni tampoco la
presunta bondad o maldad de una supuesta misión alienígena que tal y como está
planteada por Carpenter, podría responder a un incontrolable impulso biológico
y no a supuestas ansias conquistadoras. Con lo que, y en definitiva, el
alienígena que lleva eones sesteando en el hielo de la Antártida supone una
amenaza más imaginada que demostrable. Así, la defensa humana contra los
supuestos ataques de la Cosa parece responder antes al miedo a lo inexplicable
que a una amenaza plausible más allá de las horrendas escabechinas que el
alienígena siembra allí donde va con un mecanicismo que las hacen aún más
inquietantes. De esta manera, la pérdida de identidad, el horrendo proceso de
asimilación, cercano a la más salvaje de las mutilaciones, que sufren los
hombres que son regurgitados por la Cosa, y el definitivo miedo a ser otro, que no es uno mismo pero que pese
a todo resulta idéntico y es capaz de actuar (¿y sentir?) como el original, parecen ser los detonantes de
la paranoica violencia que se desata en la base norteamericana una vez es
declarada en cuarentena por sus propios miembros.
Aunque esta visión de la
naturaleza de la Cosa, que pese a lo virulento de sus apariciones tampoco
resulta necesariamente agresiva por lo más arriba argumentado, se empantana en
el tramo final del film, en el que la Cosa actúa con un sadismo que resulta
algo desubicado respecto a la serenidad de sus actos durante el resto de la
película.
Una memorable escena, adobada de
un grotesco y muy divertido sentido del humor negro, que comprende una
sorprendente terapia de electroshock que
acaba de la más inesperada de las maneras, y una impactante imagen que muestra
a la Cosa, con forma humana, arrastrando un cuerpo agarrado con una mano
literalmente clavada en la mejilla del muerto hasta los nudillos, sirven de
oxigenante, y como decía antes algo descolgado, puente entre la parte más larga
del film, que se dedica a basar las reacciones de McReady y los suyos en el
temor a lo desconocido, y la más corta y situada en su final, en el que la Cosa
parece hacer uso y abuso de una maldad que hasta ese momento resultaba
incómodamente ausente en La cosa. Puede
que debido a ello, este último tramo es el único en el que la Cosa parece
mostrarse en una forma más o menos definitiva, resumiéndose en un asqueroso
tronco de carne que aglutina los rasgos más reconocibles de todos los
organismos asimilados en la película y otros, con bocas y colmillos que no son
de este mundo, que certifican lo lejano y extraterrestre de su naturaleza. En
este tramo, cuando La cosa parece
concretar sus propuestas en una divertida pero comparativamente precipitada y
no demasiado estimulante recta final que desmerece un tanto lo logradamente
abisal del metraje precedente. Lo que antes parecía responder a una especie de
mecanicismo natural, un impulso incontrolable de regusto vírico a través del
cual la Cosa simplemente vive y existe, aquí se percibe malvado y maquiavélico,
y a la paradójicamente amorfa presencia alienígena aquí se plantea una criatura
de aspecto físico más o menos delimitado bajo una iluminación que abandona los
claroscuros que reinaban en escenas
anteriores para mostrarse sin ambages. El pulso de Carpenter, que
afortunadamente no varía en ninguno de los dos tramos y se mantiene firme como
narrador de una historia con gran capacidad de sugestión pero sin que las ideas
que de ella puedan desprenderse se sitúen por encima de la magnífica e intensa
experiencia emocional que supone el visionado La cosa, concede un posible beneficio de la duda para estos flecos
que parecen contradecir lo apuntado por el film hasta ese momento. Visto lo
visto, y teniendo en cuenta los numerosos instantes en los que una de las
múltiples formas humanas asimiladas por la Cosa huye de los que hasta escasos
momentos antes creían ser sus amigos, la violencia del ser podría responder a
la pura supervivencia, equiparable en sus métodos a la virulenta reacción
humana ante su presencia, con lo que la nihilista visión del realizador
alrededor de los vínculos humanos no se vería tan desestabilizada. Pero en
cualquier caso, la concreción de un ser definido precisamente por lo
físicamente inabarcable merma un tanto la angustiosa pegada de la película, que
hace bueno su lema publicitario, que rezaba que “el terror no tiene forma”, para relanzarlo bajo un prisma más
amplio. Una privilegiada atalaya que contradice el antipático lugar común que
asegura que lo sugerido resulta más aterrador que lo mostrado, sosteniendo en
su lugar que el terror, en una película tan fría, perfecta y racionalmente
construida como La cosa, resulta mucho
más inquietante cuanto más se adentra en la más pura y abisal incomprensión.
Título: The thing. Dirección: John Carpenter. Guión: Bill Lancaster, según la novela
corta escrita por John W. Campbell Who
goes there?. Producción: Lawrence
Turman y David Foster. Dirección de
fotografía: Dean Cudney. Montaje:
Todd Ramsay. Música: Ennio
Morricone. Año: 1982.
Intérpretes: Kurt Russell (McReady), A. Wilford Brimley (Blair), T.K. Carter (Nauls), David Clennon (Palmer), Keith David (Childs), Richard Dysart (Dr. Cooper), Charles Hallahan (Norris), Peter Maloney (Bennings), Donald Moffat (Garry), Richard Masur (Clark), Joel Polis (Fuchs), Thomas Waites (Windows), Larry Franco (Pasajero noruego), Nate Irwin (Piloto noruego).
Intérpretes: Kurt Russell (McReady), A. Wilford Brimley (Blair), T.K. Carter (Nauls), David Clennon (Palmer), Keith David (Childs), Richard Dysart (Dr. Cooper), Charles Hallahan (Norris), Peter Maloney (Bennings), Donald Moffat (Garry), Richard Masur (Clark), Joel Polis (Fuchs), Thomas Waites (Windows), Larry Franco (Pasajero noruego), Nate Irwin (Piloto noruego).
[1]Para
los interesados en saber más alrededor de la vida y películas del realizador de
La cosa, pueden encontrar una somera
biografía del mismo en una de las notas al pie de la entrada dedicada a una de
sus primeras películas: Asalto a la
comisaría del distrito 13, publicada en este blog en el mes de julio del
año 2013.
[2]Una hipotética nueva versión del pequeño y no demasiado logrado clásico dirigido por Nyby, que se aprovechó de la revitalizada moda de la ufología en el cine surgida a partir del éxito de la excelente película de Steven Spielberg Encuentros en la tercera fase, o la magistral (y mucho más próxima en sus malas intenciones al film que nos ocupa) Alien: el octavo pasajero dirigida por Ridley Scott. El taquillazo que supuso esta última película, sin menospreciar el gran éxito de público del mencionado film de Spielberg, abrió las puertas a un proyecto que llevaba cociéndose desde 1975 de la mano de un compañero de universidad del propio Carpenter llamado Stuart Cohen. Este joven productor vendió la idea inicial de La cosa a la Universal en 1977, dos años más tarde de haber hecho un primer borrador y haberle hecho saber al futuro director del proyecto que contaba con él como máximo responsable de la película, pero los mandamases de la productora congelaron el proyecto hasta que el éxito de Alien: el octavo pasajero en 1979 los convenció de su viabilidad. La Universal descartó los deseos de Cohen y postuló a Tobe Hopper y Kim Henkel (creadores de la mítica y exitosísima La matanza de Texas, comentada en este blog este pasado mes de julio de 2014) como los hombres adecuados para llevar la idea de La cosa a buen puerto. Pero el guión presentado por la pareja creativa distaba mucho de lo esperado por la Universal, que prescindió de sus servicios y prestó atención a las continuas alabanzas de Cohen hacia la figura de John Carpenter, que un año antes había dado la campanada con el por entonces film independiente más taquillero de la historia: La noche de Halloween (comentada en este blog en el mes de octubre de 2012). Probablemente debido al éxito de taquilla de dicho film, y aunque Carpenter no firmó con la Universal hasta haber terminado su muy irregular La niebla en 1980, la productora le entrego el mando al director de La cosa y lo puso a trabajar junto con el guionista primerizo Bill Lancaster, hijo del mítico actor Burt Lancaster, junto con el que descartó la posibilidad de emular El enigma de otro mundo para centrarse en la adaptación de la novela corta original que había dado lugar al film de Nyby.
[2]Una hipotética nueva versión del pequeño y no demasiado logrado clásico dirigido por Nyby, que se aprovechó de la revitalizada moda de la ufología en el cine surgida a partir del éxito de la excelente película de Steven Spielberg Encuentros en la tercera fase, o la magistral (y mucho más próxima en sus malas intenciones al film que nos ocupa) Alien: el octavo pasajero dirigida por Ridley Scott. El taquillazo que supuso esta última película, sin menospreciar el gran éxito de público del mencionado film de Spielberg, abrió las puertas a un proyecto que llevaba cociéndose desde 1975 de la mano de un compañero de universidad del propio Carpenter llamado Stuart Cohen. Este joven productor vendió la idea inicial de La cosa a la Universal en 1977, dos años más tarde de haber hecho un primer borrador y haberle hecho saber al futuro director del proyecto que contaba con él como máximo responsable de la película, pero los mandamases de la productora congelaron el proyecto hasta que el éxito de Alien: el octavo pasajero en 1979 los convenció de su viabilidad. La Universal descartó los deseos de Cohen y postuló a Tobe Hopper y Kim Henkel (creadores de la mítica y exitosísima La matanza de Texas, comentada en este blog este pasado mes de julio de 2014) como los hombres adecuados para llevar la idea de La cosa a buen puerto. Pero el guión presentado por la pareja creativa distaba mucho de lo esperado por la Universal, que prescindió de sus servicios y prestó atención a las continuas alabanzas de Cohen hacia la figura de John Carpenter, que un año antes había dado la campanada con el por entonces film independiente más taquillero de la historia: La noche de Halloween (comentada en este blog en el mes de octubre de 2012). Probablemente debido al éxito de taquilla de dicho film, y aunque Carpenter no firmó con la Universal hasta haber terminado su muy irregular La niebla en 1980, la productora le entrego el mando al director de La cosa y lo puso a trabajar junto con el guionista primerizo Bill Lancaster, hijo del mítico actor Burt Lancaster, junto con el que descartó la posibilidad de emular El enigma de otro mundo para centrarse en la adaptación de la novela corta original que había dado lugar al film de Nyby.
La admiración de Carpenter
por el sobrevalorado clásico de la ciencia ficción de los cincuenta El enigma de otro mundo lo echó para
atrás cuando se trató de emular, bajo la forma de una supuesto remake, la película firmada por Nyby pese a que el
mérito de su dirección ha sido siempre atribuido a un realizador constantemente
reivindicado por el realizador de La
cosa: Howard Hawks. Según parece, y pese a que Hawks se había reservado el
papel de productor de El enigma de otro
mundo, el mítico realizador de clásicos como Río bravo tomó las riendas del proyecto durante gran parte del
rodaje. Incluso hay quien asegura que Nyby rodó un par de planos de un film que
visto en perspectiva contiene numerosos elementos que lo hacen acreedor de un
adjetivo, muchas veces aplicado al cine de Carpenter, como es el de hawksiano. El grupo de hombres
encerrados en un lugar en el que deberán estar unidos para plantar cara a un
peligro mortal, la presencia de un personaje femenino considerado fuerte según los machistas parámetros de
una parte del cine norteamericano de entonces (y también de hoy), o un
considerable control del espacio fílmico son algunos de los elementos que
harían comprensible la sospecha de que Hawks se había sobrepasado en sus
labores de producción hasta arrebatarle la batuta de director al ninguneado
Nyby. Pero más allá de la rumorología alrededor de El enigma de otro mundo, su vinculación con el film de Carpenter se
reduce prácticamente a su premisa inicial, la de un grupo de hombres atrapados
en una situación sin salida, tomando derroteros muy diferentes y hasta opuestos
durante el desarrollo de su trama. La presencia femenina es completamente borrada
del mapa en La cosa, y la sana
camaradería palpable en el film de Nyby (o Hawks) se ve sustituida por una red
de relaciones que oscilan entre la pura desconfianza y el interés propio debido
al mayor cambio que establece el film de Carpenter respecto a El enigma de otro mundo: el algo risible
monstruo de enorme cabeza del film de 1951 que aquí es suplantado por un
espectacular agente alienígena de
naturaleza tan amorfa como próxima a lo vírico. Las virulentas apariciones -o revelaciones dado que como se comentaba
antes la Cosa no tiene una forma concreta o definitiva- de lo alienígena en el
film de Carpenter, afectan a la médula dramática de su guión hasta hacer del
libreto escrito por Bill Lancaster uno muy diferente al de El enigma de otro mundo, tienen su razón de ser en que La cosa no fue planteada tanto como un remake de la película de 1951 como una
nueva adaptación del relato escrito por John W. Campbell titulado Who goes there? y que ya inspiró en su
día el guión de la película firmada por Nyby. Escrito en 1938 bajo el seudónimo
de Don A. Stuart -en honor a la esposa de Campbell Donna Stuart- Who goes there? es, a decir de los que han tenido la fortuna de
haberlo leído, un relato físico,
detallista en su descripción de atmósferas enrarecidas y protagonizado por un
extraterrestre capaz de establecer comunicación telepática con los miembros de
la base con fines que oscilan entre lo conciliador y lo manipulador. Además, el
alienígena del relato de Campbell carece, como el del film de Carpenter, de forma
definitiva, con lo que su amenaza resulta mucho más inasible y a años luz de la
concreción que le adjudicaba el film de Nyby. Además, la narración en primera
persona que vertebra la novela corta de Campbell publicada en la revista Astounding Sciencie Fiction de la que él
mismo era el propietario, asegura en uno de sus párrafos que el alienígena es
un ser paradójicamente pacífico, pues jamás lucha para conseguir mimetizarse
con lo que se le antoje, en un elemento dramático recogido por Carpenter en La cosa,
pero abolido por completo en El
enigma de otro mundo. Probablemente por todo lo anterior, los créditos de La cosa vinculan el guión de Bill
Lancaster con el relato de Campbell, pero no con el film de Nyby pese a que la
película de Carpenter ha sido considerada como un remake de El enigma de otro
mundo a pesar de que poco o prácticamente nada tienen en común. Todo lo
contrario al, este sí, descarado remake
del film de Carpenter que fue llevado a cabo en el año 2011 bajo el poco
imaginativo título de La cosa, y que
supuso un entretenido retorno a terrenos demasiado familiares bajo la batuta
del director Matthijs van Heijningen Jr. Situada en la base noruega en la que
tienen lugar los acontecimientos elididos por Carpenter en su película, La cosa del año 2011 repite a grandes
rasgos la estructura y desarrollo de la película de 1982, con constantes guiños
a los admiradores de la película dirigida por Carpenter, que deseosos de saber
como la pareja de noruegos acabó tras la pista del husky, se encuentran con un
film excesivamente mimético, aunque lo bastante hábil como para no resultar
aburrido pese a la constante sensación de deja
vu que se tiene durante su visionado. Ni siquiera algunas variaciones
respecto a la película de Carpenter, como es ceder el protagonismo de la
película a una mujer (interpretada por Mary Elizabeth Winstead) u otra tan
importante como la apabullante agresividad de la Cosa y que echa por tierra la
mecánica lasitud que tan inquietante hacía al film de 1982, logran zafarse del
recuerdo del clásico que nos ocupa en esta entrada, del a pesar de sus aciertos
no consigue imitar ni lo enrarecido de su atmósfera ni la brutal fisicidad de
sus efectos especiales.
[3]Un adjetivo que se ha atribuido, y con razón, no tanto al tono como a los numerosos elementos viscosos y abisales que dibujan las zonas más perturbadoras de La cosa. Y eso que la muy influyente imaginería nacida de la febril mente del escritor Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) resulta de muy difícil plasmación en pantalla casi por definición. Sus incontables deidades, con el mítico Cthulhu a la cabeza, que descansan en un sueño eterno que hace de la historia de la especie humana una gota en el oceano, remiten más a la amorfa esencia de La cosa que a su naturaleza alienígena: tentáculos, purulencias y la carne de unos cuerpos en perenne recomposición son algunos de los rasgos compartidos por las abisales monstruosidades puestas en negro sobre blanco por el escritor de Providence. Pero su mayor familiaridad con la literatura de Lovecraft, a la par con la dificultad que ello implica dentro de un medio tan poco sugerente por visual como puede ser el cine en muchas ocasiones, proviene precisamente de su indefinición. Una capacidad literaria para ser “concretamente abstracto”, según una feliz definición hecha por Guillermo del Toro uno de los cineastas más influenciados por el escritor , y que estuvo a punto de llevar a cabo la adaptación de En las montañas de la locura que tras años de producción acabó en agua de borrajas, que en La cosa late bajo las amorfas transformaciones de la presencia alienígena y en algunas de sus líneas argumentales. Para cualquiera que haya tenido el angustioso placer de leer la mentada En las montañas de la locura, los paralelismos entre ésta novela corta y la película que nos ocupa son más que plausibles: lo abisalmente nevado del paisaje en el que ambas tienen lugar, la presencia alienígena, de ribetes teológicos en el caso del escrito de Lovecraft, que dormita congelada una pequeña siesta para una naturaleza milenaria que vista desde la escala humana equivale a toda la eternidad de nuestra especie, o incluso y de forma más directa la matanza de los perros que acompañan a la expedición humana por un lugar ignoto que, como podría verse veladamente en La cosa, enfrenta a sus miembros con el mismísimo dilema alrededor del significado (o su falta) de ser humanos, suponen los numerosos vínculos del film con un modelo literario no por casualidad admiradísimo por John Carpenter desde sus tiempos de universitario.
[3]Un adjetivo que se ha atribuido, y con razón, no tanto al tono como a los numerosos elementos viscosos y abisales que dibujan las zonas más perturbadoras de La cosa. Y eso que la muy influyente imaginería nacida de la febril mente del escritor Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) resulta de muy difícil plasmación en pantalla casi por definición. Sus incontables deidades, con el mítico Cthulhu a la cabeza, que descansan en un sueño eterno que hace de la historia de la especie humana una gota en el oceano, remiten más a la amorfa esencia de La cosa que a su naturaleza alienígena: tentáculos, purulencias y la carne de unos cuerpos en perenne recomposición son algunos de los rasgos compartidos por las abisales monstruosidades puestas en negro sobre blanco por el escritor de Providence. Pero su mayor familiaridad con la literatura de Lovecraft, a la par con la dificultad que ello implica dentro de un medio tan poco sugerente por visual como puede ser el cine en muchas ocasiones, proviene precisamente de su indefinición. Una capacidad literaria para ser “concretamente abstracto”, según una feliz definición hecha por Guillermo del Toro uno de los cineastas más influenciados por el escritor , y que estuvo a punto de llevar a cabo la adaptación de En las montañas de la locura que tras años de producción acabó en agua de borrajas, que en La cosa late bajo las amorfas transformaciones de la presencia alienígena y en algunas de sus líneas argumentales. Para cualquiera que haya tenido el angustioso placer de leer la mentada En las montañas de la locura, los paralelismos entre ésta novela corta y la película que nos ocupa son más que plausibles: lo abisalmente nevado del paisaje en el que ambas tienen lugar, la presencia alienígena, de ribetes teológicos en el caso del escrito de Lovecraft, que dormita congelada una pequeña siesta para una naturaleza milenaria que vista desde la escala humana equivale a toda la eternidad de nuestra especie, o incluso y de forma más directa la matanza de los perros que acompañan a la expedición humana por un lugar ignoto que, como podría verse veladamente en La cosa, enfrenta a sus miembros con el mismísimo dilema alrededor del significado (o su falta) de ser humanos, suponen los numerosos vínculos del film con un modelo literario no por casualidad admiradísimo por John Carpenter desde sus tiempos de universitario.
[4]Una situación prácticamente arquetípica dentro del cine del realizador de La cosa, que muestra a un grupo humano de intereses diferentes y hasta opuestos que deberán dejar a un lado sus rencores para hacer frente a una amenaza capaz de acabar con todos ellos. Desde su primera película, Dark star, filmada en 1974 y en la que ya podía verse a un grupo de astronautas de estética hippie que debían abandonar su despreocupada vida en el espacio para enfrentarse a un alienígena ¡con la forma de una pelota de playa!, hasta su mucho más lograda Asalto a la comisaría del distrito 13 (comentada en este blog el mes de julio del año 2013), pasando por las posteriores La niebla, la más matizada El príncipe de las tinieblas, Vampiros de John Carpenter (analizada recientemente en este blog el pasado mes de mayo de este 2014), la desarmante Fantasmas de Marte o la que por ahora es la última película del realizador, la decepcionante Encerrada, el encierro y posterior defensa grupal de una amenaza externa corroe de cabo a rabo la filmografía del realizador. La cosa supone, en este aspecto, la más nihilista adaptación de este lugar común del género western al género fantaterrorífico que pueda encontrarse en toda la carrera de Carpenter, ya que en la película que nos ocupa la amenaza no proviene del exterior de la base en la que se atrincheran los protagonistas, sino de ellos mismos. Lo que en las películas recién enumeradas podía entenderse como una visión más o menos conciliadora de una humanidad capaz de apartar sus diferencias cuando la situación lo exige, en La cosa el proceso a seguir por McReady y los demás va en dirección contraria. Puestos a buscar una película dirigida por John Carpenter que pueda acercarse al grado de nihilismo demostrado en La cosa, tal vez sería la mucho más optimista Fantasmas de Marte, con la que comparte además de la posibilidad de que uno o más de los hombres y mujeres refugiados en una prisión marciana puedan verse poseídos por los gaseosos espíritus de la raza primigenia del planeta rojo que acaba de despertarse de un sueño milenario con el pie izquierdo. Los obvios paralelismos argumentales entre ambas películas, de signo formal considerablemente diferente, remiten a su vez a situaciones que podían verse en El príncipe de las tinieblas o, si nos ceñimos exclusivamente a La cosa, a la pesimista visión de la humanidad que se desprende de la sosa El pueblo de los malditos, en la que de nuevo se plantea una (aquí sí, con todas las de la ley) invasión extraterrestre pacífica que sólo desemboca en violencia cuando sus agentes se ven obligados a defenderse ante unos seres humanos tan asustados como intolerantes ante lo que no comprenden, pero asegura va a acabar con nuestra especie.
[5]Bottin, nombre mítico donde los haya en la memoria del aficionado a la casquería en gran parte gracias a su sobresaliente trabajo en La cosa, se incorporó al proyecto prácticamente de rebote. Inicialmente, Carpenter encargó al diseñador Dale Kuipers los primeros bocetos de un ser al que Kuipers dio una forma arácnida y una motivación como arma biológica extraterrestre, huída de la nave espacial hallada por la expedición capitaneada por McReady en las latitudes de la base noruega. Según parece, Kuipers planteó que la Cosa fuese una criatura ajena a las leyes físicas terrestres, capaz de solidificarse, desintegrarse y recomponerse a placer en cuestión de segundos, en una serie de posibilidades muy complicadas de llevar a cabo en pantalla que sin embargo fueron acogidas con entusiasmo por Carpenter. Pero un desafortunado accidente, que le valió a Kuipers una convalecencia de dos meses, motivó el contrato de un prácticamente desconocido Rob Bottin para llevar a cabo los diseños de su predecesor en el cargo. A Bottin, que ya había trabajado a las órdenes de Carpenter en La niebla, no le gustaron los diseños de Kuipers por considerarlos poco apropiados para lo que el director quería para La cosa. Carpenter accedió a cambiar los diseños, pero Kuipers se negó en redondo y abandonó el proyecto dando libertad absoluta a Bottin para hacer lo que le viniese en gana. A partir de ese momento, y trabajando codo con codo con el director y el guionista de La cosa, Bottin contó con la colaboración de un miembro de la factoría Marvel, Mike Plogg, y Mentor Huebner, que trabajaron sin descanso ofreciendo bocetos y bizarrísimos diseños a Lancaster y Carpenter, con los que intercambiaban ideas constantemente hasta el momento en que la materialización de las monstruosidades de Bottin tuvieron que llevarse a cabo con los materiales más impensablemente caseros. Chicle, gelatina, mayonesa o hasta tizas de colores fueron algunos de los materiales con los que se recubrieron estructuras mucho más caras y elaboradas como marionetas, animatronics controlados por control remoto, fibra de vidrio, látex… y hasta se pensó en utilizar vísceras auténticas para las escenas de las autopsias, pero un despiste del productor de efectos especiales Erik Jensen acabó con el abandono de una bolsa repleta de tripas en el estudio y un creciente y penetrante pestazo colándose por las oficinas de la Universal. Para las escenas que comprendían efectos especiales digamos “no orgánicos”, La cosa contó con el buen hacer de gentes como Peter Kuran para el primer plano del film que muestra la nave espacial cayendo sobre el globo terráqueo, y para la impresionante escena en la perrera que fue diseñada por Bottin, se contó con la inestimable ejecución de otro mago de los efectos especiales, Stan Winston.
[6]Abreviación del inglés “who has done it?” (o “¿quién lo ha hecho?” en su traducción literal en castellano), que define prácticamente un subgénero detectivesco tanto literario como cinematográfico en el que el espectador o lector dispone de la misma información que el protagonista de la obra para desenmascarar a un criminal de identidad desconocida. En el caso de La cosa, esta acepción genérica se ve algo pervertida por la posibilidad de que cualquiera de los doce hombres que conviven dentro de la base norteamericana, incluido un McReady erigido como protagonista de la función, podrían ser la Cosa. Pero a pesar de todo, la construcción de gran parte de la película sobre las pesquisas, investigaciones y traiciones que tienen lugar en medio de la nada, y sobretodo el constante suspense que despierta el no disponer de toda la información necesaria para conocer quien es la Cosa y quien no, certifican la naturaleza de whodunit del film de Carpenter.
[7]Un pesimismo que hizo de La cosa un sonado batacazo económico que marcó la carrera de un director que hasta ese momento había ido engarzando éxitos de público ininterrumpidamente. Estrenada en un verano repleto de películas planteadas para vaciar los bolsillos de los espectadores, La cosa fue estrenada el 25 de junio de 1982, rivalizando con Poltergeist: fenómenos extraños de Tobe Hopper y Star Trek II: la ira de Khan dirigida por Nicholas Meyer estrenadas ambas el 4 de junio, y coincidiendo con otro clásico del cine moderno tan incomprendido en su día como el film de Carpenter: Blade runner, film de Ridley Scott que llegó a las pantallas norteamericanas el mismo fin de semana que la película que nos ocupa. Pero todas ellas, ya sean el popular film de Hopper, la secuela de Star Trek, o los filmes de Scott y Carpenter, fueron incapaces de ganarle la partida al más inesperado y desorbitado éxito de ese verano: E.T. El extraterrestre, estrenada el 11 de junio y barriendo a su paso con todo estreno que osara intentar hacerle sombra. El éxito de este excelente film dirigido por Steven Spielberg supuso además un agravio comparativo para el de Carpenter: en involuntaria oposición al infantil optimismo de E.T. El extraterrestre, La cosa era altamente deprimente, en comparación con el sesgo familiar y bondadoso del extraterrestre de la película de Spielberg, el que protagonizaba la película de Carpenter era sanguinario, carente de voluntad y de naturaleza ambiguamente peligrosísima, con lo que cuando llegó a las pantallas el público había hecho su elección a favor de una luminosidad de la que La cosa huía como alma que lleva el diablo. Para acabarlo de rematar, el desolador final del film de Carpenter gustó poco o nada a una parte importante del público, que acabó por hundir el film gracias a un pernicioso boca-oreja que el paso del tiempo ha logrado subsanar relativamente aunque no lo suficientemente pronto como para reparar el desaguisado. Debido al escaso éxito de una película presupuestada en 15 millones de dólares, cantidad que no había sido recuperada ni a las tres semanas de su estreno, el nombre de Carpenter desapareció del que se suponía iba a ser su siguiente proyecto, la adaptación de la novela de Stephen King Ojos de fuego, que llevaría a cabo Mark L. Lester en 1984. A cambio, aceptó el primer encargo de su carrera a partir de otra novela de la mano del escritor de Maine: Christine supuso un relativo éxito de un director que plegaba su talentoso estilo bajo lugares comunes del cine de horror para adolescentes, en un film dotado de una excelente banda sonora bastante entretenido pero alejado del mejor cine del director. Pero Carpenter no cedió en su empeño de recuperar el crédito perdido y llevó a cabo la que en su día fue considerada, y no sin algo de razón, como su película más spielbergiana y que llevaba el título de Starman. Película relativamente hábil y más o menos entretenida, Starman adolecía de una atonía que la hacía insulsa y la situaba en una tierra de nadie entre el frío estilo de Carpenter y algunos de los lugares comunes del cine de Steven Spielberg aunque desprovistos del sentido de la maravilla del director de E.T. El extraterrestre. El protagonismo de un excelente Jeff Bridges que fue nominado al Oscar por su encarnación de un benevolente extraterrestre supone lo único destacable de una película prácticamente olvidada por los admiradores del cine del director de La cosa. La última intentona del director para recuperar la confianza con la que Hollywood le había entregado las riendas del film que nos ocupa en esta entrada fue con su siguiente film: la divertidísima Golpe en la pequeña china, que vista hoy parece, además de un magnífico entretenimiento, una película avanzada a su tiempo en cuanto a adapta para el mercado occidental muchos de los lugares comunes del cine oriental de consumo y que ahora hace las delicias de aficionados al comic, los dibujos animados, o el cine de acción. Tras esta lograda película de aventuras, dotada de una festividad sin parangón en la filmografía del director, Carpenter se refugiaría en films de presupuesto menor, argumentos y desarrollos rayanos en el nihilismo, y una creciente desconfianza hacia todo estamento de poder que retomaría hasta cierto punto y de forma menos aparatosa el pesimista camino interrumpido por la debacle económica de La cosa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)