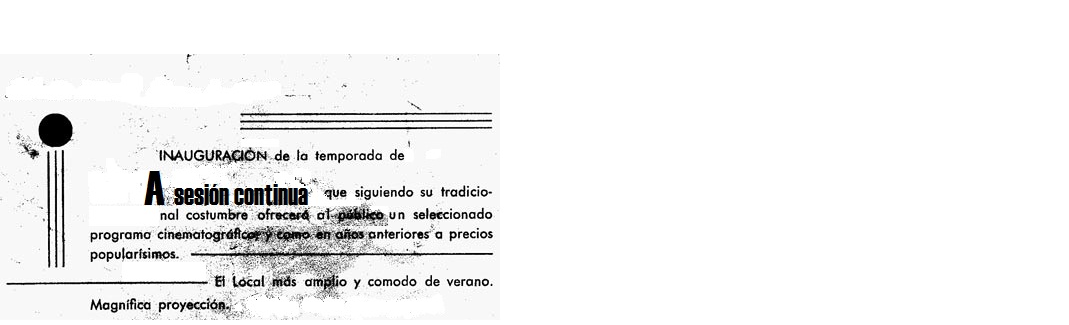“Lo que vemos y lo que parecemos ser no es sino un sueño. Un sueño
dentro de un sueño” Quién así habla, imprimiendo su voz sobre una serie de
bucólicas imágenes de una zona campestre de la Australia meridional, es la
joven Miranda (interpretada por la actriz Anne-Louise Lambert), una de las
cuatro jóvenes que desaparecieron sin dejar rastro en el transcurso de una
excursión escolar llevada a cabo en los rocosos montes de Hanging Rock durante
el día de San Valentín del año 1900. Ese día, las adolescentes de diecisiete
años de edad Irma Leopold, Marion Quade (Karen Robson y Jane Vallis,
respectivamente) y la mentada Miranda de la que curiosamente no se conoce ningún apellido, se esfumaron junto con Edith
Norton (Christine Schuller), que por entonces y con catorce años era la más
joven de la expedición de diecinueve chicas, tras pedir permiso a Señora McCraw
(Vivean Gray) y la Señora De Poitiers (Helen Morse), las dos maestras
encargadas de su vigilancia, para explorar en solitario cuarteto algunas de las
más recónditas zonas de la montaña. Pero, tras una siesta que sumió en el sueño
a gran parte de la expedición a Hanging Rock durante gran parte del día y ya
con el sol poniéndose tras el extraño horizonte surgido de la erosión de
millones de años sobre la superficie de la montaña, cundió la alarma. Irma,
Marion, Miranda y Señora McCraw habían desaparecido y Edith, la única que había
logrado regresar, no apareció hasta una hora después de que la alarmada búsqueda
de las chicas hubiese empezado. Pero su llegada no aclaró las cosas: sumida en
un estado de shock del que era imposible discernir los motivos que habrían
podido llevar a las tres jóvenes desaparecidas a huir de las plácidas estancias
del Colegio Appleyard, Edith fue incapaz de articular una historia con un
mínimo de sentido que pudiese explicar qué había ocurrido en las montañas. Como
tampoco lo haría la posterior investigación policial capitaneada por el
Sargento Bumpher (Wyn Roberts) ni las más peregrinas teorías alrededor de los
motivos que habrían llevado a las cuatro mujeres a perderse o huir,
convirtiendo el triste incidente en una leyenda que aún a día de hoy permanece como uno de los sucesos más
inexplicables de la historia australiana. Pero nada, ni la desaparición de las
tres jóvenes y su maestra, ni tampoco las consecuencias que su ausencia tiene
sobre el colegio y la pequeña localidad en la que se integra la institución, se
sabe al inicio de esta magnífica película Pícnic
en Hanging Rock, firmada por el australiano Peter Weir[1]
quién, basándose en estos oscuros hechos
verídicos ocurridos hace ya más de un siglo, se impulsa en las premonitorias
palabras de Miranda que abren esta entrada para contornear un pulso ensoñador
tan particular como inquietante que parece tomar el histórico punto de partida
en el que se basa para transitar por caminos mucho más próximos a lo poético
que a una posible resolución del caso según los detectivescos cánones del cine
policíaco.
Y no es que no haya en Pícnic en Hanging Rock una serie de
escenas dedicadas a describir las vicisitudes por las que pasa la investigación
policial encargada de encontrar a las cuatro mujeres desaparecidas en el monte.
Aunque, gracias a la apabullante puesta en escena de Weir, Hanging Rock no sólo
es un paisaje en el que enmarcar las insulsas correrías de un grupo de jóvenes
en los albures de su vida adulta sino un lugar en el que todo parece posible.
Una zona ciega (o tremendamente clarividente) en la que los relojes se
detienen, quizás debido al magnetismo expelido por los minerales que estructuran
Hanging Rock combinados con lo bizarro de sus formaciones rocosas, en el que sus
paseantes parecen moverse con una lasitud ensoñadora fruto de la ralentización
a la que Weir somete gran parte de sus imágenes, o en la que cuatro mujeres
puede desaparecer como si la tierra se las hubiese tragado. Un lugar
inquietante y atractivo, muy alejado de la ordenadísima y distante realidad más o menos estanca en la que parecen
vivir las diecinueve chicas en un perpetuo estado de repelente alegría, que se
plantea desde las imágenes de Pícnic en
Hanging Rock como un lugar más o menos remoto de toda sociedad pese a estar
siempre presente en su horizonte desde hace millones de años. Porque a las
primeras palabras escuchadas en el film de Weir, que abren esta entrada
impresas como se decía algo más arriba sobre una serie de imágenes empeñadas en
ensalzar lo bucólico del lugar en el que la escuela se encuentra situada, el
realizador de Pícnic en Hanging Rock
responde con una aparición: la de la propia Hanging Rock, que surge de entre
las brumas que nublan el fondo del plano general en el que puede verse el
Colegio femenino en un primer término justo cuando Miranda finaliza su
sentencia. Y justo antes de que la joven se despierte en su dormitorio haciendo
de la secuencia de créditos una particularmente ambigua en la que resulta
difícil discernir si lo visto hasta ese momento no es sino una fantasía onírica
de la joven o simples imágenes introductorias, encargadas de contextualizar la
historia en un lugar y en un momento, física y temporalmente situados la ciudad
australiana de Woodend del año 1900. Pero esta impresión de irrealidad, que
todavía podría ser casual a escasos minutos del comienzo del film, se confirma
al prolongarse durante el primer y mejor tramo de la película en el que tiene
lugar la mentada excursión a Hanging Rock, a poco de plasmar en imágenes y de
manera bastante breve la rutina estudiantil de la victoriana comunidad de
chicas que viven en el Colegio, y que marca considerablemente el tono a seguir
por el resto del film.
De modales corteses y hasta
irritantes, las imágenes de Weir, distantes y gaseosas gracias a un filtro que difumina
la iluminación de prácticamente todo el film, muestran a las guapas
adolescentes ajustándose el corsé las unas a las otras, asistiendo a sus clases
con sorprendente recato y obediencia, cantándose despreocupadamente el amor que
se profieren las unas a las otras, o sencillamente hablándose con un aplomo tan
antinatural por etéreo en sus formas,
que el desprevenido espectador de Pícnic
en Hanging Rock cree estar asistiendo a un retrato que pese a recrear un
determinado momento histórico, resulta
tan irreal en sus maneras visuales que sobrepasa, con mucho, la mera nostalgia
o la reconstrucción histórica. Porque Pícnic
en Hanging Rock no es, o no lo parece, la recreación dramatizada de un caso
de desaparición tan enigmático por no haber sido resuelto como en el fondo,
vulgar y de múltiples explicaciones que en el film de Weir se intuyen sin jamás
llegar a concretarse. El caso, como ocurrió en la vida real, no se resuelve en
la película[2],
ni tampoco se muestra en sus imágenes lo ocurrido en Hanging Rock durante la
desaparición de las chicas. Todo orbita alrededor de un vacío, de una elipsis
fílmica con la que Weir, que no explica ni muestra nada de lo ocurrido en el
monte, se lanza a un vacío en el que flota milagrosamente gracias a su pericia
como director. Podría pensarse que lo anterior se debe a que Weir, fiel a la
historia en que se inspira, no puede ofrecer una solución o una versión
verídica que jamás se dio, pero lo etéreo de su puesta en escena hace pensar
que, sencillamente, no lo explica porque le interesa plantear la montaña y lo
ocurrido en ella como algo efectivamente inexplicable narrativa y policialmente
cuyas consecuencias o naturaleza nada tienen que ver con la desaparición en sí.
Bajo este punto de vista, la distancia tonal que se desprende la mayoría de los
planos, realzada por el mentado uso del omnipresente filtro gaseoso que dota a
la película de un brillo de irrealidad lo bastante atemperado como para no
haber envejecido desde su estreno y lo forzadamente apolíneo del físico de las
actrices principales, palidece frente a un inesperado recurso que bajo otro
planteamiento (y en manos de un director menos talentoso) habría hundido la
película en la pura y aburrida banalidad dados sus escasos asideros
argumentales. No hay protagonistas claros entre los múltiples personajes que
habitan Pícnic en Hanging Rock, pero
tampoco argumento ni drama
propiamente dicho durante al menos el primer tramo de metraje de un film en el
que, sobre el papel, todo resulta difuso en su insípida y algo relamida cotidianeidad.
Lo que no implica que no forme parte de una estrategia con la que, vista en
perspectiva, el realizador ha organizado
todos los elementos más o menos superfluos que puedan de la historia
reordenados a favor de sus intenciones, algo opacas pero de potente plasmación
formal, que gracias a la pericia de Weir, y un buen uso de imágenes
ralentizadas que convierte los gestos más cotidianos en sugestivas
premoniciones describen lenta pero inexorablemente lo que late bajo las
primeras imágenes de la película y que se desata por completo durante la corta
estancia de las diecinueve estudiantes en Hanging Rock.
Así, la despedida de Miranda
antes de partir hacia Hanging Rock en compañía de sus tres amigas, se reviste
de extrañeza no al momento de saberse que la chica ha desaparecido, sino en el
mismo instante en el que levanta la mano para decir adiós a su maestra, siendo
el primer ejemplo de una estrategia en la que se diría que una imagen cobra
sentido gracias a otra situada en otro momento de la narración, respondiendo no
tanto a un posible juego de espejos entre secuencia y secuencia como una
profunda suspensión de las fronteras que dividen el sueño y la vigilia, y el
deseo y el recato. Así, el primer rasgo de dicha tendencia tiene lugar poco
antes, en el dormitorio en el que Miranda despierta junto a su amiga Sara
(Margaret Nelson) -que parece estar enamorada de ella, en un extremo que como
casi todo en Pícnic en Hanging Rock
nunca llega a concretarse en favor de una mucho más seductora atmósfera basada en lo sensual y lo intuitivo-
cuando la joven que desaparecerá en las montañas le reprende a su compañera de
habitación el que dependa tanto de ella, argumentando que pronto se marchará de
allí… en una inocente referencia a la proximidad de sus vacaciones que, vista
en perspectiva parecerá el primer apunte de una fatalista profecía que sólo
cobrará sentido como tal cuando Miranda haya desaparecido. Algo más adelante, y
de camino al Hanging Rock, la Señora McCraw compone un extraño monólogo
alrededor de la antigüedad del monte, regodeándose en numerosos detalles
minerales que terminan por provocar la impresión, gracias en parte al rojo
chillón de la vestimenta de la maestra en comparación con el virginal blanco
que es la tónica en los vestidos de las alumnas, de que no sólo se refiere a la
montaña en unos términos que la asemejan a un organismo vivo y en perezosa y milenaria evolución, sino que también parece
provocar en ella una considerable atracción que la hierática interpretación de
la actriz que la interpreta hace aún más sugerente, y que se remata con un
jocoso comentario de una de sus estudiantes que ríe mientras dice que Hanging
Rock lleva todos estos años existiendo esperándolas
a ellas…. Una ambigüedad, basada de nuevo en una capacidad de sugestión que
jamás llega a concretarse por completo, que parece obtener una definitiva línea
de continuidad cuando, durante el relato de la desaparición explicado por la
joven Edith al inspector de policía encargado del caso, la chica de catorce
años asegura haber visto por última vez a Señora McCraw corriendo hacia la
montaña sin falda, en una alusión sexual que se ve refutada, algo más adelante,
cuando la desaparecida Irma es hallada en estado de shock y sin recordar nada
de lo ocurrido desde que abandonó el grupo unos días antes en compañía de
Miranda, Edith y Marion… y desprovista de su corsé. Así, y pese a que las
investigaciones médicas aseguran que Irma no ha sido sexualmente forzada
durante su estancia en Hanging Rock, Weir hace planear sobre la imaginación del
espectador lo que probablemente ya han logrado antes las instantáneas que
mostraban a las jóvenes de la escuela a un paso de la vida adulta comportándose
con una perturbadora coquetería muy reforzada por lo etéreo de la puesta en
escena del director de Pícnic en Hanging
Rock.
Pero lejos de hacer de la
desaparición de las jóvenes y su maestra un muestrario de los vicios inconfesables
de la moral victoriana, o de la totalidad Pícnic
en Hanging Rock una lúbrica película sobre las aventuras sexuales de un
grupo de jóvenes en el monte, la puesta en escena de Weir alcanza cotas
fílmicas bastante más elevadas por considerablemente inexploradas que, pese a
todo, podrían perfectamente englobar (para sobrepasar) las dos posibles líneas
dramáticas recién mencionadas. Así, a la comentada estrategia del realizador de
hacer de todo lo ocurrido en Hanging Rock una historia descrita verbalmente a
varias voces entre agentes de la policía, testigos que no recuerdan haber visto
casi nada, o amnésicos supervivientes pero jamás en imágenes y sugiriendo siempre
sin ser nunca concluyente, se suma una sensualidad tonal que no sólo se sirve
de lo etéreo de su puesta en escena en los momentos más o menos cotidianos de
las jóvenes, sino que se desata en la muy particular fascinación que la
milenaria Hanging Rock parece ejercer sobre las alumnas del colegio. A los
recursos escénicos más arriba apuntados habría que sumar otros más
convencionales pero en absoluto inconvenientes para pergeñar la ambigua
relación existente entre, se diría, las jóvenes y el anciano monte. Numerosos
contraplanos de animales, plantas, o del escarpado monte del título, situados por
Weir a modo de respuesta a las curiosas miradas de las estudiantes, dan paso a
una estrategia formal más expansiva y abierta a todo tipo de lecturas. Planos
tomados desde agujeros de las rocosas paredes de Hanging Rock, tomas de cámara
situadas detrás de hierbajos o arbustos, o planos contrapicados que parecen, al
igual que los anteriores observar a
las alumnas sin que estas parezcan darse cuenta, gestan una inasible sensación
de que la montaña no sólo puede ser, como se ha comentado algo más arriba, un organismo
vivo y evolucionado, sino un ente directamente consciente y deseoso de compañía. Y más aún, un ente que gracias a
las bonitas imágenes del film de Weir parece embelesado en la belleza de un
trío de jóvenes a las que no parece dispuesto a dejar marchar… defendiendo lo
que considera de su potestad por todos los medios. Puede que precisamente por
eso, la intervención del joven inglés Michael Fitzhubert (Dominic Guard), que
queda instantáneamente prendado de la belleza de Miranda cuando la ve cruzando
un río de un salto en su camino hacia la cumbre de Hanging Rock, es repelida
por la montaña en una serie de escenas en las que el monte del título del film
actúa como un lugar regido por una lógica casi sobrenatural. Una vez el joven Fitzhubert
llega a Hanging Rock, espoleado por la gracilidad demostrada por Miranda en una
imagen nuevamente ralentizada en la que Weir parece regodearse en su belleza y
compartir la fascinación que siente el personaje con el público de la película,
un sonido de tonos graves que parece tener su origen en la montaña bloquea y
satura la psique del joven, incapaz de reaccionar aunque con la buena fortuna
de que su criado Albert (John Jarrat), angustiado por su ausencia, lo rescata y
saca de allí en un estado físico y mental deplorable a partir del cual los
sueños y la realidad se confunden en su vida hasta lo intercambiable. Un salto
a la irrealidad en el que, sea por la cantidad de hombres y mujeres que duermen
y se despiertan durante el metraje de Pícnic
en Hanging Rock o por la mucho más plausible atmósfera onírica que
atraviesa todo el film, ni sorprende ni aturde al espectador sino que se
percibe como una consecuencia lógica a todo lo visto en pantalla. La estrategia
de Weir, más arriba comentada, sobre hacer de algunas escenas ecos de otras
anteriores o posteriores que dotan de sentido a unas y otras, se despliega aquí
en todo su esplendor: Miranda se transmuta en un cisne que el joven Michael ve
por todas partes y hasta en lugares tan insospechados como a los pies de su
cama, pero también como parte del relieve de un reloj propiedad de la chica que
se muestra en una escena en la que Fitzhubert no aparece siendo imposible que
el joven sepa de su existencia. Incluso su fiel acompañante Albert decide
abandonarlo para viajar tras tener un sueño en el que se le aparece su hermana…
Todo en Pícnic en Hanging Rock parece
moverse por una lógica que no responde a motivaciones más o menos racionales
pero que sin embargo resulta armónica y, sobretodo, tremendamente bella gracias
a la extraña cadencia y musicalidad de sus imágenes.
Visto así, no costaría mucho catalogar
un film tan inclasificable como Pícnic en
Hanging Rock dentro de la siempre nebulosa categoría de cine fantástico en
sentido estricto, no tanto por haber elegido un género codificado como medio de
expresión sino porque, pese a lo terrenal de su punto de partida, basa toda su
efectividad en contruir un punto de vista que provoca extrañeza en el público
por resultar tan familiar y reconocible como, de forma nada afectada, bizarro.
Un desabrido desarrollo del guión[3]
que sirve de base al film hasta que la puesta en escena de Weir lleva Pícnic en Hanging Rock a un terreno de
ensueño en el lo que parece estar en juego no es tanto la resolución del caso
como una desigual batalla entre unas vidas que acaban de comenzar, que transitan falsamente seguras
por unas represivas guías sociales, morales y probablemente también sexuales, y
una presencia telúrica, hipnótica e inexplicable que atrae y desbarata la
histórica (por contextualizada) y racional pequeñez que supone la instrucción
victoriana del colegio enfrentada a la montaña como símbolo de lo primitivo. De
este modo, el antinatural orden reinante en el colegio, se ve así no sólo
transgredido por el monte sino directamente puesto en evidencia en su
inutilidad hasta dinamitar los
principios morales que sustentaban la escuela, incapaz de gestionar su fracaso
ante unas fuerzas que es incapaz de comprender porque no aceptan ser reducidas
a lo teórico. Cuando la policía desiste en su búsqueda, una desconsolada Sara
es expulsada del colegio por la Señora Appleyard (Rachel Roberts), que se ha
emborrachado sola en su despacho, acusándola del impago de sus cuotas mensuales,
empujando a la joven a suicidarse lanzándose por la ventana. En otra escena,
una Irma recuperada de su estancia en Hanging Rock, intenta despedirse de sus
compañeras de curso antes de comenzar sus vacaciones, pero al aparecer vestida
con un vestido rojo, que rememora instantáneamente al que llevaba Señora McCraw
en una escena anteriormente comentada y que como en aquel momento contrasta
sobremanera con la blancura de la vestimenta del resto de alumnas, es insultada
y agredida por las que hasta hace unos pocos días eran sus amigas y ahora se
han convertido en una turba que ataca a la joven mientras le espetan cruelmente
que probablemente ha asesinado a las otras dos chicas y su maestra. Aunque al
instante, y bajo la orden de la Señora Lumley (Kirsty Child), la profesora de
música, el griterío termina y el Orden regresa, en una extraña estampa en la
que la adulta y desarrollada sexualidad de Irma es atacada por unas agresoras
que se jactan de su virginal visión del mundo, en una posible lectura que por
fortuna jamás se concreta reduciendo al film a una mera y paternalista
ilustración de la represión sexual típicamente victoriana que habría hecho caer
en su propia trampa al film de Weir. Y más aún cuando el director siembra la
película de una serie de apuntes mayoritariamente visuales que indican que el
primitivismo que se señorea de Hanging Rock ya se encuentra en las propias
chicas. Al respecto, resultan de todo menos gratuitas las imágenes en las que
se muestra a las jóvenes desaparecidas vagando por Hanging Rock fundiéndose en
las de la propia montaña, llegando incluso a compartir plano las unas sobre las
otras en una imagen simbólica, de nuevo más intuida que demostrable visto en
perspectiva, en la que la montaña -o lo que esta alberga en su interior- vive
dentro de las jóvenes que están a punto de perderse en sus senderos. Una llamada
de la naturaleza excelentemente servida por un Weir que logra la proeza de que
esta no parezca abúlica sino, a falta de un término mejor, hechizante en su, de
nuevo, inexplicabilidad enfrentada a una
racionalidad y moralidad que Weir bombardea desde varios frentes. A la pregunta
que cuestiona los motivos que podrían haber llevado a las cuatro mujeres a
desaparecer de la faz de la tierra, Weir sitúa algunas escenas como la agresión
a Irma o la deprimente imagen de Sara dolorosamente aprisionada en unos
barrotes en orden de curar una enfermedad que nunca llega a concretarse como
pequeñas minas que palidecen frente a la belleza que se desprende del resto de
unas imágenes que, todas ellas tratadas con idéntico esmero probablemente con
la intención de igualar lo onírico con lo real,
resultan más turbias cuando reflejan lo cotidiano que cuando hacen lo propio
con lo extraordinario.
Una hipnótica cualidad, muy
meritoria en cuanto no tiene lugar gracias a piruetas de guión, detalles
grandgignolescos o grandes acontecimientos que marquen las fronteras entre
fantasía y realidad, sino a pura y, ahí es nada, sencilla puesta en escena. Apartado
en el que el primer
tramo de Pícnic en Hanging Rock brilla
con luz propia: Weir compone una laberíntica sinfonía audiovisual con la que
plasma una paradójicamente controladísima sensación de desorientación que hace
buena la máxima puesta en boca de una de las maestras que, en ausencia de las
jóvenes, lee en voz alta el fragmento de un libro que asegura que sus
personajes “tienen un objetivo del que no
son conscientes”. Como tampoco lo es el espectador de Pícnic en Hanging Rock sobre el destino de sus personajes, pese a
la irrefutable sensación de que Weir conduce por donde quiere al público sin
nunca llegar a subrayar una serie de opacas intenciones entre las que se
dibujan desde un retrato alrededor de cómo los impulsos más primitivos, en este
caso aparentemente sexuales, ningunean primero la seguridad y luego la
integridad de toda una escala de valores sociales y morales que se creía a
salvo de algo tan antiguo como la propia especie humana, hasta alcanzar una
reflexión, consecuencia de la anterior, sobre la futilidad de la humanidad
puesta ante la inmensidad del Tiempo a un nivel que va más allá de su comprensión. Algunos flecos argumentales,
como el que muestra como dentro de Hanging Rock los relojes se detienen como si
el tiempo como medida humana hubiese dejado de tener sentido, parecen abonar
esta última teoría, pero es una vez más en el terreno de las imágenes y el sonido
donde Pícnic en Hanging Rock profundiza
en una serie de ideas levemente apuntadas en su guión, confundidas con muchas
otras dentro del cuerpo de la narración, que sólo cobran relevancia cuando son
vistas y oídas en pantalla sin que por ello ninguna de ellas pueda hacer de la
película que nos ocupa una de tesis. Aunque
parte de esa irreversibilidad del paso del tiempo, contenida en instantes como
la mentada despedida de Miranda que el desarrollo de los acontecimientos
convierte en definitiva o en numerosas imágenes ralentizadas que se regodean en
la infantil juventud de las alumnas del colegio, se ve altamente reforzada por
la tendencia de Pícnic en Hanging Rock
a dotar gran parte de su metraje de una impepinable sensación de pérdida que
alcanza tanto a lo generacional como a lo social, contraponiendo la inocencia
perdida por la muerte o la visibilización del sexo (o lo que es lo mismo, el
paso del tiempo) y, finalmente, el tiempo humano, entendido como una invención
cultural, y el natural, incontrolable y, mal que le pese al conservador, en un
nuevo apunte probablemente significativo, matriarcado que parece gobernar el
colegio, inabarcable.
Respecto a lo anterior, resulta
bastante curioso como el film de Weir parece esmerarse, ya desde su inicio, en
mostrar diferentes formas de encapsular el paso del tiempo, especialmente el de
sus más jóvenes personajes que parecen atrapadas en una infancia que las curvas
de sus cuerpos y algunas de sus actitudes ya niegan desde las imágenes del film
de Weir, en aras de preservar una belleza que, según el ideal conservador de
gran parte de los personajes de Pícnic en
Hanging Rock, supone la quintaesencia de la pureza en todos los sentidos. Así,
durante las primeras apariciones en pantalla de Miranda, la imagen de la chica es
mostrada dentro del reflejo de algunos espejos propiedad de la muchacha y,
justo antes de desaparecer, la maestra comparará la belleza de la joven con la
de un pictórico ángel pintado por Boticcelli, imagen que a su vez se repetirá
durante el transcurso de la película en algunas de las pinturas enmarcadas que
cuelgan de las paredes del colegio. Aparecen fotógrafos, intentando congelar el
tiempo con sus instantáneas del mismo modo que la belleza de Miranda parece
vivir en las mentadas pinturas del artista italiano… y en la propia Pícnic en Haning Rock como película. La
imagen, pictórica o fotográfica aunque sea a veinticuatro imágenes por segundo,
parece ser el último reducto en el que proteger la belleza, por mantenerla aislada
de la erosión que en ella provoca el tiempo y la edad siendo, en definitiva, la
única parcela de lo humano en el que el tiempo puede detenerse, en oposición a
lo que ocurre en Hanging Rock, donde no sólo se detienen los relojes, sino que
el tiempo en sí mismo parece no existir porque ¿Qué sentido tiene el tiempo
como concepto cuando la naturaleza es inamovible?. Puede que por eso, la escena
en que la muerte de Sara es notificada a la directora del colegio es recibida
por ésta en una escena en la que un omnipresente tic-tac de un reloj de repisa
se apaga repentinamente cuando la mujer que regenta el lugar se entera de la
noticia, y que sea justo entonces cuando
Weir muestra mediante un largo travelling
lateral a todas las jóvenes riendo y jugando en la fatídica tarde del día de
San Valentín en una imagen bucólica y esforzadamente bonita que supone un
melancólico lamento por un pasado que parece perfecto en unas imágenes tan
bellas como significativamente ralentizadas. Un movimiento de cámara que
culmina con la imagen de Miranda dándose la vuelta tras despedirse del resto
del grupo, decidida a entrar en un territorio inexplorado del que jamás saldrá,
que se congela justo al darnos la espalda, sosteniendo en la retina del público
una emocionante estampa fija, que se siente sin pensarla, del preciso y preciado instante en el que todo
termina, porque desde que comenzó ya ha empezado a extinguirse.
Título: Picnic at Hanging Rock. Dirección: Peter Weir. Guión: Cliff Green, a partir de la
novela homónima escrita por Joan Lindsay. Producción:
Hal y Jim McElroy. Dirección de
fotografía: Russell Boyd. Montaje:
Max Lemon. Música: Bruce Smeaton. Año: 1975.
Intérpretes: Anne-Louise Lambert (Miranda), Karen Robson (Irma),
Margaret Nelson (Sara), Christine Schuler (Edith), Vivean Gray (Señora McCraw),
Helen Morse (Señora De Poitiers), Jane
Vallis (Marion Quade), Wyn Roberts (Sargento Bumpher), Rachel Roberts (Señora
Appleyard), Dominic Guard (Michael Fitzhubert), Kirsty Child (Señora Lumley).
[1]Brillante
director australiano del que pueden leer una somera biografía en una de las
notas al pie de la entrada dedicada al análisis de una de sus más famosas
películas, El show de Truman,
publicada en este blog en el mes de noviembre del año 2013.
[2]Algo
que tampoco ocurría en la versión definitiva de la novela homónima en la que se
basaba el film de Weir, y que fue escrita por la escritora Joan Lindsay en
1967. Aunque, por lo visto, si se resolvía meridianamente el caso en un
capítulo final que fue finalmente descartado antes de editarse el libro. En él,
se explicaba como las tres jóvenes desaparecidas se mareaban mientras estaban
en Hanging Rock, llegando al extremo de tener que quitarse los corsés para así
poder respirar mejor. Pero cuando los lanzaban sobre el suelo… sus corsés
quedaban flotando en el aire y el suelo se abría bajo sus pies, engulléndolas
en lo que podría verse como un agujero temporal que podría explicar porque los
relojes se detenían en Hanging Rock. Tan peregrina conclusión fue finalmente
publicada independientemente del libro original en 1987 bajo el título de El secreto de Hanging Rock.
[3]Cortesía
de Cliff Green, quién obtuvo el beneplácito de la autora de la novela original
tras entregar una primera versión del argumento que a decir de la novelista
rozaba la excelencia. Pícnic en Hanging
Rock, la novela, fue comprada por Patricia Lovell, que inicialmente debía
producirla antes de pasarle el testigo a Hal y Jim McElroy, quienes entraron en
el proyecto de la mano de Peter Weir cuando el director fue contratado. El
rodaje se prolongó durante seis semanas en las que se filmó el guión de Green
en la propia Hanging Rock y en Adelaide, en los platós del South Australian
Film Corporation. Para su banda sonora, se contó con la participación de George
Zamfir para las melodías de flauta que pueden escucharse en la película y, en
lo que a un aspecto algo diferente en lo que a la banda sonora de la película
se refiere, muchas de las voces de las chicas fueron dobladas por actores
profesionales que, pese al trabajo hecho, no aparecen en los títulos de
crédito.