“¿Qué es la vida? Es el principio de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es
el final de la vida. ¿Qué es la existencia? Es la continuidad de la sangre. ¿Y
qué es la sangre? ¡Es la razón de la existencia!” Inmóvil y con los ojos
clavados en los del público, Zé do Caixão[1] se
presenta ante el espectador como maestro de ceremonias de A medianoche me llevaré tu alma entonando esta paradójicamente apasionada
proclama nihilista. Vida y muerte, principio y final, igualados por un único
elemento y un solo acto capaz de provocarlo: la sangre como continuidad por nacimiento y la sangre como asesinato y... como vida.
Rimbombantes sentencias que invocan una serie de imágenes con los más violentos
crímenes encadenados los unos a los otros bajo los títulos de crédito,
sobreimpresos sobre los rostros retorcidos por el terror y el sufrimiento de
las víctimas de Ze do Caixão, protagonista de esta película tanto dirigida como
protagonizada, con unas dosis de enloquecido narcisismo dignas de mención, por
José Mojica Marins[2]. Porque Zé,
de profesión sepulturero, bebedor, misógino, y sádico asesino en sus horas
libres, es un vividor que marca sus pasos al tétrico compás de una malsana y
desaforada visión del mundo en la que la destrucción ocupa un lugar capital. Un
hombre de carcajada fácil y aspecto amenazador, siempre cubierto bajo su capa
negra y tocado por un sombrero de copa de idéntico color pardo, que se burla de
los supersticiosos e intercambiables lugareños con los que comparte taberna
mientras los obliga a beber y comer
carne pese a que su religión les prohíbe hacerlo, roba a los transeúntes,
humilla a las mujeres y se burla de Dios y el Diablo durante la católica festividad
del Día de los Fieles Difuntos, celebrado en el siniestro y oscurantista Brasil[3]
que enmarca las sádicas correrías de Zé do Caixão en esta A medianoche me llevaré tu alma. Un país construido sobre mansas
reverencias hacia los fallecidos y sus buenas costumbres convertidas en ineludibles
normas de conducta para los vivos, que bajo la óptica de Marins tejen un
asfixiante, barato y horripilante, teatral telón de grand-gignol gobernado por una anciana de risa diabólica que aconseja
al público de A medianoche me llevaré tu
alma que despegue los ojos de la pantalla, que huya de su perniciosa
influencia antes de que suene la doceava campanada que anuncia la medianoche,
cuando será imposible regresar a la abúlica placidez de nuestro mundo tal y
como lo conocemos… Definitiva campanada que, por supuesto, brotará de la desquiciante
banda sonora de la película provocando las carcajadas de la vieja hechicera,
poniendo en duda lo presuntamente bondadoso de sus intenciones. Pero, vistos en
perspectiva, ambos monólogos, tanto el entonado por do Caixão como el de la
vieja bruja, no sólo son antagónicos en
su tono -siendo de una seriedad afortunadamente bajo control en el caso de el
de él y repleto de divertidos lugares comunes en el de ella- sino que dotan al
film de una ambivalencia no siempre bien llevada que pronto se revela como una
muy irregular piedra angular del desarrollo argumental y, sobretodo, tonal de A medianoche me llevaré tu alma.
Porque pese a que la historia de
una pequeña localidad brasilera sin nombre asediada por un criminal pueda
parecer, a día de hoy, considerablemente trillada en su plasmación de un Orden
social amenazado por un ser capaz de destruirlo, A medianoche me llevaré tu alma se sitúa en las antípodas morales
no ya de lo tibiamente convencional, sino de lo mínimamente constructivo. Más
allá del desaforado y alegre sadismo del que hace gala el enterrador homicida, que
no en vano se erige como único e indiscutible protagonista de la función, el
retrato de la sociedad brasilera dibujado con cuatro trazos por Marins resulta
desolador. Hombres acobardados, mujeres sumisas, y autoridades morales y
policiales incompetentes conforman un esclarecedor fresco social en el que el
absoluto desprecio que do Caixão siente por su congéneres no sólo encuentra su
razón de ser, sino que se ve constantemente justificado. Casi siempre reunidos
en planos amplios que los muestran como una turba de intercambiables ignorantes,
temerosos de pecados propios y ajenos, los aledaños que moran
desapasionadamente por el oscuro Brasil de A
medianoche me llevaré tu alma son mostrados por Marins con una desgana que
podría ser casual visto lo desmañado del conjunto de la película, pero que deviene
claramente intencional al ser situada junto a un Zé do Caixão, única figura
humana de muchos de los planos en los que aparece mostrado así como un ser diferente a los demás, que no sólo se
burla despectivamente de la visión del mundo de sus pocos amigos y algo más numerosos conocidos sino
que, como se decía algo más arriba, parece tener todos los motivos para hacerlo. Ya sea devorando una pata de cordero
mientras contempla burlón como el resto de los habitantes del pueblo se
congregan en ayunas para sumarse a la procesión que circula bajo la ventana del
sepulturero, tenuemente iluminada por las velas de los abnegados hombres y
mujeres temerosos de Dios en una extraña (por bonita) imagen, o riéndose de los
símbolos religiosos que se encuentran desperdigados en el taller en el que vive
con su esposa Lenita (Valéria Vasquez), do Caixão se postula como un
orgullosísimo pecador en un mundo vitalmente apolillado bajo una estricta moral
religiosa que ha convertido a sus fieles en borregos. Esta tesis, por lo
general bien planteada a través de las imágenes de A medianoche me llevaré tu alma, se refuta definitivamente durante
una charla que do Caixão mantiene con su mejor y único amigo Antonio (Nivaldo
Lima) en la que el sepulturero se jacta condescendientemente de ser una
criatura intelectualmente superior al resto de lugareños a los que desprecia
como una pandilla de asustadizos. Pero esta escena, gratuita por ser poco más
que un subrayado a lo ya deducible de las imágenes de la película, plantea sin
ambages un universo en el que Zé do Caixão se erige no tanto como un malvado
homicida que no duda en asesinar a su mejor amigo entre carcajadas para después
violar a Terezinha (Magda Mei), la novia de este, sino como un rebelde contra
todo orden moral o social establecido. Y, más concretamente dado la
religiosidad de los habitantes del pueblo en el que tiene lugar A medianoche me llevaré tu alma, un
rebelde dotado de una aureola diabólica que paradójicamente no le impide jactarse
de no creer en Dios ni en el Diablo. Porque a pesar de sus engoladas palabras,
el sepulturero hace gala de una serie de cualidades que le confieren unos pocos
pero muy relevantes rasgos, resaltados por Marins gracias a unos llamativos
planos detalle dentro de una planificación algo atonal, que lo dibujan como un
ser casi sobrenatural, por inhumano. Su tremenda fuerza o su aspecto
comparativamente pintoresco respecto al resto de personajes de A medianoche me llevaré tu alma pueden
ser vistos como peajes genéricos formales, necesarios para pergeñar (o intentarlo)
la atmósfera gótica que se diría es deseada por Marins, pero la recurrente
imagen de los ojos de do Caixão llenándose de venas como prólogo a sus furiosos
ataques resultan tan narrativamente gratuitos que resultan ineludibles como
parte del retrato del protagonista de una película en la que todos los
elementos escénicos, sonoros e interpretativos, parecen sumarse para convertir
al sepulturero en una encarnación embelesada y brutal del Mal, que tiene en el
asesinato el mayor, y por tanto más valioso, crimen imaginable.
Una aparente contradicción, la
que convierte a do Caixão en un ser de maldad satánica (por religiosa y, más
concretamente, católica) que reniega de todo orden sacro que pueda regir la
existencia humana, bien apoyada por la estrategia formal, que no resolución
definitiva, de la que hace gala Marins en A
medianoche me llevaré tu alma. Un punto medio, formado por dos vertientes
interdependientes, en el que confluirían una visión del mundo trascendental, que en A medianoche me llevaré tu alma tendría
una orientación claramente religiosa, con otra más física e inmediata, como los crímenes de do Caixão
así como su cruenta visión del mundo. Del mismo modo, la mentada equivalencia
entre la vida y la muerte para do Caixão encontraría su reflejo formal en un
Brasil mortuorio en el que los vivos actúan como si ya estuviesen muertos y el
sepulturero, por su capacidad para asimilar ambos aspectos de la existencia,
tuviese una privilegiada visión global que, en consecuencia, gobernaría toda la
película… Pero, visto el resultado final de A
medianoche me llevaré tu alma, el saldo dejado por el film de Marins se
encuentra en las antípodas de sus prometedoras premisas. Más bien al contrario:
parecería que al monólogo inicial, apuntado al principio de este texto y
planteado como declaración de principios para el espectador de A medianoche me llevaré tu alma, Marins
opone una construcción fílmica planteada según los cánones propios del más
etereo y atmosférico cine de horror… sin conseguir crear dicha atmósfera pese a
lo voluntarioso de sus intenciones. Seguramente por ello, la aparición de la vieja
bruja como un personaje más dentro de la narración del film, tras haber sido
planteada como demiurga[4]
al principio de la película a través del monólogo comentado en el primer
párrafo de esta entrada, puede parecer inicialmente curioso, pero
posteriormente, y convertida en clara y única antagonista de do Caixão, se
revela como síntoma de una estrategia narrativa algo estereotipada que, en su
rematada pobreza, diluye un tanto la pegada de la película. Y nada de ello
tiene que ver con el hecho de que el envoltorio formal del film parezca
pertenecer por derecho audiovisual a la parcela más juguetona del género de la
que la figura de la bruja deviene tanto un estandarte como guía moral. Marins
no es ni el primero ni será el último realizador cinematográfico que haciendo mejor
o peor uso de determinadas convenciones genéricas desarrolla una visión
determinada y personal del mundo y la vida, pero el deplorable desarrollo
argumental de A medianoche me llevaré tu
alma, que se diluye entre crueles asesinatos que ponen seriamente en
peligro la credibilidad de que alguien como Zé do Caixão tenga una mínima vida
social de largo recorrido y la necesidad del protagonista de engendrar una
prole de hombres que como él sean capaces de someter al resto de la humanidad y
que sustentan una de las escenas más bochornosas de la película en la que do
Caixao reprende a un padre por insultar a su hijo, son algunos de los muchos
elementos que, a base de errores de planteamiento y, muy especialmente, una plasmación formal alarmantemente pobre,
sumergen el film en una algo aburrida rutina. Aunque quede en él, y por
fortuna, el espacio necesario para construir un esquemático pero enérgico
retrato del auge y caída de un hombre que lucha, puede que sin saberlo, contra
una serie de fuerzas que han convertido a la humanidad en una especie dócil e
infantilmente asustada. El pobre goticismo de regusto moral sobre el que Marins
parece querer construir su película, no sólo choca así con la naturaleza de un
protagonista brutalmente inmoral, sino
que hace de él un ser inconscientemente maldito que, según los cánones de una
determinada visión del cine de horror, acaba recibiendo su justo castigo por unos
excesos ante los que Marins se muestra, menos mal, algo ambivalente. La
reprimenda de ultratumba, que no es mostrada en el film gracias a un afortunado
uso de la elipsis que concede un mínimo beneficio de la duda, sugiere un ideal
de justicia moral que sólo encuentra un mínimo apoyo en la estructura
argumental de A medianoche me llevaré tu
alma, siendo por lo demás traicionada por el deliberado entusiasmo con el
que Marins se ensaña en todos aquellos que se interponen en el camino de su
rebelde y malvada criatura que, para más inri y como se argumenta algo más
arriba, son mostrados como pobres diablos sin oficio ni beneficio. Un
desquiciante uso de la banda sonora durante las escenas de los asesinatos, la
desaforada brutalidad de los crímenes perpetrados por do Caixão incluyendo
tarántulas, ahogamientos en bañeras llenas de agua o botellas rotas, son
mostrados detallistamente por Marins a base de planos de cuencas de ojos
vaciadas, carne machacada a bofetones, o mutilada a cuchilladas… efectistas
pero también efectivos recursos esgrimidos por el realizador de A medianoche me llevaré tu alma con la
nada disimulada intención de agredir la sensibilidad del espectador. Pero la
suma de todos ellos, a los que habría que añadir un reverente agradecimiento
por parte de do Caixão hacia sus víctimas por presenciar el fin de sus vidas y
reafirmarlo así en su visión de las cosas, acaban por dotar estas violentísimas
escenas de una cierta aureola de ritual pagana alrededor de la pura maldad como
objeto de adoración que, lenta pero nada disimuladamente, se desparrama por
todo el metraje del film de la mano de un protagonista que si bien parece
encontrarse ante un mundo y una moral con los que contrastarse, ni mucho menos
encuentra en ninguno de ellos un rival a la
altura de su brutal estilo de vida.
Y eso es, muy probablemente,
debido a que del mismo modo que lo grandgignolesco
que late bajo las imágenes de A
medianoche me llevaré tu alma consiguen aportar un grado de sadismo
imprescindible para que la visión de do Caixão no se evapore por completo ante
las ansias góticas de Marins, la plasmación formal de todos los elementos
argumentales del film resultan, como se apuntaba algo más arriba, mucho más
interesantes desde un punto de vista teórico que una vez vistos en pantalla. La
evidente pobreza de medios de producción de A
medianoche me llevaré tu alma no es óbice para que prácticamente todo el
elenco actoral lleve a cabo un trabajo interpretativo a todas luces lamentable,
siendo sólo destacable un desatado José Mojica Marins quien, quizás por ejercer
también de director y guionista, parece haber sido convincentemente poseído por
la violenta megalomanía de su personaje. Pero en un suma y sigue que va
anegando las posibilidades del conjunto, hay que añadir una puesta en escena
considerablemente pobre, incapaz de disimular una planificación con lo
raquítico como norma, una dirección de actores descaradamente descuidada, y
unos efectos especiales risibles que prácticamente abocan A medianoche me llevaré tu alma a lo psicotrónico... y lo que es
peor, a lo moderadamente aburrido. No hay tensión en esta película, pese a que
esporádicamente se dan algunos instantes dotados de una rara poética macabra
que emerge de un conjunto gobernado por una brutalidad que traspasa el contenido
del film a su continente, la forma en la que narra lo que en él ocurre. Y eso
que lo básico de su envoltorio formal[5],
que no resultaría ni mucho menos molesto de no ser porque su pobreza provoca
una distancia fatal desde la película hacia el espectador, degenera en un
primitivismo que, sin embargo y como se comentaba algo más arriba, no está
exento de algunos momentos excelentes ceñidos casi exclusivamente al ámbito de
la visión que Zé do Caixão tiene de la vida y de la muerte. Instantes tan
apabullantes como el que muestra al sepulturero reclamando a los muertos que
yacen en uno de los camposantos en los que do Caixão se gana el pan
esporádicamente a costa de sus víctimas, que resuciten para castigarlo por sus
pecados en una escena en la que Marins muestra a un personaje situado no sólo
en lo alto de una colina, sino en la cumbre de la vida como única forma de
pletórica existencia, muestra por fin como las suculentas posibilidades
teóricas de la película pueden llegar a cuajar en una fascinante traslación a
la pantalla. Algo más adelante, y en un momento muy similar en la que discurso
se refiere, Marins muestra y encarna a do Caixão desafiando unas voces que
parecen amenazarlo desde el más allá pero que en realidad sólo son ruidos
provocados por el viento de tormenta que amenaza el pueblo en el que tiene
lugar A medianoche me llevaré tu alma.
Revolcándose por el suelo, extasiado ante el descubrimiento que lo ratifica
como ser libre de las consecuencias de sus actos al no existir ni Dios ni, por
lo tanto, justicia divina capaz de hacerle pagar por sus crímenes, do Caixão
vuelve a burlarse de todo y todos aquellos que han osado intentar asustarlo, en
una escena que como se decía algo más arriba, contiene un fondo muy similar a
la que tiene lugar en el cementerio, pero que como aquella desprende una
tétrica energía tan oscura como fascinante, por furiosamente liberada de todo
tipo de ataduras morales, puesta en imágenes con una frontalidad y falta de
florituras que le van como anillo al dedo a la descarnada visión del mundo de
Zé do Caixão.
Visto así, este exultante canto a
la vida entendida como una fuerza imparablemente destructiva sólo regida por la
voluntad de su único amo y señor, es tanto un soberano corte de mangas a una
visión del mundo que, según A medianoche
me llevaré vuestra alma, quizás sea menos peligrosa pero a buen seguro sí
más oscurantista y patética como, de forma indivisible, un exploit cinematográfico de tomo y lomo por fortuna lo bastante desequilibrado
como para esquivar el irrefutable moralismo que late en su interior. Emulando a
un sacerdote que señala un acto lascivo
con dedo acusador mientras se le abulta la entrepierna de la sotana y creando
un universo fílmico en el que la maldad de su criatura no sólo provoca un
rechazo equiparable a lo diabólico de sus acciones, sino que se saborea como
libertaria, Marins oficia una fiesta cinematográfica tan pobre en recursos
cinematográficos como contagiosamente voluntariosa en su fascinación por lo
impío como superior fuente vital e intelectual. Así, y a partir de esta
paradójicamente moralista celebración del Mal, Marins se apodera del film tanto bajo la forma del ultraviolento Zé
do Caixão como en la aleccionadora vieja bruja que, como vencedora demiurga de A medianoche me llevaré tu alma, pone el
marco gótico en el que tiene lugar el auge y caída del bárbaro sepulturero con
una advertencia que en algunos momentos, sobretodo en aquellos en los que el
filme se desliza sobre una convencionalidad que le viene pequeña, deviene casi
visionaria: “¡Aún hay tiempo! ¡No veáis
esta película! Para añadir, doce campanadas después que no han logrado
espantar el interés despertado por Zé do Caixão: “Demasiado tarde… ¿Queréis mostrar una valentía que no existe?¿Queréis
sufrir? ¡Ved entonces A media noche me llevaré tu alma!”.
Título: À Meia-Noite levarei sua Alma. Dirección y guión: José Mojica Marins. Producción: Arildo Iruam, Geraldo Martins Simões
y Ilídio Martins Simões.
Dirección de fotografía: Giorgio
Attili. Montaje: Luiz Elias. Música: Salatiel Coehlo y Herminio
Giménez. Año: 1964.
Intérpretes: José Mojica Marins (Zé do Caixão),
Magda Mei (Terezinha), Nivaldo Lima (Antônio), Valéria Vasquez (Lenita), Ilídio
Martins Simões
(Doctor Rodolfo).
[1]Pequeña
celebridad del cine de horror, especialmente famoso en su Brasil natal, Zé do
Caixão (literalmente Zé el del cajón,
debido a su profesión de sepulturero) nació la noche del 11 de octubre de 1963,
tras una pesadilla de su creador y futuro intérprete en la pantalla José Mojica
Marins en la que soñó que transportaba su propio ataúd. Algo más adelante, el
propio Marins le proporcionaría a do Caixão un pasado en el que se le otorgaba
un nombre, Josefel Zanatas -ya que fel
significa amargo en portugués y Zanatas leído a la inversa resulta casi
idéntico a Satanás- que raramente
sería escuchado en las películas en las que aparecería. Hijo de padres
propietarios de una red de empresas funerarias, do Caixão fue un alumno
brillante cuyos únicos amigos de infancia fueron sus libros y una niña llamada
Sara de la que, ya en edad adulta, se enamoró. Siendo correspondido en su amor
por la joven, Josefel le propuso matrimonio, pero la muerte de sus padres y
abuelos en un accidente aéreo lleva a la pareja a guardar luto por los difuntos
y aplazar el matrimonio. En 1943, y sin haberse desposado todavía, Josefel se
alista en la Força Expedicionária Brasileira para combatir en la Segunda Guerra
Mundial, prometiendo a su amada Sara que celebrarán su matrimonio a su regreso.
Pero el destino juega una mala pasada a la pareja, y cuando la correspondencia
entre Josefel, en el frente italiano, y Sara, que sigue cuidando de la empresa
funeraria que han heredado, se interrumpió, la joven creyó que el que iba a ser
su marido murió en el frente. Un año más tarde, Sara contrajo matrimonio con un
joven pretendiente mientras, ajeno a todo, Josefel combatía en el frente hasta
el final de la contienda, en 1945. Ese mismo año, el joven regresa a casó, para
encontrarse con la ciudad desierta y su casa cerrada a cal y canto. Espantado
por la suerte de la que iba a ser su esposa, Josefel preguntó a un transeúnte
por ella y los demás habitantes del lugar, recibiendo por respuesta que están
celebrando una fiesta popular en el centro de la ciudad. Al llegar allí, Josefel
vio a Sara sentada encima de su marido, y en un ataque de celosa locura
desenfundó su arma disparando sobre ellos y matándolos en el acto. En el juicio
por doble asesinato, los jueces consideraron que Josefel estaba traumatizado
por la guerra y, por considerarse que no era responsable de sus actos, fue
puesto en libertad. Amargado y sin otro sentimiento en su interior que no fuese
un creciente rencor hacia todo y todos los que lo rodeaban, Josefel se volvió
huraño y, más tarde, agresivo. Atacaba a sus vecinos, despreciaba a todos los
que se cruzaban por su camino y, debido a su profesión y violenta conducta, se
ganó el apodo de Zé do Caixão entre los habitantes de una ciudad que desde ese
momento comenzó a vivir bajo el terror. Rechazando toda creencia u otra
justicia que no fuese la impartida por él mismo, do Caixão empezó a buscar una
compañera a la altura de su intelecto para así gestar una estirpe de hombres
que, como él, serían superiores al resto de la humanidad… y todo aquel que se
interpusiese en su camino sería perseguido y asesinado. Esta melodramática
deriva del personaje, por fortuna ausente al menos en A medianoche me llevaré tu alma, su primera aparición
cinematográfica, hacen harto confusos los motivos por los que do Caixão es
aceptado en su pueblo con la aberrante normalidad con la que lo hace en el film
de Marins, pero el gran calado del personaje en la sociedad y cultura popular
brasilera empujó al director a darle un pasado a su criatura. Un personaje que
fue interpretado por el propio Marins debido a que no encontraba ningún actor
capaz de encarnarlo con la intensidad necesaria, y cuyo aspecto coincidía
considerablemente con el del director. Su poblada barba ya llevaba largo tiempo
en la cara de Marins (según parece, debido a una promesa que le impedía
afeitársela), pero su capa y largas uñas aparecieron como homenaje al más
mítico todavía personaje de Drácula, creado por el escritor Bram Stoker y, más
concretamente, dos de sus adaptaciones cinematográficas: la apócrifa Nosferatu, dirigida por F.W. Murnau en
1922 y el Drácula adaptado por Tod
Browning en 1931 con Bela Lugosi como protagonista. Y no crean que las uñas de
las que hace gala Marins son prótesis adheridas a sus dedos: son,
efectivamente, sus propias uñas, que jamás se corta durante la preproducción de
sus películas con Zé do Caixão para que así adopten las angustiosas
proporciones que pueden verse en pantalla. Curiosamente, y pese a la
popularidad del personaje, sus filmes han logrado una mayor distribución en
Europa o Estados Unidos que en su Brasil natal, donde do Caixão logró hacerse
un hueco en la televisión presentando un programa llamado Cine Trash, en antena durante la década de los noventa, y
actualmente como entrevistador en O
Estranho Mundo de Zé do Caixão, para Canal Brasil… Más allá del medio
televisivo, cuyas apariciones, como tónica general, por un tono autoparódico
aceptado por Marins debido a sus numerosos problemas económicos, la influencia
del personaje ha permitido a do Caixão escribir algún prologo para libros relacionados
con el cine de horror, además de inspirar algunas letras y títulos de canciones
rock en Brasil o, probablemente, al mismísimo Freddy Krueger.
[2]José
Mojica Marins nació, como no podía ser de otra manera, un día 13. El del mes de
marzo de 1936, en el que Marins llegó al mundo y, más en particular, al seno de
una familia de padre y madre antiguos artistas de circo que vivían en una
hacienda propiedad de la fábrica de cigarrillos Caruso en Vila Mariana, São
Paulo. Tras trasladarse a Vila Anastácio, los Marins pasaron a sobrevivir
gracias al sueldo del padre del futuro creador e intérprete de Zé do Caixão
como gerente de un cine del lugar en cuya sala de proyección el que el pequeño
de la familia pasaba las horas que no invertía en la lectura, su otra pasión. A
los 12 años de edad, Marins se hizo con una cámara V-8, con la que empezó a
filmar sin parar, decidiendo ya entonces que encaminaría sus pasos hacia la
realización cinematográfica. Dando muestras de una sorprendente precocidad,
Marins organizaba pases de sus películas en pequeñas ciudades próximas a la
suya, pagando todos los costes de su bolsillo (o del de sus padres) y cubriendo
costes de producción con los pingües beneficios que le reportaron estos
pequeños pero decisivos estrenos. Sin haber pisado jamás una escuela de cine,
Marins fundó una de interpretación cuando contaba con escasos 17 años de edad,
a través de la cual empezó a congregar una pequeña y muy joven legión de
seguidores con los que poco después fundaría la productora Companhia
Cinematográfica Atlas, especializada en cine de terror en su vertiente más
brutal y sanguinolenta. Con la ayuda y el apoyo de sus nuevos compañeros,
Marins empezó a cotejar la posibilidad de llevar a cabo su primera incursión en
el mundo del largometraje, Sentença de
Deus, que nunca fue terminado. Fue en 1958 con el western titulado A Sina do
Aventureiro cuando Marins empezaría oficialmente su carrera como director
al mando de un proyecto que se mantuvo en cartel durante un largo tiempo
gracias a una astuta estratagema de Marins: pagar a todos los actores de su
escuela interpretativa para inundar las salas y así provocar la impresión de
que el film era un éxito absoluto que, pese a todo, fue rechazado por algunos
por su violencia. Con la brecha abierta, y deseando ampliar el público
potencial de sus películas más allá de sus remunerados amigos y conocidos,
Marins se embarcó en la dirección del drama Meu
Destino em Tuas Mãos, que contó con la colaboración del niño cantante
Franquito, que sazonaba con sus canciones una película alrededor de un grupo de
niños hartos del desprecio de sus familias que huían de sus casas en busca de
una vida mejor. Marins escribió tres canciones de las cantadas por el pequeño
Franquito, que con los beneficios amasados por sus dos primeros discos, produjo
gran parte de un film que gustó a muchos de los que lo vieron… aunque
estos fueran tan pocos que no lograron
salvar el sonoro fracaso comercial con el que se saldó el estreno del film.
Poco después, y tras el proceso creativo explicado en la nota al pie anterior,
Marins creó su criatura más célebre, Zé do Caixão, que apareció por primera vez
en pantalla en la película que ocupa esta entrada, fechada en 1964. Y tras la
exitosa A medianoche me llevaré tu alma,
que sin embargo recibió un considerable varapalo por part de la crítica
especializada, Marins explotaría su propio filón con nuevas aventuras del
inmoral do Caixão. Su siguiente film, que respondía al contundente título de Esta noche poseeré tu cadáver, se estrnó
en 1967 con un nuevo éxito de taquilla que reafirmó a Marins en un género, el
del terror, en el que pudo poner en imágenes una de sus más pesimistas máximas:
que no hay vida sin maldad. Así, un año más tarde Marins se aliaría con Ozualdo
Ribeiro Candeias y Luís Sérgio Person para co-dirigir Trilogía de terror, película dividida en tres episodios que
dibujaría en el horizonte el siguiente proyecto del realizador, de nuevo en
solitario y aprovechando el gancho de su más famosa creación. Un personaje que
en El extraño mundo de Zé do Caixão
ejercería como algo cansino, por pedante, maestro de ceremonias de tres nuevos
capítulos con el sadismo y un algo desencajado sentido del humor como tónica.
Un año después, en 1970, llegaría El
despertar de la bestia, también conocida como El ritual de los sádicos y de nuevo con la presencia del
sepulturero asesino, que sin embargo desaparecería del siguiente trabajo de
Marins: Finis Hominis, estrenada en
1971 y protagonizada por el propio director en la piel de un hombre ¡capaz de
obrar milagros! 1972 sería el año en el que Marins, tras rodar la oscura Sexo e sangue na trilha do tesouro,
regresaría al género del western con
el que dio comienzo su carrera en las salas cinematográficas. D’Gajão
mata para vingar, protagonizado por
Walter Portela, dio un pequeño respiro interpretativo al director, que en ese
mismo año rodaría además Quando os deuses
adormecen. A pesar de esta corta tregua, do Caixão volvería a las andadas
en su siguiente Exorcismo negro, en
1974, ya como celebridad trash para
los aficionados al género. A partir de ahí el nombre de Marins se pierde en un
interminable listado de películas filmadas con una frecuencia propia de un
hiperactivo tras la cámara: suyas serían, al menos oficialmente, Inferno carnal (1977), A Mulher que Poe a Pomba no Ar (1978),
la contundentemente titulada Delirios de
un anormal (1978), Estupro (1979), Mundo-mercado do Sexo (1979), A Praga (1980), A Encarnaçao do Demonio (1981),
A Quinta Dimensao do Sexo (1984), 24
horas de Sexo Explícito (1985), Dr.
Frank na Clínica das Taras (1987), una
presumible secuela llamada 48 horas de
Sexo Alucinante (1987), el
documental Demonios e Maravilhas (1987),
y tras un largo parón de una década, dos incursiones en el mercado videográfico
primero con A Guilhotina do Terror del
año 1997 y siete años más tarde, en 2004, Necrophagia:
Nightmare Scenerios, los nuevos Encarnaçao
do Demonio (2008) y A praga (2011), y su participación en la película
episódica The Profane exhibit el
pasado año 2013 … Una incansable y
prolífica carrera a la que hay que sumar otros títulos filmados -quién sabe por
qué- bajo el seudónimo de J. Avelar como A
Virgem o Machao de 1974 o Como Consolar Viúvas en 1976… Muchas de
ellas comedias picantes que en cualquier caso no lograron oscurecer el
creciente culto al hombre que creó y encarnó uno de los personajes más míticos
de la cinematografía brasilera.
[3]Celebración
católica propia de los países hispanos que tiene lugar el día 2 de noviembre.
Ese día se celebran misas, todas ellas de Réquiem, con la intención de que el
rezo pueda llevar a las almas que moran atrapadas en el purgatorio por no estar
limpias de pecados veniales o no haber expiado sus malas acciones, a alcanzar
la beatitud. Como parte de la tradición, se asiste al cementerio para rezar por
las almas de los fallecidos así como la creación de altares de muertos,
consistentes en adornos florales que comparten espacio con fotos y objetos de
los difuntos. Esta conmemoración de todos los Fieles Difuntos se debe a San
Odilón, cuarto abad del monasterio benedictino de Cluny, quien la instituyó en
998 y mandó celebrarla el 2 de noviembre. La influencia de su Congregación
extendió su uso por todo la cultura cristiana. En España, en Portugal y en
América del Sur, Benedicto XIV concedió celebrar tres misas el 2 de noviembre y
Benedicto XV autorizó lo mismo años después, ya a todos los sacerdotes del
mundo católico.
[4]Un
recurso probablemente heredado de los cómics de terror Creepy, en los que un ser de cualidades sobrenaturales, ajeno a la
narración que estaba a punto de comenzar, introducía tanto el tono como, muchas
veces, la moraleja final de unas historias muy disfrutables por lo
divertidamente tremebundo de sus crímenes y situaciones, a cual más grotesca.
Además, podría verse en A medianoche me
llevaré tu alma una premonición de una figura, la del psycho-killer que aún tardaría unos años en codificarse, especialmente
a partir de la seminal La noche de
Halloween (comentada en este blog hace exactamente dos años), estrenada en
1978 y cuyo éxito propició una serie de imitaciones que a su vez reportaron los
beneficios necesarios para asentar la figura del asesino en serie como
protagonista de una ingente cantidad de películas considerablemente rentables.
Pero, en el caso de Zé do Caixão, habría que acudir a los textos de escritores
como Alyester Crowley o Friederich Neitzsche para encontrar las raíces de un
personaje físicamente inspirado en Drácula, pero de aliento muy similar al del
superhombre nietzscheano.
[5]Probablemente
uno de los motivos por los que Marins encarnó a Zé do Caixão sin poner, hasta Encarnaçao do Demonio, su voz. A
excepción de esta última película, todas las apariciones del realizador bajo la
piel del malvado sepulturero fueron dobladas, siendo esta práctica una muy
habitual en la cinematografía brasilera generalmente causada por las
dificultades para grabar en escenarios naturales con un mínimo de nitidez. Así,
el Zé do Caixão de A medianoche me
llevaré tu alma, Esta noche poseeré tu cadáver y El extraño mundo de Zé do Caixão tenía la voz de Laercio Laurelli,
mientras que en O Ritual dos Sádicos,
Finis Hominis, Quando os Deuses Adormecem era de Araken Saldanha, y en Exorcismo negro y Delirios de un anormal corría a cargo de Joao Paulo Ramalho.
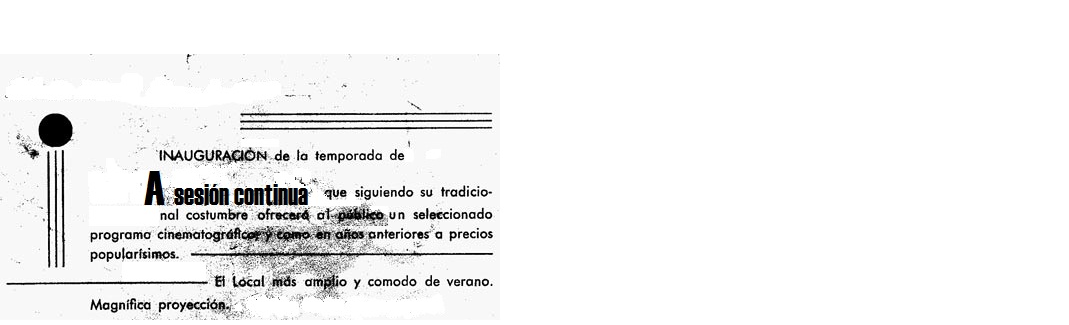
.png)

